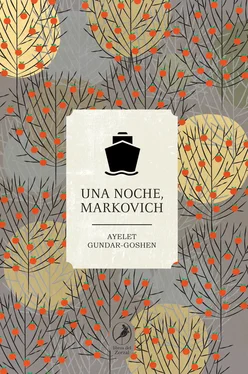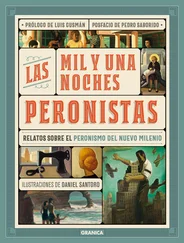“Por Dios, Froike, si es otro de tus ardides de arenque, te arranco la lengua”. El vicepresidente de la Organización y Zeev Feinberg se echaron a reír de forma cómplice. Jacob Markovich intentó completar en su imaginación lo que se perdía, y es de suponer que el cuento que tejió era mucho más impresionante que el que efectivamente se daba en la realidad.
“No, Feinberg, te lo ruego, no más arenque”. El vicepresidente de la Organización enjugó la lágrima de la risa en la comisura de su ojo, refutando de paso el mito según el cual los vicepresidentes no lloran. “El cuento es así: Europa ha cerrado las puertas, eso ya lo sabes, y aquí tampoco están realmente abiertas. Pero hemos detectado una grieta: el matrimonio. Una judía de Polonia o de Alemania que contrae enlace con un joven de Palestina puede salir de Europa sin problemas. Un judío de Palestina que vuelve con su novia de Europa puede ingresar al país sin discusión. Durante los últimos meses hemos reclutado jóvenes para que viajen a Europa y se casen allí. Cuando llegan aquí, se divorcian y listo. Queda otra inmigrante en Tierra Santa, otro joven sonrojado por un beso de agradecimiento; y quién sabe, quizás más que eso. Yo personalmente estoy dispuesto a apostar que dos de esas parejas seguirán casadas. La travesía en barco suele acercar corazones, ya lo sabes, y no todos superan el aburrimiento del viaje con ayuda del ajedrez. De modo que, mis bendiciones, Feinberg, estás por contraer enlace”.
Mientras hablaba el vicepresidente de la Organización, la confusión inició un nuevo ataque al bigote de Zeev Feinberg. Al oír la última frase, no se limitó a la punta derecha del bigote, se extendió a lo largo de todo el monumento erizando muchas decenas de pelos en diferentes direcciones, otorgándole a Zeev Feinberg el aspecto de una escoba fuera de control.
“¿Casarme?”. Jacob Markovich podía jurar que había oído temblar la voz de Zeev Feinberg. “¿No hay otra manera?”.
“Sólo en los papeles, Feinberg, sólo en los papeles. Aunque yo en tu lugar imprimiría también en ese papel mi firma”. Zeev Feinberg ignoró la insinuación del vicepresidente de la Organización. Finalmente había decidido entregarse sólo a Sonia –a una sola, ¡Dios!–, y de pronto el diablo se viste de vicepresidente de la Organización y viene a ponerle palos en las ruedas. Once días dura la travesía entre Europa y Palestina. Ningún hombre resiste la tentación. Y a pesar de que sabía que la vagina de las muchachas europeas es tan seca como la estepa siberiana, que aunque la llenes de agua será fría como la del Rin, era consciente de que si se hundía en esa agua de nieve, se presentaría luego ante Sonia temblando de frío y de culpa. ¡Oh! Sonia, diosa de ámbar de Palestina. Si bien antes también ella había sido un iceberg europeo, el Mediterráneo le temperó la médula e impregnó su piel con aromas de azahar (la precisión histórica obliga a consignar que la piel de Sonia distaba mucho del tono ámbar y que jamás logró tostar su piel porque saltaba directamente del blanco leche al rojo enfermizo, pero Zeev Feinberg no lo advirtió).
“Froike, búscate a otro, yo no viajo”. El vicepresidente de la Organización miró anonadado a Zeev Feinberg, que se apuró a hablar antes de arrepentirse. “Es una propuesta tentadora, y también salvadora, sin duda. Pero prefiero quedarme aquí. Seguramente tienes algún arsenal bien escondido, un camello para ocultarse en su panza y contrabandear pólvora, una aldea de campesinos en las montañas de Jerusalén, de la que hay que alejar a sus habitantes y hacer guardia sobre sus ruinas. A eso voy. Mandelbaum no me encontrará”.
“Nos encontrará”, dijo Jacob Markovich con los ojos bajos. Una noche, cuando no podía conciliar el sueño, su salario no alcanzaba para una mujer en Haifa y los escritos de Jabotinsky no saciaban su soledad, salió a caminar alrededor de la colonia. En el camino de regreso, sus piernas lo llevaron a pasar por la casa del matarife. Por la ventana vio a Rajel Mandelbaum en el salón, remendando una blusa, sacando el polvo de un almohadón bordado, bebiendo té con la mirada perdida en el vacío. Rajel Mandelbaum deambulaba por la casa, pero su sombra bailoteaba en el patio. Cuando andaba en el salón, su sombra se movía en los canteros de la entrada. Cuando sacudía el almohadón para sacarle el polvo, la sombra golpeaba sobre las paredes de la casa. Cuando bebía el té, la sombra quedaba detenida estirada hasta la mitad del sendero. Después de un rato, Jacob Markovich notó que no estaba solo. En la valla de piedra de la entrada al patio estaba sentado Abraham Mandelbaum mirando hacia su casa, cuidando la sombra de su mujer. Como si el matarife temiera que la sombra hiciese lo que su dueña no se atrevió: levantarse y huir corriendo en dirección al puerto de Haifa para subir a un barco que zarpe a Europa. Cuando Jacob Markovich rememoró la cara del matarife mirando cómo el viento hacía bailar la sombra de Rajel sobre los canteros de flores, supo que los encontraría. “Ni un arsenal oculto, ni un escondite en el vientre de un camello, ni ascender a las montañas de Jerusalén. Nos iremos a Europa, juntos. Y en cuanto a mujeres, no te preocupes: yo te cuidaré de ti mismo”.
3
Cuatro días después, abordaron el barco. El mar estaba sereno y la puesta de sol fue banal. Jacob Markovich se desilusionó un tanto. Era un hombre práctico, no un tonto sentimental, y sin embargo abrigaba la esperanza de que el día que iniciaran la travesía los colosos de la naturaleza compusieran una obertura digna. Un enjambre de cigüeñas sobrevolando por arriba, un huidizo delfín acercándose a la orilla, el sol agonizando en un tono especial. Después de todo, no se trataba de un viaje cualquiera a Europa, ahí empezaba la travesía de su vida. Desde el día en que nació, tenía Jacob Markovich la sensación de no ser sino un personaje secundario en la vida de otros, un argumento paralelo, una luna lejana que refleja la luz de algún sol. Era el hijo de sus padres, el subalterno de sus superiores jerárquicos en el ejército y el amigo de Zeev Feinberg. Por primera vez en su vida, él, Jacob Markovich, vivía una vida digna de ser narrada. Hasta ahora todo había sido un borrador, los bosquejos involuntarios de un artista en el momento previo a sentarse decididamente frente al caballete. Por eso no pensaba ya en su casa en la colonia ni extrañaba a sus habitantes, sólo se lamentaba de haber dejado a Jabotinsky y también sentía pena por las palomas.
Cuando vomitó hasta el apellido tras media hora de travesía, Jacob Markovich se miró en el agua. Entre los pedazos de vómito que flotaban, divisó los ojos promedio, la nariz común, la línea de la mandíbula insulsa. Pero en la frente vio algo nuevo, una línea firme que no estaba allí previamente. Cuándo había aparecido, no sabía. ¿Habrá sido cuando le partió la cabeza al árabe, o cuando le mintió descaradamente a Abraham Mandelbaum, o quizás cuando insistió y hasta discutió con el vicepresidente de la Organización, que en un principio se negó a inscribirlo en el operativo? Sea como fuere, era una señal evidente. Jacob Markovich revisó la nueva línea sobre su frente, la grieta de la que irrumpiría en cualquier momento el digno varón que estaba destinado a ser. Se limpió los restos de vómito de la comisura de los labios y se dirigió a cubierta.
Rápidamente comprobó que estaba equivocado. La vida en el barco era distinta a la de la colonia en casi todo, pero en cuanto a Jacob Markovich, nada cambió. Las miradas de los pasajeros se deslizaban sobre su rostro y seguían su rumbo como las gotas de orina que los hombres echaban al mar noche a noche desde el borde de la cubierta. Nadie lo odiaba, nadie se burlaba de él, pero tampoco hubo quien buscara cobijarse bajo el ala del salvador de Zeev Feinberg, el mata-árabes, engañador de matarifes, Jacob Markovich. Si pensó que rompería el cascarón de su adolescencia, ahora descubría que no se trataba del cascarón, sino de su propia piel. Cuando quiso asesorarse al respecto con su amigo, comprobó que la cuestión estaba cerrada: Zeev Feinberg fue coronado indiscutible rey de la travesía antes de que el barco levara anclas. Andaba por el muelle rodeado de sedienta muchachada, perritos babosos deseosos de mamar más y más cuentos de quien se sabía era buen amigo del vicepresidente de la Organización. Y Zeev Feinberg consentía. Contó cuentos hasta quedar afónico y entonó canciones procaces hasta que se le secó la lengua, hizo reír a sus oyentes y su risa los superó a todos espantando bandadas de aves migratorias. A pesar de que no lo habían nombrado comandante del operativo –el vicepresidente de la Organización se lo encomendó a un joven llamado Katz varios meses antes–, no había dudas sobre la identidad del comandante en ejercicio. Si Zeev Feinberg hubiera ordenado desviarse tres días hacia las costas griegas para ver a las muchachas locales bañarse desnudas, el capitán habría obedecido, y es de suponer que Zeev Feinberg lo habría hecho de no tener el corazón quemado de añoranzas hacia Sonia. En vez de eso, seguía hablando, cantando y riendo, y sólo de tanto en tanto sentía que su voz se separaba del cuerpo, avanzaba y tomaba distancia sin él, mientras Zeev Feinberg en persona se hallaba muy lejos de allí. En momentos como ese, Zeev Feinberg se sentía cansado de ser Zeev Feinberg. Jacob Markovich jamás se dio cuenta de ello, ¿cómo alguien podría cansarse de ser Zeev Feinberg?
Читать дальше