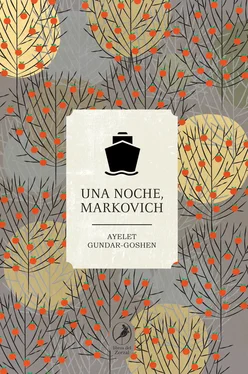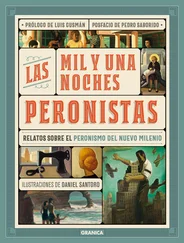Jacob Markovich habría buscado el consejo de Zeev Feinberg, pero sin levantar la cabeza sabía que no estaba en su camastro. Desde que zarparon de Europa, Zeev Feinberg pasaba todas las noches en cubierta, y Jacob Markovich suponía que su amigo, sistemático como siempre, cambiaba de cama siguiendo el orden alfabético de los nombres de las mujeres. Estaba equivocado. Desde que vio los ojos de Bella Zeigerman, que eran como los de Sonia pero con la distancia óptima para considerarla bella, sólo buscaba su cercanía. Pasó noches enteras junto a Bella Zeigerman contándole las virtudes de Sonia y flagelándose por sus deslices del pasado. Bella, que no estaba acostumbrada a estar con un hombre que le hablara de otra, lo vivía como una novedad refrescante. No tenía nada de poesía, no cabía duda al respecto, pero él era, sin dudas, de aquellos personajes sobre los que se escribe poesía. Con sus ojos azules y su espeso bigote, le parecía una especie de Odiseo rebajado que vuelve a su Penélope, y aunque se había prostituido en sus viajes, helo aquí sobreponiéndose a su instinto a pesar de los ruegos de las sirenas. Y ellas rogaban, sin duda alguna. Yafa, la del bigote, que bien sabía que no lo retendría una vez que hubieran descendido del barco, tenía la esperanza de que le hiciera el favor mientras duraba la travesía. Así también Fruma Shulman, ahora Grinberg, cuyos cremosos senos temblaban frente a él fuera donde fuera. Y Miriam Katz, que al principio andaba henchida de orgullo porque la mano del destino le había deparado ni más ni menos que al comandante del operativo en persona, muy pronto empezó a buscar la cercanía del comandante efectivo. Todas las noches subía Zeev Feinberg a la cubierta, hacía oídos sordos a las sugerencias, respondía con un leve movimiento de cabeza a las insinuaciones más o menos discretas y miraba a los ojos a Bella Zeigerman hasta que su mente quedaba transparente como el agua. Entonces bajaba a su camarote y dormía plácidamente.
Jacob Markovich no lo sabía. Estaba tan sumido en su amor por Bella, que cada minuto que tenía con su amigo le hablaba de ella. No le preguntó a Zeev Feinberg qué hacía por las noches, y su amigo no le comentó nada. Sea como fuere, finalmente no tenía nada que comentar, porque desde que miró de frente a Bella Zeigerman estaba puro como un bebé.
Esa noche Jacob Markovich daba vueltas en su camastro, para un lado y para el otro, pero sabía que diera las vueltas que diera no podría torcer el camino del barco, que se dirigía directo al Tribunal Rabínico. Por fin, cuando ya no pudo resistir más las voces en su cabeza, salió a buscar otras voces. Quizás oiría diálogos de otras parejas, quizás tendría suerte y encontrara a Zeev Feinberg en sus paseos nocturnos, quizás –se le encogía el corazón de sólo pensarlo– se topara con Bella. Desde que subieron al barco, había estado con ella sólo contados momentos y las palabras que intercambiaron se contaban con los dedos de una mano. La conversación más larga que tuvieron se dio en una sala de espera atiborrada de gente, un día después de verla por primera vez, minutos antes de la boda. Los guerreros de la Organización y sus mujeres ficticias acordaron no vestir ropa festiva para subrayar la diferencia entre lo sacro y lo profano, entre las bodas celebradas y las consentidas. Sin embargo, Jacob Markovich brillaba con luz divina que emergía entre las miradas de reprobación de Mijael Katz y las risitas de los muchachos, y Bella Zeigerman, aunque no sentía ninguna emoción particular, irradiaba esa luz propia de las mujeres hermosas, que quema a las demás mujeres y cuyo calor atrae a los hombres. Mientras esperaban al rabino oficiante, Jacob Markovich juntó todo su valor y se plantó frente a Bella Zeigerman. Era casi media cabeza más alta que él, y por eso él se consoló pensando que su mirada se perdía en el horizonte y no en él.
“¿La dama está ansiosa ante la perspectiva del viaje a Palestina?”. No se ilusionaba con que se emocionara ante la boda, pero esperaba que la emoción de la cercanía de la Tierra Santa irradiara algo al medio que la conduciría hacia allí, es decir, a él.
“Definitivamente. He leído mucho acerca de las naranjas”. Y no dijo más, por lo cual Jacob Markovich coligió con alegría que su mujer, tanto como él, era amante de la literatura agrícola. Sobre el estante de su casa en la colonia, junto a los escritos de Jabotinsky, había todo tipo de manuales; el origen del trigo y sus distintos tipos, cómo sembrar y cómo injertar y cómo segar sin dolor. Si bien Bella Zeigerman podía recitar a Goethe, era poco probable que pudiera memorizar del mismo modo la lista de predadores que amenazaban la vid. Cuando mencionó las naranjas, fue porque recordó la rima de un poeta hebreo publicada en el periódico:
“Y el sol, sonrojado cual naranja con su mejor color,
te henchirá el corazón de fuerza y de valor”.
El recorte del diario, cuidadosamente doblado, estaba guardado en el medallón que colgaba entre sus senos. Antes había atesorado allí la foto de su poeta amado, pero su corazón se estremecía al pensar que la foto sobrevivía a su dueño. De modo que decidió cambiarlo por las palabras del poeta hebreo, que eran, gracias a Dios, promesa de futuro y no un monumento al pasado. Las palabras que yacen junto a la piel suelen revolotear hacia adentro y, efectivamente, las palabras del poeta hebreo –metafóricas, elevadas, que rezumaban jugos cítricos– se impregnaron en la piel de Bella Zeigerman y le produjeron un sarpullido. Bella Zeigerman se rascó un poco, miró desencantada su piel enrojecida, pero no se quitó el medallón.
“Entiendo que a la dama le gustan las naranjas”, Bella Zeigerman asintió con tal vehemencia que dejó traslucir alguna duda. ¿Acaso le gustan las naranjas? El verano pasado las había comido por primera vez. Le habían parecido mucho menos sabrosas que las manzanas, y su precio, exagerado. Pero desde que sus ojos se posaran en la poesía del periódico, añoraba las naranjas con toda su alma. Insistió ante sus padres y obtuvo la gracia de comer una naranja por día, sabiendo que para ello tuvieron que privarse de muchas otras cosas. Pero ahora trataba de evocar el gusto de la naranja y no lo lograba, porque nunca había sentido el gusto de los gajos, siempre ocultos por el gusto de la expectativa. Bella Zeigerman mordía diariamente una naranja con los ojos velados, divisando viñedos y verdes campiñas, colinas cubiertas con plantaciones de cítricos. Y entre los árboles deambulaban los hacedores de milagros convirtiendo un palo en serpiente, agua en vino, sangre en rosa, y un poeta hebreo extendía su mano para cortar una naranja, y de hecho tomaba en sus manos al mismísimo sol y se lo ofrecía a Bella Zeigerman.
“Sí –dijo Bella Zeigerman a Jacob Markovich–, me gustan mucho las naranjas”. Y Jacob Markovich le prometió comprárselas apenas pisaran el suelo de Palestina. Bella Zeigerman sintió el medallón sobre su pecho y sonrió, y Jacob Markovich se llenó de alegría.
Desde entonces habían pasado cuatro días. Jacob Markovich intentó reanudar el diálogo en un sinfín de oportunidades, describiendo a los oídos de Bella Zeigerman todo tipo de naranjas y gusanos, así como nuevos métodos de cultivo para incrementar la producción. Pero la mirada de Bella se elevó sobre él para fijarse en el mar. “¿Qué es lo que ve allí?”, le preguntó Jacob Markovich a Zeev Feinberg cuando se encontró con él en cierta oportunidad. “¡A juzgar por su mirada, se podría pensar que hay una manada de ballenas!”. Pero Bella Zeigerman no estaba interesada en ballenas, así como no le interesaban las pestes que asolaban a los cítricos ni métodos para incrementar la producción, sino sólo las naranjas. Bella Zeigerman miraba el mar porque sus aguas eran impermeables como un espejo, precisamente el material adecuado para echar a navegar sobre ellas naranjas de ansiedad, una estela anaranjada que se desprendía de la pequeña nave, en la lejanía, hasta Palestina.
Читать дальше