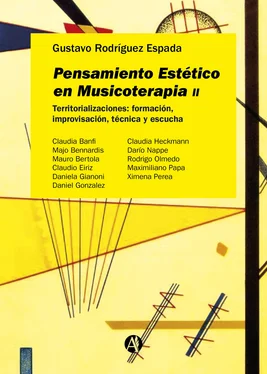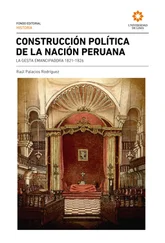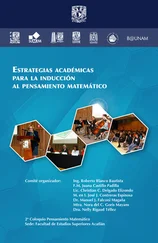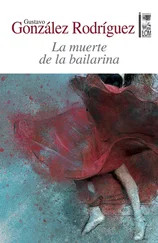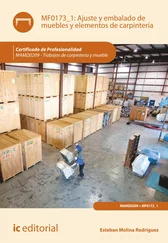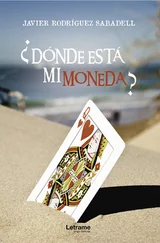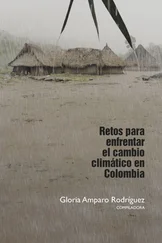La música, considerada como un discurso socialmente semiotizado, no deja afuera de sus condicionantes a los procesos políticos, económicos y a su entrelazamiento mediático. La Musicoterapia como campo de conocimiento se ha ocupado de intentar respuestas a esta capacidad de ser aprehendida, tomada, utilizada, que la música parece tener. Desde las situaciones clínicas como la de un niño con severas dificultades en la constitución de su subjetividad, o un limitado acceso al leguaje verbal, o un adolescente bordeando procesos psicóticos y sostenida por un producto de la industria musical; hasta las manifestaciones de consumo popular de un producto de ese mercado musical que parece convertirse velozmente en un/el discurso representativo (¿constructor?) de la realidad, de la identidad, de la narración que una comunidad o un colectivo hace de sí misma y donde también hay un limitado acceso al discurso verbal, acaso más que individual, colectivo.
Las identidades, colectivas o individuales, no pueden ser concebidas sin comprender- las dentro de esta trama densa en y de la que la música como discurso social participa y opera en nuestras construcciones subjetivas.
Escuchar, memorizar, es poder interpretar y dominar la historia, manipular la cultura de un pueblo, canalizar su violencia y su esperanza. ¿Quién no presiente que hoy el proceso, llevado a su extremo límite, está a punto de hacer del Estado moderno una gigantesca fuente única de emisión de ruido, al mismo tiempo que un centro de escucha general? ¿Escucha de qué? ¿Para hacer callar a quién? (Attali, 1995)
En estas situaciones, en cualquier extremo, la apropiación del discurso sonoro-musical parece posibilitar una vía de acceso a la constitución del espacio subjetivo, individual y colectivo, al trazado de rasgos identitarios, a partir del carácter asignificado de la música. Esto es, a diferencia del lenguaje verbal, fuertemente referencial, denotativo y disciplinado semántica, sintácticamente y, acaso lo más duro, pragmáticamente. La música es discurso asignificado: materia formalizada en el tiempo, potencialmente capaz de portar sentido y no discurso sustantivado y clausurado en su potencialidad semántica. La música es, paradigmáticamente, el discurso estético. Este carácter abierto del discurso estético es entonces, su potencia generadora de sentido y de libertad.
La música popular y la cultura popular sirven para posicionar a los individuos, para situarlos socialmente, y en este proceso contribuyen al mantenimiento de identidades individuales. (Frith, 1996).
Nos resulta útil para pensar los discursos que se producen en nuestro hacer musicoterapéutico, discursos siempre socialmente producidos, como hechos sociales que no se atienen a ningún canon de pureza universal y/o pretensión hegemónica de “modelización” (asunto que retomaremos más adelante), porque solo pueden ser abordados como signos capaces de portar sentidos en la medida en que acontecen dentro de una red discursiva, una red de vínculos a los que comenzamos a llamar estéticos en tanto fueron develando su cercanías con el Arte y desde ese territorio de pensamiento es desde el que ejercemos nuestras prácticas los musicoterapeutas. Sin olvidar que siempre se trata de un discurso sometido a las condiciones de producción de una época y que en este momento histórico los procesos de construcción de sentido sociales se han desterritorializado, desplazado de la interacción entre individuos o colectivos de individuos, reterritorializándose en la red mediática, especialmente en las pantallas, donde la industria de la música adquiere esa cualidad de nueva ontología que Debord (1967) enunciara al respecto del Capitalismo: El espectáculo es el Capital en un grado tal de acumulación que se transforma en imagen, y la música, en tanto industria capaz de una espectacular acumulación de capital, no escapa a esta mutación.
...La producción cultural (...) producción de significaciones y valores (...) en la actualidad está dada por los diversos medios masivos de comunicación (...) Esto supone un desplazamiento de los problemas del desarrollo cultural del poder de los individuos al poder de estos medios. Este desplazamiento es observable como rasgo subjetivo en muchas personas y es concordante con la presencia de estos valores en la cultura. (Galende, 1997).
La red vincular como superficie significante
El acto inaugural en una I.L. (Improvisación libre) acontece solo cuando se callan los sonidos devenidos de las disciplinas del mundo y los improvisadores se exponen al silencio y a la nada: A la inauguración de un formato diverso de sujeto. Sujeto en devenir, del que se entra y se sale, o se es y no se es, o al que se va y se retorna (Rodríguez Espada, 2001)
La trama vincular de la que es capaz un grupo que improvisa postula formas alter- nativas de producción de sociedad y de participación en ella de los sujetos singulares que componen el grupo. Alternativas estéticas. Formas de entrelazamientos subjetivos territorializantes.
Todo vínculo es siempre, de algún modo, un orden discursivo, esta vez, inclusivo. La habilidad técnica musicoterapéutica, que como toda técnica tiene huellas de sus condiciones de producción ideológicas, consiste en la protección sin instrucción disciplinante de ese acontecimiento inaugural de sociedad. Producción de libertad.
Los fenómenos que acontecen en los espacios en los que se desarrollan las prácticas musicoterapéuticas, en tanto comprendidos como estéticos, como la música, adquieren su carnadura significante en los interactos de enlazamiento productivo entre esos agenciamientos deleuzianos que soportan operaciones de producción y que escuchan, es decir, sujetos. Que se tornan visibles, que delinean sus contornos, sus voces, sus deseos en el interior de una trama capaz de inauguraciones, luego instituciones y acaso también de revoluciones.
El modelo como disciplinamiento social
El desarrollo de prácticas de intervención en Musicoterapia ha sido dispar en el mundo, tanto por sus fundamentos teóricos, como por su aplicación en diferentes poblaciones y culturas o el apoyo económico recibido para investigación y aplicación concreta. Los esfuerzos de los colegas por reunir, unificar, generalizar y, por qué no, hegemonizar, han tenido sus frutos concretos en una definición “oficial” de nuestra práctica que se revisa periódicamente:
La musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, familias o comunidades buscando optimizar su calidad de vida, y mejorar su salud física, social, comunicativa, emocional e intelectual y su bienestar general. La investigación, la práctica, la educación y la instrucción clínica en la musicoterapia se basan en estándares profesionales acordes a cada contexto cultural, social y político (WFMT, 2011)
Esta definición, avalada por la World Federation of Music Therapy (WFMT), como toda definición generada en una organización de aspiraciones globales, universalistas y generalizadoras, apela a la más rigurosa de las tibiezas para contemporizar divergencias teóricas, técnicas y políticas de sus miembros y representados, eludiendo menciones que pudieren producir asperezas, objeciones o exclusiones. Nos es necesario entonces profundizar en aspectos técnicos, teóricos y políticos vinculados a la salud, especialmente en un enfoque del abordaje clínico que piense a la subjetividad como producción de una diferencia posible y necesaria, como emergiendo o mejor, aconteciendo en un borde decisorio y atravesada, condicionada, por la pluralidad de las relaciones sociales, como menciona Elorza (2010), siguiendo a Laclau. En esta línea de trabajo es que la noción de discurso en el ejercicio clínico de la Musicoterapia se constituye en el núcleo del entramado teórico en el que se basan nuestras prácticas y desde donde decimos, siguiendo a Claudia Banfi (2011), que todo modelo es una situación disciplinante que invitamos a discutir.
Читать дальше