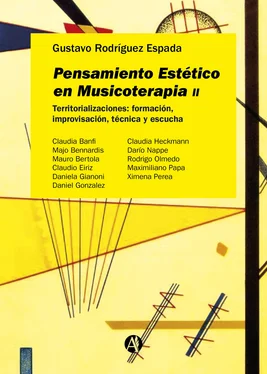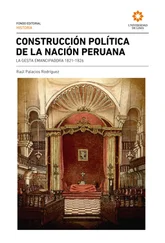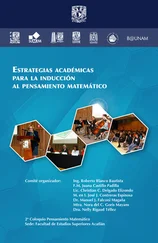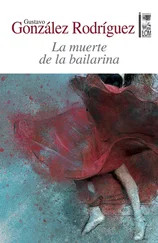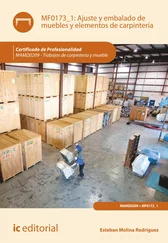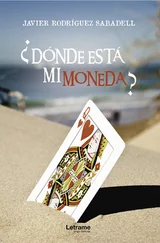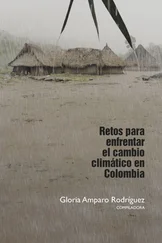En estos tiempos las palabras “distancia” y “pantalla” toman un protagonismo impensado hasta el momento y, resignificándose en tanto su uso en el territorio de la clínica musicoterapéutica se hace cotidiano, van siendo transitadas por sentidos diversos e inestables, proceso que parece propio de este escenario en el que la materia expresiva se torna disponible al sentido.
En esta trama compleja y cargada de incertidumbre, la pantalla oficia de membrana por cuyos poros transita, de un lado al otro, un discurso cuya materialidad dispuesta al sentido diverge, cambia en su formación y propone acontecimientos. Esas mutaciones nos interpelan, no exentas violencia. Una virtualidad violenta.
Materia disponible “que es susceptible de percibirse por los sentidos (...) no es posible percibir sin formalizar y, recursivamente, la formalización implica percepciones, aun siendo éstas objetos simbólicos. Hablamos de estética como la posición desde la que vemos el acontecer estético y, circularmente otra vez, la estética determina una posición de percepción.” (Rodríguez Espada, 2016 p.101)
La imagen, los movimientos, los gestos, las duraciones, el sonido, la interferencia, el espacio, las posibles relaciones, operan como puntos de apoyo desde los cuales “ubicarse en posición ventajosa para observar” y describir realidades posibles, estados de cosas.
Pero explicar los fenómenos estéticos (…) implica, en principio, un cartografiado de los mismos mediante una descripción, la cual nos pone en serias dificultades pues se trata de dibujar un mapa en la superficie del agua. La superficie, el lenguaje sobre el que se hace el cartografiado condiciona nuestro relevamiento. (Rodríguez Espada, 2016 p. 102)
En tal relevamiento algo se pierde, un resto que queda fuera del lenguaje, la descripción es una aproximación posible, “el mapa no es el territorio”, dirá Bateson (1976, 1997). La teoría del Pensamiento Estético en Musicoterapia ofrece la posibilidad de elegir y asumir el compromiso ético de velar por ese resto desde la adisciplina estética sabiendo que dicho pensamiento está inserto en una trama social disciplinante.
Si el lenguaje ya condiciona nuestro relevamiento ¿qué sucede cuando le quitamos una dimensión? Ahora relevamos, describimos, percibimos mediados por la pantalla, en dos dimensiones.
¿Cómo lidiamos con esa tercera dimensión en ausencia? ¿Se completa en diferido? ¿En simultáneo? ¿En ambos lados de la pantalla y luego se reenvía?
¿Permanece como una ausencia? ¿Es lo perdido una forma de la melancolía inoperable?
Y en algunos discursos institucionales con pretensiones instituyentes, lo negado, o acaso forcluido.
Pantalla-escenario-tiempo
La pantalla devuelve la propia imagen, nuestros gestos y en ellos queda capturada nuestra expresión de fastidio por lo incómodo que suele ser escuchar y hacer música en tales condiciones.
Desde este fastidio discursivo surgen las preguntas:
¿Cómo pensar la clínica musicoterapéutica en estos tiempos de peste y cuarentena, pantalla mediante?
¿Cómo sostener la escena sonora con el otro? Y al otro.
¿Qué escuchamos, qué vemos, qué relaciones hay entre lo que vemos y escuchamos? ¿Cuáles son las distinciones que realizamos? O, desplegando la pregunta, ¿Qué lenguajes son posibles en este universo perceptivo?
El denominador común que articula cada una de las posibles respuestas lo podríamos situar en el discurso, materia expresiva que transcurre en el tiempo e invita a encontrar un orden, formas al interior del vínculo cargándose de sentido e inaugurando encuentro. Lenguaje. Signos compartidos.
Discurso producido por/con un otro… “Sujeto que definimos, siguiendo a Verón, como posición, como punto lógico donde situar las operaciones de producción de un discurso identificado y bajo análisis. Es decir, aceptamos como principio hipotético la existencia de un sujeto en tanto es posible reconocer un discurso” (Rodríguez Espada, 2016, p. 125)
Sin dudas, tal horizonte se vuelve prometedor, pero nos devuelve el compromiso de repensar lo ético en este presente pandémico, asumiendo la toma de decisiones tendientes a la construcción de un objeto discursivo desde donde trazar aquellas distinciones posibles, tomando al fastidio como condición de producción.
El dispositivo de pantalla instala otra cotidianidad, cambiando el escenario, la forma de presentarnos y mostrarnos ante el otro. El lugar del profesional, la forma de ofrecerse en el espacio, lugar en devenir según la singularidad de cada musicoterapeuta, se encuentra con el desafío de lidiar con las nuevas tecnologías de información y comunicación e intentar acompañar a otro, cuyas condiciones de reconocimiento en el devenir discursivo ya no son las de un espacio relativamente adaptado a la práctica musicoterapéutica, sino la casa, o más complejamente, el hábitat cotidiano: la cocina, el dormitorio, a veces compartido con familia, mascotas, vecinos, que incide en tanto componente aleatorio del proceso estocástico de la escucha. En este caldo sucede que los musicoterapeutas también sonamos y a su vez ofrecemos (intencionalmente o no) condiciones de reconocimiento para que las familias se encuentren con la producción de estos miembros en proceso de musicoterapéutico.
Recortar, editar, yuxtaponer, amplificar, imitar, etc. Son todas operaciones que hacemos en la clínica musicoterapéutica al componer con/por/desde el discurso de los pacientes. Las diferencias con la pérdida de la dimensión corporal a través de las pantallas deben ser innumerables, pero también las posibilidades que se abren consensuando un nuevo encuadre mediado por estos dispositivos o mejor aún nuevos dispositivos encuadrado en este contexto. Cosa que, a su vez, transforma nuestra escucha y promulga la creación de un nuevo territorio de encuentro. De seguro más virtual de lo que nos gustaría, pero territorio de encuentro al fin.
La noción de dispositivo que desde Foucault toma Fernández (2007) nos permite ampliar las lecturas, descripciones posibles, y “pensar el entramado de elementos discursivos y extradiscursivos” . Dice la autora:
En primer lugar se refiere a la red de relaciones que se pueden establecer entre elementos heterogéneos: discursos, instituciones, arquitecturas, reglamentos, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho y lo no dicho. En segundo lugar, el dispositivo establece la naturaleza del nexo que puede existir entre estos elementos heterogéneos. (…) Además trata de una formación que en un momento dado ha tenido por función responder a una urgencia. (Fernández, 2007, p.112, 113)
¿“Responde a una urgencia” en este estadío de la clínica, es también responder al fastidio?
Cada dispositivo es una multiplicidad en sí misma en la que operan distintos procesos de modo muy diferentes en cada uno de ellos ya que en cada uno se instalan sus regímenes de intensidades y velocidades específicos. Se trata de singularidades que no pueden ser consideradas como partes de un universal (Fernández, 2002, p.154)
Tendríamos que agregar a estos elementos heterogéneos las nuevas tecnologías de información y comunicación, es decir, las redes sociales, las videollamadas, las plataformas virtuales y todo otro artificio informático que envasa el discurso y, por consiguiente, lo formatea. Es condición de producción (Cp). Deleuze (1990) dirá que “todo dispositivo se define pues por su tenor de novedad y creatividad, el cual marca al mismo tiempo su capacidad de transformarse o de fisurarse y en provecho de un dispositivo futuro”. Continuando esta idea creemos necesario construir y sostener un posicionamiento que contemple, desde la propia práctica, cierta horizontalidad en los lugares y en las relaciones de saber/poder que sean capaces de huir de la captura, de la reducción homogeneizante, de la continuidad enfermiza, de las operaciones de universalización. Algo del ofrecer ciertas condiciones de reconocimiento que se mencionaba anteriormente en este escrito, al modo que lo piensa Percia:
Читать дальше