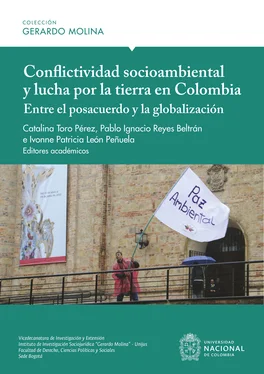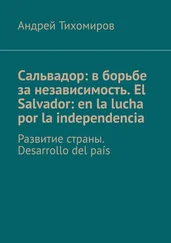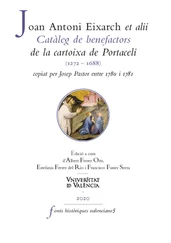[…] el proceso actual de titularización de bienes agrícolas y recursos naturales en los mercados mundiales de capitales, la adquisición masiva de tierras, el licenciamiento extensivo del subsuelo para la explotación de recursos naturales no renovables, la implantación de modalidades para la mercantilización del uso de la tierra como el Derecho Real de Superficie (DRS) y la apertura a la inversión extranjera, y acaparamiento del uso del suelo y del subsuelo y/o de la propiedad de tierras en países en desarrollo, por parte de capitales extranjeros y nacionales poderosos, productivos y financieros, es uno de los rasgos distintivos de la etapa contemporánea de la globalización capitalista. (pp. 15-16)
En el proceso de paz entre las Farc y el Gobierno nacional, y la ulterior firma del acuerdo, uno de los ejes transversales para solucionar el problema de la tierra era la creación de un fondo de tierras para posteriormente implementar la Reforma Rural Integral (RRI) en aquellos territorios recuperados a favor de la nación (Planeta Paz, 2012). Paralelamente a la firma del acuerdo, el Gobierno nacional impulsó en el Congreso de la Republica la Ley 1776 de 2016 o Ley Zidres. Esta busca introducir una herramienta que facilita la mercantilización de la tierra, ya que crea los medios jurídicos para privatizar activos públicos por medio de la adjudicación de territorios baldíos para la explotación productiva por parte de empresarios nacionales e internacionales.
Entonces, el Gobierno nacional en su momento dio unas directrices contrarias a la agenda establecida en los diálogos de paz de La Habana y, aún más, a las agendas llevadas a la mesa por los movimientos socioterritoriales. En el tema agrario y territorial, el Gobierno ha objetado leyes orientadas a distribuir baldíos a familias pobres, lo que se había establecido en la Ley 46 de 2011, además de promover la citada Ley Zidres que ha promovido la concentración de la tierra, ante el argumento de la supuesta incapacidad de los pobres —comunidades campesinas— para producir. Por ende, en la Ley Zidres se hace evidente el problema sobre los bienes comunes de la nación, pues en el parágrafo del artículo 14 se especifica que “para la explotación de los bienes inmuebles de la nación se podrá hacer uso de las alianzas públicos privadas, para el desarrollo de la infraestructura pública y sus servicios asociados, en beneficio de la respectiva zona” (Congreso de la Republica, Ley 1776 de 2016).
Como se estableció en la Ley 1776 de 2016 y el Decreto 1273 de 2016, así como en las implicaciones de la Sentencia C-077 de 2017, la zonificación de áreas potenciales para la implementación de las Zidres será conformada por predios identificados previamente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), lo que se puntualizó en el documento Zonificación de áreas potenciales para el proceso de identificación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social Zidres (UPRA, 2017). Por lo anterior, la aprobación de una Zidres requiere de un informe que integra como mínimo un plan de desarrollo rural integral y un plan de ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, los cuales son indispensables para la implementación de proyectos productivos que se enmarque en los mercados nacionales e internacionales (Decreto 1273, art. 2.18).
Con la formulación de la Ley Zidrez se ponen en duda los acuerdos logrados en la Habana, ya que esta va en contravía con el punto uno del acuerdo denominado “Hacia un nuevo campo colombiano. Reforma Rural Integral” , que busca democratizar la propiedad sobre la tierra, además de reducir la concentración su en el país. De esta manera, dicha ley es una muestra de que las elites del país siguen perpetuando la inequidad en el sector rural, además de crear las condiciones para acceder a la tierra por parte del capital extranjero. En el articulado de la Ley Zidres se crea una nueva categoría de derecho agrario: mercado de tierras , la cual reemplaza el término de reforma agraria. Allí también se especifican cuáles son aquellos territorios con capacidad agrícola, pecuaria, forestal y piscícola, para el desarrollo de proyectos productivos capaces de responder a los desafíos de la internacionalización de la economía y de garantizar la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria del país (Conpes, 2018).
Las anteriores leyes y planes de desarrollo sobre el campo impulsados desde los noventa han desconocido las formas de producción campesina (FPC), ya que su proceso y discurso de modernización y, por ende, adaptación productiva a los mercados globales, pone en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria familiar, local, regional y nacional. En este sentido, lo que se observa en las últimas décadas, es una mayor productividad de mercancías, la implementación de nuevas tecnologías y rotación de cultivos atendiendo a las demandas del mercado y la rentabilidad, además de la vinculación de trabajo asalariado. Este proceso de introducción de nuevos elementos internos y externos del mercado por parte de las FPC, posibilito su adaptación y evolución hacia nuevas estrategias de producción e interacción con los mercados abiertos, la tecnología, la administración, los recursos naturales y su entorno ecológico, lo que les ha permitido integrarse a los mercados nacionales y globales (Vélez, 2015).
La globalización y el extractivismo verde
A finales del siglo XX e inicios del XXI se ha producido toda una ofensiva jurídica contra lo público, como fueron y son los casos relacionados con la privatización de empresas públicas del Estado, que anteriormente prestaban servicios públicos —subsidios— a la población y, paulatinamente, se han transferido al sector privado. La privatización como elemento central de la ideología neoliberal se ha ampliado a otros dominios de la vida que anteriormente se consideraban propiedad del común, a través de patentes, derechos de autor y otros instrumentos legales (Hardt y Negri, 2006).
Para Hardt y Negri (2006) la privatización implica expandir la propiedad a los recursos comunes de la vida que se privatizan, como los conocimientos tradicionales, las semillas e incluso el material genético. Así, asistimos a un periodo de tiempo donde el paradigma económico dominante se ha desplazado de la producción de bienes materiales a la producción y explotación de la misma vida. De esta manera, los poderes económicos transnacionales quieren entrar a privatizar y mercantilizar el conocimiento, sometiéndolo a las leyes del beneficio privado. Para Hardt y Negri (2006):
[…] las semillas, los conocimientos tradicionales, el material genético e incluso las formas de vida se están privatizando mediante el sistema de patentes. Estamos ante una cuestión eminentemente económica, en primer lugar, porque se reparte beneficios y riqueza, y en segundo lugar, porque a menudo se restringe el libre uso y el intercambio, que son necesarios para el desarrollo y la innovación. Pero también es, obviamente, una cuestión política y una cuestión de justicia, porque la propiedad de esos conocimientos se mantiene sistemáticamente en los países ricos del hemisferio norte, con exclusión del sur global. (p. 326)
Las evidencias históricas nos han enseñado que una economía abierta y sin restricciones, solo favorece al capital transnacional. Bajo su liderazgo, el Estado se pone en contra de la nación, facilitando la reducción del poder adquisitivo de los asalariados, la reducción de la protección social, la privatización de los servicios públicos, el ablandamiento de las leyes ambientales, el remate de los bosques públicos, el acceso a los recursos naturales y el conocimiento humano e inclusive la privatización del genoma humano. Las empresas transnacionales consideran a los gobernantes y sus Estados como simples intermediarios encargados de vender sus países por segmentos.
Читать дальше