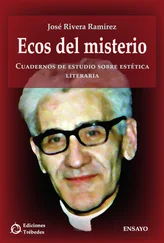Atributos para generar tales expectativas no le faltaban. No era bella pero tampoco fea, y aún le restaba juventud. Andaría por los treinta cuando se quedó sola. Espigada, rubia. Un cuerpo sin desproporciones y con cierta elegancia. Y –sobre todo– rica. Muy rica, cuanto hacía suponer la herencia que su marido había recibido de un tío en la capital, unos cuatro años antes de traerla al pueblo ya desposada, riqueza que habría crecido gracias a unas misteriosas inversiones. De esto, de la prosperidad ininterrumpida, alardeó el marido hasta sus últimos días, dándoselas de gran hombre de negocios, y lo acreditaban unos circunspectos forasteros que a menudo visitaban la casa, se hospedaban en el único hotel del lugar y se decían servidores de aquellas finanzas.
El magnetismo que la casa de la viuda ejercía sobre la población se corporeizaba con frecuencia suficiente para que nadie olvidara su vigencia. Una noche cualquiera, una serenata empujaba miradas soñolientas hasta los visillos de las inmediaciones. Una mañana, un ramo de flores surcaba la atmósfera letárgica del barrio hacia la mansión. Y las materializaciones de la envidia y los celos. De vez en cuando un hechizo amanecía en la vereda ahuyentando a los transeúntes, sal, cenizas, monigotes con agujas, muñecas mutiladas, alguna alimaña sin sus tripas. Pese a la premura con que los criados los suprimían, casi ningún maleficio pasaba desapercibido para el vecindario. Y estaban los chismorreos que promovían la exageración y la mera fantasía. Que le habían enviado una alhaja con diamantes, o un cuadro de un pintor célebre, o un perfume francés… La indignación cundía. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no escoge o se va? ¡Eso, que se lleve lejos sus desprecios, su dinero le permite mudarse a cualquier parte! El mujerío que sentía amenazados sus intereses exacerbaba aquel malestar.
Esporádicamente renacía cierta esperanza. Un criado, rompiendo la discreción derivada de su alto salario, informaba que había advertido señales de un enamoramiento. La viuda salía a pasear sin su habitual medio luto. Un pretendiente se jactaba de progresos. Alguien aseguraba haber detectado miradas cómplices entre ella y tal o cual aspirante en la misa del domingo… Y sin embargo, la gente se desengañaba pronto. Las confirmaciones se hacían esperar demasiado, la ansiedad aceleraba la frustración. Así que cuando alguien dijo haber leído, en el consultorio sentimental de una revista, que ciertas mujeres sólo se enamoran de hombres capaces de romperles el corazón muchos pensaron que la viuda era un ejemplo.
Dos candidatos despertaron un optimismo especial; tanto, que la elección pareció consumada.
Primero, un comisionista ganadero que llegó al pueblo en tren. Recorrió estancias, compró y embarcó por el ferrocarril varias tropas y se marchó y regresó unas semanas después, para dedicarse a cortejar a la viuda. Un tipo apuesto, cuarentón.
Explotó su gallardía combinándola con sus dotes de jinete. Alquiló un magnífico caballo, un tordillo que había ganado medallas, y se paseaba por las calles sobre el animal. Empilchado como para una foto, traje oscuro, sombrero aludo. Pasaba por la mansión sin volverse hacia ella, lento, a veces al trotecito, y tieso como si no sintiera las porfías de la cabalgadura. Al tercer día se vio al recadero del hotel dirigirse a lo de la viuda con un manojo de gardenias y claveles y la gente se puso alerta. Desde entonces, cada vez que una persona entraba al hotel o salía de él, aun por la noche, un efecto instantáneo se propagaba hacia los cuatro puntos cardinales. El recadero llevó a la mansión más flores, y paquetes, y una madrugada sonó allí una serenata que causó pasmo por su calidad y la cantidad de participantes. Diez músicos y un cantor que arribaron en un camión polvoriento. Cuando aquella tarde descendieron con sus instrumentos frente al hotel, nadie dudó de para qué venían. El homenaje duró alrededor de una hora. Mientras los músicos actuaban, el caballo caracoleaba y piafaba con el jinete, en la bocacalle, impresionante a la luz de la luna. Y la propia viuda salió a agradecer. Pero inopinadamente el forastero abandonó el pueblo y la esperanza no demoró en apagarse. Un nuevo fracaso; de nuevo el desaliento, la sombra de tamaña obstinación agigantándose.
El otro fue el maestro. El pueblo tenía un único maestro varón, soltero aunque ya cincuentón. Petiso y gordito, calvo, algo tímido. Lo consideraban un buen docente. Los niños y sus padres lo preferían y por eso las maestras lo detestaban; se atribuía a ellas el estigma de marica que le enjaretaron. Vivía con su madre, una viuda enjuta cuya energía y rigidez merecían un grado militar. Pues bien, por largo tiempo se creyó que la madre había abortado lo que, según todo lo indicaba, pudo ser un romance entre el maestro y la viuda rica.
El gordito empezó a concurrir a la mansión. Al principio iba dos o tres tardes a la semana, pero la frecuencia aumentó enseguida. En ocasiones llevaba libros y regresaba con éstos, pero una tarde fue con una caja que por su aspecto contenía bombones, y tal evidencia hizo estallar la explicación que daban los criados: que la viuda quería mejorar su vocabulario. La incredulidad resistió muy poco al deseo de creer, ciertos pormenores contribuyeron a ello: los libros desaparecieron, el maestro exhibía cambios inequívocos, seguridad, locuacidad, una indumentaria juvenil sustituyó a la chaqueta y al rugoso pantalón polvoriento de tiza. No obstante, la relación naufragó, o comenzó a naufragar, un par de meses después. La anciana sargenta enfermó, el maestro pidió licencia para acompañarla a la capital para las consultas médicas, madre e hijo permanecieron en la capital por un breve período y cuando retornaron el supuesto noviazgo pertenecía al pasado. Transcurrió y transcurrió el tiempo y ya no se vio al gordito ni siquiera arrimarse a la mansión. Arreciaron las especulaciones sobre la influencia de la madre en la presunta ruptura, Freud y su complejo de Edipo llenaron las habladurías y recién casi un lustro después, gracias al detective, se supo que la anciana no había influido en absoluto.
Y ya cabe contar lo del detective.
Surgió como acostumbran surgir los detectives, misteriosamente. El hotelero informaba que aquella madrugada se despertó en el sofá del vestíbulo y lo halló de pie frente a él, inmóvil y seco aunque afuera llovía a cántaros, con una maleta pequeña. Al promediar la mañana no había quién ignorase su presencia; en un pueblo como aquél no es posible guardar el secreto de que alguien escribió detective en su ficha de pasajero. Así que, tras la siesta, cuando el extraño (alto y flaco, cetrino, la mirada penetrante) anduvo las dos cuadras que separaban el hotel de la mansión de la viuda, se detuvo ante ésta y sacudió la aldaba, un interrogante se extendió cual nube expansiva hasta obnubilar las mentes más lúcidas: ¿por qué la visita? Y al rato pendían de la nube muy diferentes conjeturas: ¿negocios?, ¿otro iluso?, ¿la viuda mandó a espiar a algún pretendiente? El detective estuvo en la mansión hasta el anochecer. Esa misma noche tomó el tren dejando al pueblo sumido en la confusión.
El enigma empezó a disiparse al día siguiente. Unas mujeres allegadas al cura propagaron la noticia con la urgencia que el caso ameritaba: la viuda había encargado una misa por el alma de un desconocido. El asombro general se condensó sin intermisiones hasta la famosa misa.
La curiosidad colmaba la iglesia desde hora temprana. La viuda asistió vestida de luto total. Pálida, ojerosa. Irradiaba una aflicción que conmovió a todos. Lagrimeó varias veces.
Y ya no se mostró sin el luto riguroso hasta que volvió el detective.
La explicación se completó poco a poco. Un rompecabezas complicado por la falta de precisiones pero construido con pertinacia por una voluntad unánime. Colaboraron incluso los criados (acotación: la viuda no tenía amistades, entiéndase, ninguna lo bastante estrecha como para que se creyera en confidencias) y quizá también el cura, que la confesaba los domingos.
Читать дальше