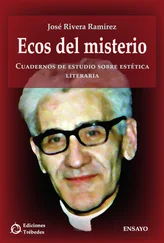Ni bien se enteraba de que el examinador ya venía (casi todos los pianos lo proclamaban con un inequívoco frenesí preparatorio) Schubert estallaba. Primero usaba su tocadiscos para expresar su enojo, a un volumen tal que los gatos huían enloquecidos.
La segunda etapa de aquella ira tenía una explicitud y una belicosidad mayores. Acallado el tocadiscos, Schubert se ponía a putear a voz en cuello delante de su vivienda. Al Conservatorio Fracassi y a su colectividad en pleno. Puteadas colosales, pletóricas de veneno, los epítetos más ultrajantes trenzados con el ingenio y la precisión que tiene la chusma más indecente para injuriar. Imprimía el mismo grado de obscenidad a sus invectivas en general, por algo se lo temía como al diablo, pero en aquellas ocasiones puteaba con una agudeza y un regodeo que aumentaban la eficacia de los conceptos. Las palabrotas sólo eran los ingredientes básicos. La amplitud léxica, las adjetivaciones múltiples, las florituras alternadas con los aguijonazos, la pronunciación y el sarcasmo que condensaba la mezcla hasta volverla indigerible daban al veneno una potencia sin par.
Y apenas anoticiado Schubert de cuándo exactamente arribaría el examinador, aquella furia ascendía a su culmen. Estrépitos de cosas que se rompían, salpicados con puteadas en ráfagas, lo anunciaban desde la casita. El vecindario se tensaba aún más. Las miradas convergían en la puerta por donde finalmente Schubert aparecía. Se detenía allí por unos minutos, colgando de sus muletas como agigantado por la inquietud que generaba. Entornaba los ojos, empinaba el mentón, atisbaba la calle a izquierda y a derecha en un moroso reconocimiento intimidatorio. Ni la fealdad (orejas sin proporción con la carita escuálida, gruesos labios siempre ensalivados, ojeras, unas canas que semejaban hilachas) ni el desaseo ni los estragos del alcoholismo ni el tullimiento de las piernas menoscababan el efecto. Los testigos no veían al pequeño y frágil paralítico al que a menudo los gurises provocaban por diversión, sino algo así como un gladiador monstruoso que irrumpía en la arena dispuesto a exterminar sin piedad. El barrio en un estatismo digno de las mejores películas de suspenso, nadie a la vista, hasta perros y pájaros alertas, mientras Schubert lo escrutaba, inmóvil. Una escena que parecía ajena al tiempo, emanada de un sueño.
Y de pronto comenzaba su aterradora marcha. Aquí se debe consignar que Schubert manejaba las muletas con suma habilidad. Las muletas, por decirlo así, integraban su cuerpo. Las movía con una desenvoltura que ningún escollo interrumpía. Esquivaba, zigzagueaba, giraba a cualquier velocidad que los bíceps le permitieran, sin transparentar el menor esfuerzo. Sobrio o borracho; las borracheras no quitaban seguridad a su andar.
Pues bien, ahora Schubert avanza con un ímpetu incontenible, vociferando contra el Conservatorio Fracassi y sus súbditos. Los testigos fingen no verlo, huyen. El nerviosismo cunde. Se sabe que aquella verborragia inmunda se derramará frente a cada casa donde haya o pueda haber un Fracassi, profesora o alumno. Y éstas ya serán puteadas específicas, con nombres y apellidos, y por ello mil veces más dañinas. No importarán los sexos, las edades, los estatus. La aristocrática madre de un alumno recibirá descargas tan virulentas como las que caerán sobre una pobre profesora que come gracias a sus clases de piano. Una doncella sufrirá agravios que sonrojarían a una rastrera prostituta. Un santo y un canalla valdrán lo mismo. Las alusiones a las partes íntimas, a las taras y máculas más degradantes y a vilezas inconfesables inundarán dichas casas cual un vómito del infierno. A menos que la policía llegue antes, claro, pero los policías de Buenavista acostumbran proceder con una lentitud exasperante y a algunos quizá la situación les divierte.
Recién cuando el examinador recale en Buenavista habrá freno para Schubert. Una reclusión domiciliaria garantizada por policías en guardia continua en torno a la casita, uno junto a la puerta delantera, otro junto la ventana y otro ante el muro de los fondos.
Pero refirámonos ya a la discoteca de la mansión deshabitada, el anhelo supremo de Schubert.
Aclaremos, la mansión no era una mansión. No debía el nombre a su tamaño sino a su forma, que sobresalía entre las construcciones que la rodeaban. Un simple chalé antiguo de dos plantas, con un jardín frontal protegido por verjas oxidadas e invadido por la maleza, el tejado a dos aguas con huecos. Y una clausura muy añeja que ameritaba las historias de fantasmas que le atribuían. Allí habían vivido los Koffman. Un Koffman había construido el chalé después de prosperar como dueño de la primera gasolinera local y comprar campos. A los Koffman les había sucedido lo que a varias familias principales del pueblo: la decadencia, la migración, la dispersión. Herederos que no se ponen de acuerdo y otra casa sin moradores, cerrada para siempre.
Pues bien, en el chalé habría un formidable combinado y una excepcional discoteca de música clásica, con la cual soñaba Schubert. El paralítico declaraba privada y públicamente su amor por tal discoteca. Enumeraba las razones estremecido por la emoción: interpretaciones únicas, orquestas y solistas grandiosos, compositores insignes, compositores ignotos cuya genialidad yacía hundida en el olvido. Decía que durante la infancia había escuchado aquellos discos. Que solía escaparse de su casa por las noches, a la hora que los Koffman reservaban para su deleite de melómanos y, oculto en la acera, participaba de aquellas sesiones musicales. Que así había aprendido a amar la música clásica, así había nacido su vocación, así sus orejas habían aprendido a reconocer a Schubert. Para que no hubiera dudas, señalaba el ventanal por el que salía la música, se apretaba los párpados, tarareaba melodías, hacía visajes. A veces amanecía durmiendo frente al chalé y uno se imaginaba que el combinado y la famosa discoteca poblaban su sueño entre las brumas de la mamúa. A veces interceptaba a los transeúntes para preguntarles si anoche habían oído el concierto de la mansión , mencionaba títulos y compositores y se explayaba sobre cuán maravillosamente había sonado aquello.
Los Fracassi rompieron su pasividad respecto a Schubert valiéndose de aquella discoteca. Con un resultado prima facie satisfactorio, aunque suscitaron críticas. En un sermón, con alusiones inequívocas, el cura dictaminó que aprovecharse así de la credulidad del prójimo implicaba un pecado, y también en el Bar Central surgieron reproches, y en las timbas del Club Social, donde el tema motivó fuertes discusiones. Sin embargo, la gente en general aprobó el embeleco. ¿Por qué censurarlo? ¿Qué daño le causaría a Schubert? Los Fracassi tan sólo se defendían y tenían derecho a eso.
Jamás se divulgó el nombre de quien concibió la estratagema. Un Fracassi importante, se presumía, tal vez el padre o la madre de un alumno. Tal vez la idea salió de una reunión en la que los Fracassi trataron sobre la necesidad de acabar con los ataques de Schubert, y luego de un largo debate, análisis, cálculos, especulaciones. Quizá se barajaron y descartaron posibilidades diversas, hasta drásticas, no una simple amenaza sino un buen susto. Schubert era lo bastante temerario como para que lo amedrentara cualquier amenaza, pero sí lo amedrentaría un julepe concreto, un asalto nocturno a su covacha, por ejemplo, que unos encapuchados lo asaltaran y lo sacudieran un poco… y aquí las objeciones habrán abundado, los Fracassi habrán temido algún imponderable, quizá la reacción ante los asaltantes; ¿y si intentaban una solución menos dramática, por ejemplo que alguna autoridad citara a Schubert para informarle que su pensión por invalidez corría peligro si aquellas agresiones no se terminaban…? En determinado punto alguien habrá recordado la discoteca de los Koffman, los más perspicaces habrán considerado cuánta eficacia prometía aquella alternativa y ya sólo faltó discutir y definir cuestiones secundarias, armar y pulir el proyecto.
Читать дальше