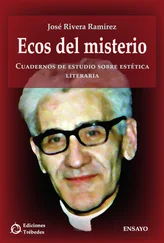Nunca quedó en claro cómo actuaron los embaucadores. Algunos afirmaban que una comisión visitó a Schubert y le propuso directamente este pacto: la discoteca, que ellos procurarían adquirir de los herederos, a cambio del cese de las hostilidades. Otros, que los Fracassi se habían ganado la paz gracias a una artimaña más compleja: Schubert habría recibido una carta de un presunto heredero al que los jueces habían adjudicado la discoteca y que ocupaba un alto cargo directivo en el Conservatorio Fracassi y etcétera. Otros, que el Intendente Municipal (cuñado de una profesora Fracassi) habría citado a Schubert para comunicarle que estaba dispuesto a promover la expropiación de la discoteca para que él, Schubert, la usara impartiendo clases gratuitas de música clásica en la Municipalidad, siempre y cuando... Cualquiera que fuese el modus operandi , y por muy absurda que fuese la patraña montada sobre los hechos, Schubert hubiese depuesto su combatividad. Amaba demasiado aquellos discos.
Después, y por unos cuatro años, el tiempo transcurre sin sobresaltos en esta historia. Las profesoras de piano impartieron sus clases cotidianas; los pianos cantaron sin sujeción alguna, con la desvergüenza que les infundían los aprendices; los examinadores arribaban, recibían los agasajos y las zalamerías que supone la esperanza de una buena nota, cumplían su cometido y se marchaban sin que el odio de Schubert asomara.
Todo indicaba que Schubert se había comprometido a no revelar en qué fundaba sus expectativas respecto a la discoteca de la mansión . Nadie lograba sonsacarle un solo dato del asunto. Incluso rehuía hablar de la discoteca al igual que de los Fracassi. Si se lo espoleaba para ello, respondía con una sonrisa y un silencio taimados, los ojitos vivaces, un encogimiento de hombros, y si la insistencia resultaba mucha él giraba sobre sus muletas y escapaba tarareando o silbando un fragmento de Schubert. Sus permanencias frente a la mansión se repetían ahora con mayor frecuencia pero sin aspavientos; se quedaba allí sumido en la serenidad de los que esperan confiados. Hasta se diría que se emborrachaba menos y se aseaba más. Y desplegaba una respetuosa amabilidad completamente extraña en él, que por momentos lo hacía irreconocible.
Cuando algunos Fracassi creyeron haber neutralizado el odio que Schubert sentía por ellos, lo evidenciaron con un atrevimiento que produjo inquietudes por parecer excesivo: realizarían, en el Club Social, el concierto de los alumnos que habían aprobado el examen anual, evento que una década atrás el miedo a Schubert había reducido a la añoranza. Al principio el anuncio fue difundido con cautela, como a media voz. Cundió cierta resistencia entre los progenitores de los alumnos: ¿exponer a nuestros hijos al escarnio en público? ¿Qué pretenden, no se conforman con haber aplacado a la fiera, para qué tentarla? Sin embargo, los organizadores no retrocedieron; dijeron que el comisario les había prometido instalar aquella noche una guardia infranqueable en la casa de Schubert y hasta pregonaron que el conservatorio enviaría un directivo para presenciar el concierto. Esto no ocurrió, pero el concierto se llevó a cabo, aunque, hay que señalarlo, con pocos participantes. Casi todos, tanto los alumnos como las profesoras, tocaron mal, cometieron gruesos yerros, sin duda por el nerviosismo que enrarecía el ambiente. Salteaban notas, aceleraban la interpretación, perdían el ritmo, se embrollaban. Por su parte, el auditorio se mostraba más bien indiferente a aquellos descalabros; apenas lograba desviar su atención de puertas y ventanas, aplaudía a destiempo, sus caras patentizaban una tensión desbordante. Pero Schubert no apareció. Y el estruendoso y prolongado aplauso que cerró el acto sonó a alivio, a una liberación definitiva.
Los acontecimientos demostrarían que aquella gente se equivocaba. Desde el incendio de la mansión , concretamente.
Sucedió una noche de invierno muy fría, muy tarde, cerca ya de la madrugada. La campana de la iglesia despertó a la población con un rebato desesperado. Los vecinos salían a tientas, con el sueño en el gesto, algunos en ropa de dormir. A los diez minutos el pueblo era un hervidero. Sombras que corrían y se atropellaban, una urgencia sin tino. Las llamaradas tenían alturas tremendas e iluminaban el alboroto con resplandores que multiplicaban el espanto. Lenguas del averno que lamían el cielo negro amenazando con devorarse al mundo, chorros de chispas que se desprendían de la masa ígnea y se esparcían, se arremolinaban y caían formando cosmos fugaces, un humo espeso que desdibujaba las formas. De a ratos el chalé de los Koffman ardía como con furia. Algo estallaba entre las llamas y el fuego se agigantaba con su voracidad intensificada, lo que arrancaba gritos de la muchedumbre. Luego, se diría que por una orden omnipotente, el monstruo se apaciguaba, sus lengüetazos decrecían y una especie de fatiga preludiaba el siguiente furor. Hubo rezos grupales, organizaciones fallidas, manifestaciones diversas de histeria, catarsis inverosímiles. Hasta que llegó Schubert.
Llegó despacio. Lo escoltaban unos cuantos gatos. Traía la mirada desorbitada y fija en las llamas, como fascinado.
Un mutismo expectante se propagó entre la multitud, que se inmovilizaba a medida que enmudecía. Los ojos iban de Schubert al incendio y viceversa llenos de desasosiego. Imponente Schubert, alumbrado por el fuego que aniquilaba su anhelo, con claroscuros cambiantes en su cara enjuta, semejante a un Rembrandt. Un rostro que sugería la tragedia humana en su esencia, en su rebelión perpetua, su impotencia, su derrota. Estuvo ante el incendio, recostado contra una pared, unos cinco minutos. Luego giró y se fue lentamente, cabizbajo, por el espacio que le abría el gentío.
Algunos asegurarían haber oído en aquel ínterin una música tenue, apenas perceptible por el rumor de las llamas. Unos afirmaban: una orquesta; otros, un piano solo. Y todavía años después, muchos años después, surgirían testimonios de que el chalé de los Koffman (sus ruinas cenicientas) exhalaba música por las noches, cuando el pueblo dormía.
Schubert sobrevivió a la mansión un lustro y medio más o menos. Durante ese período ningún examinador del Conservatorio Fracassi recaló en Buenavista, los alumnos de piano rendían sus exámenes en pueblos vecinos. Una precaución quizá exagerada, porque el paralítico limitaba sus ataques contra aquella enseñanza a unos refunfuños casi ininteligibles y muy esporádicos.
Transcurrido un tiempo prudencial desde la muerte de Schubert, los examinadores volvieron. Y continuaron haciéndolo por unos cuantos años más, hasta que el arte de tocar el piano perdió relevancia social y los alumnos resultaron demasiado pocos.
La indefinición de la viuda superaba en mucho lo razonable. Algunos de sus pretendientes incluso ya se habían muerto. Desde luego, no todos encuadraban en lo que por lo común se considera un buen candidato . Los había vagos, canallas, vividores. Algunos, demasiado viejos, que sobredimensionaban la necesidad de protección que el patrimonio de la viuda requería. Otros, demasiado jóvenes, excesivamente confiados en sus atractivos físicos. La mayoría, como resulta obvio en un pueblo perdido, rústicos que no sabían tratar a una dama. Cada tanto corría el rumor: Fulano también; o: parece que Mengano espera la respuesta; o: Zutano rompió con su prometida por la viuda… O aparecía un desconocido que enseguida revelaba su intención de conquistar a la susodicha. Y así durante una década y algo más. Desde su ostentosa casa, de donde salía muy poco, la viuda irradiaba un halo tan constante como poderoso. Aquí los espero, señores. Cuiden a sus novios y maridos, pobrecitas…
Читать дальше