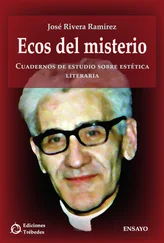El segundo desfile sucedió una semana después. Habían muerto siete contagiados más. Entonces, todos los inmunes salvo el del tambor realizaban la danza solemne. Desfilaron con antorchas y pancartas. Un cartel decía La vida es para corajudos . Y otro: Merézcanse el mañana.
Pero recién nos planteamos la cuestión de su, llamémosle, ideología, cuando empezaron a utilizar los altoparlantes de la Difusora Prioral (con el consentimiento del propietario, que se incorporó a la facción ni bien ganó la batalla contra el virus tras una larga agonía). Desde entonces hemos procurado detectar en sus mensajes algún trasfondo intelectual coherente. Hoy muchos pensamos que es éste: los inmunes entienden que quien vence a un virus tan terrorífico se vuelve un ser superior, se eleva a un supremo nivel espiritual, y que por ello la pandemia representa una oportunidad única, imperdible, para el mundo: la de que nazca una casta de superhombres que lo conduzca hacia un futuro venturoso o algo así. Y para afianzar su sentimiento de superioridad —opinamos quienes sostenemos dicha teoría— nos bombardean con su desprecio y se esmeran en pisotear públicamente aquello que constituye la causa de las represiones más intensas que soportaron. En el caso del alemán Otto Reiser, su masculinidad, por ejemplo. Una abominación bastante increíble, pues cuando se radicó en Buenavista nuestro relojero don Otto hasta despertó presunciones de una pertenencia a las SS, por su rudeza. Ahora, para convencernos de la homosexualidad que declara por los altoparlantes debe exhibirse hecho una loca, peluca rubia, tacones, vestido y maquillado como una puta. Pero en la mayoría de los casos la demostración implica una venganza feroz. En el caso del Pancho Quesada hallamos un paradigma en ese sentido. Durante tres décadas, y con los beneficios obvios, el Pancho trabajó en política para el doctor Rovira Páez, caudillo autonomista. La sombra del doctor, alardeaba el Pancho, su mano derecha. Y en cuanto cargo desempeñó su caudillo él estuvo a su lado como asistente más o menos encubierto, siempre con un sueldo estatal. Pues bien, el Pancho Quesada suele denunciar minuciosamente, a través de las bocinas, los chanchullos cometidos por Rovira Páez en la función pública.
Alguien con vena poética dijo por ahí que con tanta delación y tanto sinceramiento (nota: los adulterios sospechados e insospechados predominan, sin duda) este pueblo se convertirá en un cementerio de caretas. Un gran acierto poético.
Sólo pudimos destruir unas pocas bocinas. Las bajamos con pértigas y piedras, las achatamos a garrotazos, pero no actuamos con la necesaria diligencia; al día siguiente las demás desaparecieron con sus cables y ya no vimos ninguna. A todas luces, ahora ellos arman y desarman su sistema acústico por las noches. Pero por mucho que vigilamos no logramos localizar ni una sola bocina. Aquí surgen hipótesis muy diferentes. Que se valen de altoparlantes inalámbricos, que quizá uno solo muy potente, que varios parlantes móviles. Talento tecnológico no le falta a don Jubileo, el dueño de la Prioral. Incluso hay quienes opinan que los parlantes ya no existen, que padecemos alucinaciones auditivas.
Tampoco, pese a los diversos recursos que empleamos, conseguimos impedir las pintadas en los muros. Cada día encontramos una distinta que nos exhorta a atrevernos, a lanzarnos a la intemperie con la cara descubierta, a recuperar nuestra dignidad y conquistar una libertad absoluta.
Nuestro tormento crece constantemente. Ya no tenemos esperanzas de que una autoridad cualquiera frene a los inmunes. Aquí nadie gobierna nada. El Intendente Municipal huyó con su familia a un pueblo menos atacado por el virus, el presidente del Concejo Deliberante y el Juez de Paz lo imitaron, el comisario murió entre las primeras víctimas de la enfermedad, los demás policías se esfumaron. Hemos urgido el socorro de poderes provinciales y nacionales pero la pandemia, al parecer, inmovilizó al país entero. ¿Y qué chances nos quedan de proceder nosotros mismos? Ya se dijo, hoy ellos se muestran raras veces: apariciones como la del relojero, individuales y demasiado sorpresivas y fugaces para que reaccionemos a tiempo. Reacciones exitosas hubo, es verdad, con algunos inmunes cosidos a balazos, pero no las suficientes para detenerlos. Además, las confusiones nos desconciertan. Alguien llama por teléfono a media madrugada para advertirnos que un Inmune viene hacia acá, uno acecha hasta el amanecer con el arma gatillada y resulta que el avistamiento consistió en una pesadilla del informante.
Y aun hay que mencionar otros factores que debilitan nuestro odio. Por ejemplo, la idea de que en cualquier momento el virus nos enferma y nos curamos, y así, sin temeridades, pasamos a las filas de los inmunes.
Y también esta idea que nos tortura especialmente: que quizá no tememos al virus, que quizá lo que nos aterra es la posibilidad de inmunizarnos.
Las profesoras de piano de Buenavista enseñaban bajo la supervisión del Conservatorio Fracassi. Eran cuatro. Su alumnado estaba formado mayormente por niñas y señoritas; los pocos varones, por lo general, desertaban tras las primeras clases. El conservatorio enviaba al pueblo un examinador cada año, al promediar la primavera.
Schubert despreciaba y odiaba aquella enseñanza con toda su alma. La descalificaba con palabras como basura, porquería, farsa . Sostenía que el Conservatorio Fracassi, al que llamaba Fracaso , había sido creado por músicos mediocres y resentidos para arruinar el talento musical de las nuevas generaciones. Examinadores, profesoras, alumnos, tutores de los alumnos quedaban comprendidos en aquel odio, sin excepción. Y cuando se avecinaban los exámenes dicho odio se volvía una ira inconmensurable.
Vivía en la modesta casita que había heredado de sus padres, con un viejo tocadiscos, unos cuantos discos y una gran cantidad de gatos. Merced a la pensión que el Estado le pagaba por su invalidez. Sus padres (era hijo único) lo habían mandado a Buenos Aires, adolescente aún, para que cultivara su vocación de pianista. Allá vivió con unos tíos y se convirtió en un pianista eximio. Un accidente de tránsito lo dejó paralítico y lo obligó a regresar al pueblo; los padres murieron poco después. Explicaba que la imposibilidad de utilizar los pedales del piano había truncado su carrera.
Lo apodaron Schubert por la pasión que sentía por Schubert. Según él, ningún compositor superaba a Franz Schubert. La música que emitía su tocadiscos, que con frecuencia sonaba muy mal por las averías que la púa producía en el vinilo, incluía a Schubert reiteradamente. Escuchar a Schubert, para lo cual solía subir mucho el volumen, lo sumía en una especie de enajenación. A veces lo escuchaba sentado en una silla junto a su puerta y cada tanto simulaba tocar un piano invisible, por momentos con los ojos cerrados. Los brazos extendidos a la altura de un teclado con las manos abiertas, con las palmas hacia abajo y desplazándose a izquierda y a derecha, los dedos trémulos. Se sacudía como un poseso mientras ejecutaba la “Fantasía del Caminante”. No ejecutaba “Serenade” sin lagrimear.
—¿Dándole a Schubert, Schubert?
—¡Arriba Schubert nomás!
—¡Schubert al Colón! ¡Schubert al Colón!
Algunos se detenían y aplaudían, lo que motivaba una sonrisa feliz del pianista.
Pero la música no le bastó para sobrellevar su soledad. También recurrió al alcohol. La bebida no tardó en ocupar un espacio desmesurado y definitivo en su existencia. Entonces el resentimiento eclosionó, ponzoñoso: a los cuarenta años Schubert era un guiñapo, un títere del resentimiento, un paria. Y encontró en los Fracassi las víctimas perfectas.
Читать дальше