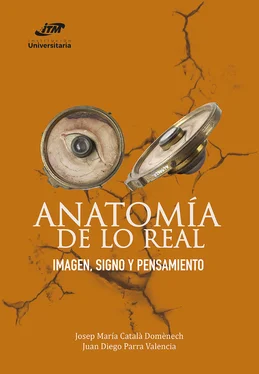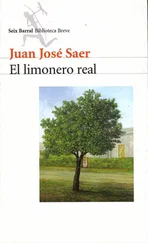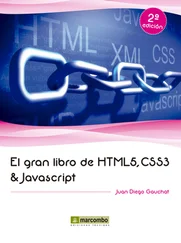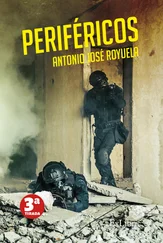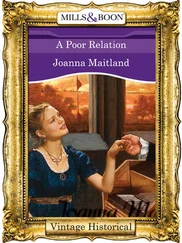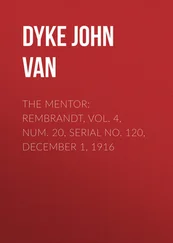Quizás sea un despropósito preguntarse si los signos tienen forma. En todo caso es una cuestión que en estos momentos nos intriga. ¿Hay una forma ideal que corresponde a todos los fenómenos sígnicos? Es obvio que se trata de una pregunta retórica, pues hay disciplinas específicas, como la semiótica y la semiología, encargadas de demostrarlo. La pregunta adecuada quizás sería ¿de qué forma se trata? Hasta ahora parece no existir alguien que se haya preocupado por responderla.
Las estructuras o los sistemas son relacionales. No tienen una forma precisa, más allá de las relaciones que conectan dinámicamente sus componentes. Sin embargo, existe la tendencia a representarlos de manera estática para que quede constancia de su recurrencia, de que su dinamismo no es abierto, sino que funciona a través de unos canales preestablecidos, de carácter estable o esencial. O sea que, efectivamente, esa forma existe.
Peirce (1906) inicia su Prolegomena to an Apology for Pragmaticism con una precisa declaración de intenciones:
Acércate, mi lector, vamos a construir un diagrama para ilustrar el curso general del pensamiento; quiero decir un sistema de diagramación mediante el cual cualquier curso de pensamiento puede ser representado con exactitud (p. 492).
Parecería un abuso pretender diagramar cualquier pensamiento con exactitud, cuando la mayoría de ellos pueden seguir cursos impredecibles. Peirce utiliza el hipotético escepticismo de un amigo militar para exponer la bondad de los diagramas. Duda el militar de la necesidad de diagramar un pensamiento cuando este ya está presente en nosotros. Peirce recurre al ejemplo fácil de los mapas para demostrarle a su amigo que, por mucho que se conozca el territorio, tenerlo representado sobre un plano es extremadamente útil para las operaciones militares. Y concluye añadiendo que
[...]uno puede hacer experimentos exactos sobre diagramas uniformes; y cuando uno lo hace, debe mantener una atenta vigilancia ante cambios involuntarios e inesperados que, en consecuencia, se producen en las relaciones entre distintas partes importantes del diagrama con respecto a las otras (Peirce, 1906, p. 493).
Puede que el mapa no sea un buen ejemplo, puesto que se refiere a un territorio ya de por sí inmóvil, si descartamos las contingencias meteorológicas o de otro tipo que puedan afectarle. Por ello, Peirce (1906) da un paso adelante y afirma que «Tales operaciones sobre diagramas, ya sean externos o imaginarios, toman el lugar de los experimentos sobre cosas reales que se realizan en la investigación química y física» (p. 493). De acuerdo, ya que en la física y en la química los diagramas o fórmulas expresan transformaciones. Por lo tanto, una de las virtudes de los diagramas es convertir en una expresión abstracta la esencia de estos movimientos relacionales. Insertarlos, por lo tanto, en una forma estandarizada, que puede ser matemática, química, geométrica o lógica. Esto es algo que corrobora el propio Peirce cuando responde a las protestas de su interlocutor que piensa que el químico actúa sobre la propia naturaleza y el diagramador no:
‘Tiene toda la razón al decir que el químico experimenta con el objeto mismo de la investigación, aunque después de haber hecho el experimento, la muestra sobre la que se operó puede desecharse, ya que no tiene interés. Porque no era la muestra particular lo que el químico estaba investigando, sino la estructura molecular. Desde mucho tiempo atrás, estaba en posesión de pruebas abrumadoras acerca de que todas las muestras de la misma estructura molecular reaccionan químicamente de la misma manera exacta; de modo que una muestra es igual que otra. Pero el objeto de la investigación del químico, aquello sobre lo que él experimenta, y al cual la pregunta que le hace a la naturaleza se refiere, es la Estructura Molecular, que en todas sus muestras tiene una identidad tan completa como la que se halla en la naturaleza de la Estructura Molecular [...]’ (Peirce, 1906, pp. 493-494).
Peirce es muy persuasivo y a buen seguro que convenció a su hipotético amigo militar, lo cual quiere decir que se convenció a sí mismo. Sin embargo, nos da la impresión de que sus argumentos están tan encapsulados como los diagramas que defiende. Es decir, ni unos ni otros actúan en el vacío, estableciendo referencias impolutas con sus referentes, sean estos propios de la naturaleza o de la imaginación.
Los signos tienen pues una forma imaginaria que organiza todo pensamiento en torno al signo. No se trata tan solo de detectar los elementos que constituyen el fenómeno sígnico, de saber que está compuesto de un significante y un significado, sino, principalmente, de que estos se relacionan a través de una estructura precisa y repetitiva. Tan descabellado sería rechazarlo como ignorarlo. Ello nos permite, sin embargo, ver el fenómeno desde una diferente perspectiva, la de la imaginación. Parece estar claro que los diagramas son, entre otras cosas posibles, formas de la imaginación. Forman un vocabulario por el que nuestra imaginación se expresa.
En realidad, un signo no es más que una máquina abstracta (de esto hablaremos luego más extensamente), es decir, una función estructurada a través de un diagrama. Lo interesante de las máquinas abstractas, según Deleuze, es que ignoran la diferencia entre los contenidos y las expresiones, a la vez que los recrean. Se diría que existe una cierta relación entre el vuelco que le da Lacan al signo y el planteamiento de unas máquinas cuyo conglomerado de materia y función no contempla ninguna correspondencia entre el significante (expresión) y el significado (contenido), aunque que no por ello los ignora.
En una máquina abstracta no hay arriba ni abajo, coordenadas platónicas que empujaron por siempre jamás el alma hacia arriba y el cuerpo hacia abajo. Una máquina abstracta es como un remolino, es decir, un flujo que no es material pero que, sin embargo, moldea la materia. De la misma manera, una máquina abstracta reconduce las ideas, el pensamiento, a través de un diagrama compuesto por flujos que se retroalimentan a través de la misma fuerza de las reflexiones que dirigen.
Pero previo a este paso que desmantela el estatismo del signo, Lacan le dio la vuelta al esquema. Poner del revés el signo es colocar el cuerpo arriba, en el cielo, y el alma abajo, en la tierra; hacer que el significante sea el significado esencial, mientras que el significado se convierte en una probabilidad, casi una entelequia. Esta operación pertenece plenamente al paradigma de las imágenes. Una vez materializado el signo, aparece la cuestión de los flujos que son virtuales y materiales a la vez. El agua de un río corre componiendo formas que son estables dentro de su movilidad e inmaterialidad. De la misma manera, las imágenes en movimiento y sonoras se componen de un determinado transcurso que las modifica y que se visualiza a través de ellas.
El movimiento y el sonido no son significados, sino elementos del significante, formas diagramáticas del mismo. Pero no por ello debemos desdeñar de entrada el carácter fantasmagórico del sonido y el movimiento, habida cuenta de que, con ellos, las imágenes pierden ese sustento positivista que les otorgó la fotografía y que aún perdura. Como dice José Luis Pardo (2011) a propósito de las ideas de Deleuze,
Lo virtual es justo la clase de realidad que corresponde al fantasma, a la fantasía, una especie de sombra desquiciada o de precursor oscuro que acompaña a cada entidad empírica como su simulacro y su máscara, como su germen, su génesis y su embrión, el esquema dinámico que no se agota en la empiricidad de la cosa ni se anula en su actualización (p. 106).
El movimiento y el sonido son virtualidades que a la vez generan y enmascaran las imágenes empíricas, haciendo que estas no se agoten en sí mismas. El movimiento tiende a hacer que las imágenes desaparezcan en dirección a otras imágenes o hacia la extinción que las espera al final de su duración. La imagen en movimiento nos hace conscientes de la existencia de un principio y un final de las representaciones y, por lo tanto, nos advierte del marco existencial que las rodea y que establece el límite de su presencia y el inicio de su extinción. La imagen fija permanece eternamente, incluso cuando nadie la mira. La imagen móvil implica, por el contrario, el acompañamiento de una mente o, por lo menos, de un cerebro: debe ser vista para existir y, por ello, escolta con su movimiento el movimiento mental del espectador. Cézanne conocía perfectamente la posibilidad de representar de forma ideal y abstracta el Mont Saint Victoire, pero sabía también que en realidad esa imagen del monte es fugitiva, se reproduce a cada momento en que alguien la mira. Por ello se vio obligado a pintar la montaña, una y otra vez, persiguiendo su fenomenología huidiza. Situado entre la pintura y el cine, entre el universo de imágenes esenciales y el de las imágenes contingentes, Cézanne iba a la caza de lo imposible, pretendía fijar la imagen de lo transitorio, pero con ello establecía el puente hacia los significados fluidos.
Читать дальше