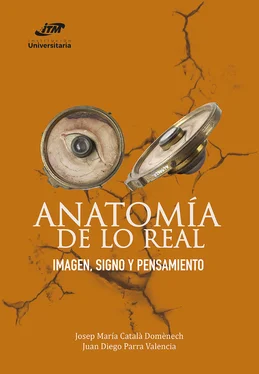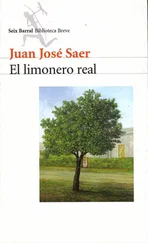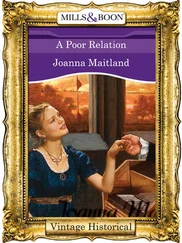¿No podemos, pues, estar nunca seguros de nuestros descubrimientos? Al contrario, podemos estar más seguros que nunca, puesto que no solo descubrimos una faceta más del sujeto, a añadir a las otras muchas que ya se han descubierto, sino que a través de esta revelación descubrimos también el propio rostro de la realidad que al unísono da a luz al objeto, al acto del descubrimiento y al sujeto que ejecuta la operación. La era de la postciencia, que es también el de la postsemiótica, donde el signo pierde sentido, no se refiere a las ciencias en sí, a su operatividad y exigencia, sino a la descolonización del resto de saberes de las denominadas ciencias humanas, que durante tanto tiempo se han visto sometidas a requisitos que no son adecuados para ellas. Las ciencias puras o duras pueden seguir haciendo su labor y estableciendo para ello sus propios requisitos, pero el resto debe quedar liberado de esas condiciones. Cuando esto sucede, el imaginario del signo se ve limitado a una serie de operaciones muy sectoriales. Sin la coartada de la epistemología cientificista, los signos se funden como cera ardiendo, pierden su proverbial consistencia y, por lo tanto, su utilidad. Se descubre entonces que, como ya intuyeron sus creadores, el signo era una cuestión mental, una forma de disponer la mente para acomodarla a un tipo determinado de realidad que ya no existe. Tal como siempre lo ha sido la imagen.
PRIMERA PARTE
Para una crítica del signo y la imagen
Ilustración 1. Mark Tansey (Estados Unidos, 1949) The Innocent Eye Test 1981

Óleo sobre lienzo
198.1 x 304.8 cm
El universo entero...
está repleto de signos,
a no ser que esté compuesto
exclusivamente por signos
C. S. Peirce
En realidad, el traje no puede
representar el valor
en sus relaciones externas
sin que el valor adopte
al mismo tiempo el aspecto
de un traje
K. Marx
La «insignificancia» del signo y la imagen
A las imágenes las acompañan desde hace poco más de un siglo dos elementos que podríamos calificar de fantasmales: el movimiento y el sonido. Aparecen pegados a ellas, pero sin realmente pertenecerles, como si ambas formaran parte de ese espíritu que para Descartes regentaba el cuerpo. La imagen sería lo sólido, lo material, es decir, el cuerpo, mientras que el movimiento y el sonido pertenecerían a la categoría de lo evanescente, lo sutil o lo espiritual. Pero este dualismo cartesiano, cuyo error ya se han encargado de denunciar, quizá a través de otro error, Antonio Damasio y otros neurocientíficos, no es la metáfora más adecuada para comprender la percepción de las imágenes contemporáneas, que, si acaso, siempre han sido contempladas desde una óptica excesivamente materialista capaz de blindarlas ante cualquier misterio. La perfección y automatismo que caracterizan a las tecnologías audiovisuales de la actualidad abundan en la percepción popular de que las imágenes son lo que deben ser y nada más: copias de la realidad que parece destilar esta misma realidad o que los instrumentos electrónicos son capaces de arrancarle sin esfuerzo. Pero lo cierto es que este panglosianismo, que caracteriza la concepción de las imágenes, aparece encapsulado en una insidiosa metafísica que nos lleva a pensar que las imágenes, en general, son entidades inmóviles a las que caracteriza el silencio, ese largo silencio que recorre la historia del arte desde los más remotos orígenes, enmarcado por una parálisis tétrica. Es como si nuestra mente se resistiera a dejar de ser platónica y no pudiera concebir la transitoriedad de unas representaciones que, por antonomasia, ya son transitorias desde hace más de un siglo.
Hete aquí, sin embargo, que el mayor embate contra el ingenuo empirismo audiovisual proviene de una pretendida ciencia que es platónica y cartesiana a la vez: la semiótica (o la semiología, dependiendo de a quién tengamos por progenitor). Es cierto que este tipo de encuentros —Platón versus Descartes—, que se consideran un auténtico choque de trenes, no son aceptados con gusto por los especialistas, pero no por ello hay que declararlos imposibles: los paradigmas o las disciplinas coinciden más en sus raíces que en sus frutos, por ello las conexiones tienden a pasar desapercibidas y, a la luz de los dispares productos de estas, se consideran inconcebibles. Pero la semiótica, esa máquina de interpretar inventada por Charles S. Peirce a finales del siglo XIX, se convierte, en manos de Saussure, en platónica y al mismo tiempo en cartesiana, debido a la división de su concepto estrella, el signo, en dos mitades: significante y significado. El signo tiene alma —el significado— y cuerpo —el significante—: un cuerpo que no parece ser más que la sombra del espíritu significador que lo rige solo porque se posa arbitrariamente en él.
Lacan le dio la vuelta a este planteamiento para borrar cualquier vestigio de platonismo y cartesianismo, y con ello no hizo más que poner de manifiesto, de forma muy clara, la presencia de estos rescoldos en la teoría del signo: puso el significante arriba y el significado abajo, al contrario de cómo se encontraban situados en la concepción original, y ello, a modo de paso previo a la eliminación del significado como elemento esencial del sistema. Afirmó finalmente que, debajo del significante, no había nada, es decir, que el pensamiento es un juego de significantes que cambiaban continuamente de significado.
Quizá sea cuestión de preguntarse qué significa arriba y abajo en estas circunstancias. Según Saussure, las palabras tienen dos componentes, uno material (una imagen acústica) y otro mental, que se relaciona con la idea o el concepto que representa el primer componente. El conjunto de significante y significado constituye un signo. El signo se representa visualmente, según este conocido diagrama:
Ilustración 2. Esquema Significado-Significante

El diagrama supone la visualización de un fenómeno, algo que no tiene por qué causar inquietud, puesto que implica un compromiso con su estructura, la cual, de lo contrario, queda enmascarada o resulta ambigua. No está de más pasar pues a la visualización, a pesar de las protestas que se puedan suscitar, ya que de esta manera se hacen evidentes algunas de las implicaciones de cualquier propuesta que de otra forma permanecerían ocultas. ¿Por qué está arriba el significado, es decir, la idea, y abajo el significante, es decir, la proyección material de esta idea o concepto? Pues porque la residencia de las ideas es el cielo platónico, mientras que a las sombras de estas ideas les corresponde estar localizadas en la tierra o realidad de segundo grado. Ello explicaría también por qué costó tanto que se prestase atención al significante, a la parte material, terrestre, corporal, del signo.
Pero la cuestión se complica en el momento en que se avanza en la visualización y el concepto de significado se concreta en una imagen de la siguiente manera, no menos conocida:
Ilustración 3. Diagrama de Saussure

Es así como, de pronto, el significado ya no es una idea en el sentido estricto de la palabra, sino una imagen o una cosa. Ya no pertenece directamente al cielo platónico, sino que se desplaza hacia el mundo de las imágenes concretas, visibles. Es como si el signo se precipitara hacia la tierra en lugar de mantenerse flotando a medio camino entre ella y el cielo, dos regiones hasta entonces equidistantes y mediatizadas por la línea del horizonte que separa el significado y el significante. Esto nos pone ante el problema de las relaciones entre el signo y la imagen, algo que ni la semiótica de Peirce ni la semiología de Saussure habían, en principio, previsto claramente (lo visual lo piensan desde lo lingüístico) y que el giro lingüístico del siglo XX pretendió resolver de forma en exceso precipitada, inventando una semiótica de las imágenes que no hacía sino convertirlas en signos lingüísticos para mayor comodidad del sistema.
Читать дальше