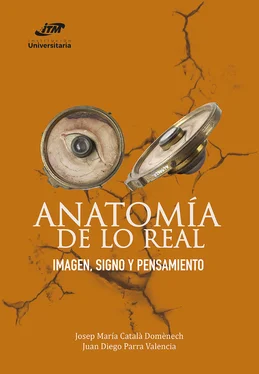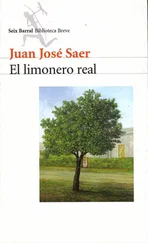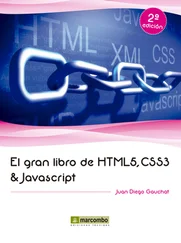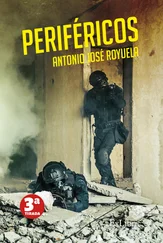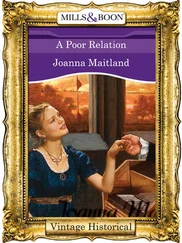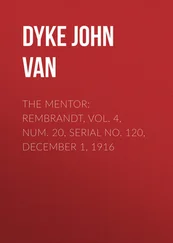Pero el significado de las cosas es diverso y difuso, no puede encontrarse en un solo lugar y en una sola forma, ni siquiera cuando, acerándose a la categoría de señal, está construido para transmitir, como en la publicidad, un mensaje muy preciso. Por eso, todo intento de acotarlo y estabilizarlo, a la larga, conduce al fracaso. El signo es una derivación del positivismo, un equivalente, más sofisticado, del ‘hecho’, como lo mencionábamos atrás. La semiótica creyó poder descifrar, mediante su concurso, las leyes del pensamiento, e incluso las de la realidad, cuando no hacia otra cosa que moldearlas a su medida. Estas limitaciones las intuye la propia Kristeva cuando afirma que
El embargo de la sociedad moderna sobre la ciencia parece haber alcanzado su apogeo y su clausura al tomar a la lingüística (al habla) sus modelos y su método. La ciencia de la comunicación fonética está hoy en día en la base del estudio del ‘pensamiento salvaje’, descubre y analiza un ‘discurso del Otro’, intenta en vano recuperar las ‘artes’ y la política, haciendo reinar por doquier la autoridad del signo : noción históricamente limitada y cuyo ideologema (la función que une las prácticas translingüísticas de una sociedad condensando el modo dominante de pensamiento) remite a Platón y Augusto Comte (2001, p. 77).
Claro está que, después de decir esto, Kristeva pretende salvar el signo a través de sí mismo, porque el estilo de la época no le permite otra cosa: «se trata de subrayar que, habiendo desmitificado y neutralizado toda hermenéutica, la ciencia [sic] del signo llega a un punto en que se desmitifica a sí misma» (2001, p. 78). Y este proceso de desmitificación lo consigue, al parecer, a través de la semiótica: «es la semiótica la que cumple este papel y, más especialmente, la semiótica de los sistemas significativos que engendra la civilización del signo para, a cambio, resultar con ello consolidada»(p. 78). Sin embargo, a la larga reverdece esa hermenéutica que supuestamente había sido neutralizada por el gesto adusto de una pretendida ciencia.
No se trata de recurrir, por contraste, a un empirismo ingenuo y restringido. No se trata de renunciar a las teorías, sino de situarlas donde les corresponde. Las teorías son formas elevadas de la descripción que pierden todo su valor cuando se confunden con visiones absolutas de una determinada realidad. Clasificar, definir y nombrar, crear conceptos, deben ser operaciones básicamente heurísticas, el motor de un pensamiento que explora el objeto indefinidamente. Establecer o descubrir pretendidas ‘leyes’ generales de los fenómenos no es más que un aspecto más de la descripción. Todos estos procedimientos, por muy bien estructurados que estén, por muy sólidos que parezcan, tienen todos ellos la consistencia de una corriente de aire. Lo cual no quiere decir que su impulso se extinga o deba extinguirse inmediatamente después de producirse. Digámoslo de otra manera, a través de una metáfora más precisa: son como puertas que las corrientes de aire abren a lo largo de nuestro camino para que exploremos lo que hay al otro lado, pero que en cualquier momento otra corriente de aire puede cerrar detrás de nosotros. Las podemos mantener abiertas, nosotros mismos o quienes vengan detrás, durante un tiempo prudencial, pero a la larga hay que dejar que se cierren solas o cerrarlas dando un portazo.
Seguir esas corrientes de aire, impulsándolas nosotros mismos con nuestras reflexiones, es la esencia de la forma ensayo. Max Bense (1942) llegaba a equiparar el ensayo con la física experimental, porque ensayar significa también experimentar:
Estamos sorprendidos de que la expresión ensayo sea un método experimental; se trata de escribir experimentalmente en él, y debemos hablar entonces en el mismo sentido que cuando hablamos de la física, la cual colinda con pulcritud similar con la física teórica. En la física experimental, para seguir con nuestro ejemplo, postulamos una pregunta respecto a la naturaleza, esperamos una respuesta, probamos y fallamos: la física teórica describe la naturaleza, donde las leyes de sus medidas demuestran resultados en forma analítica, axiomática y deductiva basados en necesidades matemáticas. Así se diferencia un ensayo de un tratado. Escribe ensayísticamente quien compone experimentando, quien rueda su tema de un lado para otro, quien repregunta, palpa, prueba, quien atraviesa su objeto con reflexión, quien vuelve y revuelve, quien desde diversos lugares parte hacia él y en su atisbo intelectual reúne lo que ve y prefabrica lo que el tema bajo la escritura deja ver en ciertas condiciones logradas. Quien intenta algo entonces en el ensayo, no es del todo la subjetividad escritural, no, ella provoca condiciones bajo las cuales un tema en su totalidad respalda una configuración literaria. No se intenta escribir, no se intenta conocer, se intenta ver cómo se comporta un tema literariamente, se establece entonces una pregunta, si se experimenta con un tema. Vemos al respecto que lo ensayístico no reside solo en la forma literaria, en la cual está integrado el contenido, el asunto, el manejo parece ensayístico pues aparece bajo ciertas condiciones. Así habita en cada ensayo una fuerza o poder de perspectiva en el sentido de Leibniz, Dilthey, Nietzsche y Ortega y Gasset. Reflejan un perspectivismo filosófico en el sentido que en sus observaciones ejercitan un punto de vista conocido en su pensamiento y su conocimiento (Bense, 1942, pp. 24-25).
Era necesario recrearse en esta larga cita porque contiene la esencia de esa ‘falta’ de ciencia que estamos intentando proponer como necesario ‘método’ poscientífico. Este ir y venir sobre el objeto, esta experimentación que propone Bense, puede ser ejecutada de un tirón, en un mismo escrito, o a través de varios intentos, ejecutados por distintos sujetos, en momentos igualmente diversos, incluso, por supuesto, a lo largo de la historia. Lo que queremos decir con esto es que el germen del ensayo está más en el objeto que en el procedimiento en sí, puesto que es el objeto el que posee multitud de facetas y pliegues que obligan a estar continuamente ‘ensayando’ sobre el mismo para ponerlos de relieve, para ir estableciendo los distintos significados que se acomoden, no tanto al espíritu del tiempo, como a su estilo. En este sentido, la búsqueda del conocimiento es una empresa trágica, puesto que quien la emprende debe saber que nunca llegará a alcanzar su final. Y, desde luego, que ni siquiera en el caso de que llegara a ese final, lo haría igual que como empezó, porque el viaje ensayístico no significa solo transformación del objeto, sino también del sujeto. Es así como la postciencia coincide con una postfilosofía, puesto que el ensayo no pertenece al reino de la filosofía. No es de filosofía de lo que estamos hablando, sino de pensamiento. Y es en esa estela que, justamente, ensayamos un ensayo sobre la postsemiótica, no como respuesta al universo semiótico, sino como campo experimental crítico que expanda las posibilidades mismas de la semiótica como forma de pensamiento.
Este ensayo consistirá en un devenir semiótico de la estética para promover una suerte de desviación (o clinamen) hacia las tipologías sígnicas pensadas en clave postsemióticano para constatar la superación de la semiótica como disciplina, sino para atravesar las posibles barreras que la imaginación teórica tiende a imponer cuando el hábito configura un saber específico. Es por ello por lo que el presente libro es una indagación que busca una suerte de mise en abyme teórica que busca hacer de los conceptos formas autorreferenciales del pensamiento semiótico. Por ello buscaremos llevar hasta el límite referencial los modelos canónicos de la semiótica visual, gracias a las directrices de Saussure y Peirce, hurgando justo en las bases sedimentadas del pensamiento sobre los signos. Esta es la razón que nos permite configurar como ruta de indagación la forma ensayo, justo como decurso intensivo de experimentación intelectiva. No nos interesará, por eso mismo, la conclusión o el descubrimiento, sino la indagación como tal, en un ejercicio de perforación que encuentre en los conceptos, no formas demostrativas y resolutivas, sino campos problemáticos de los que surgen nuevas preguntas.
Читать дальше