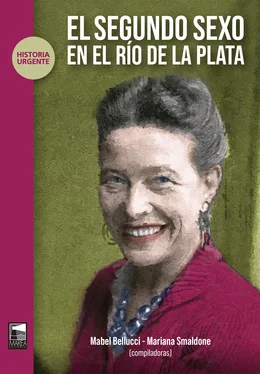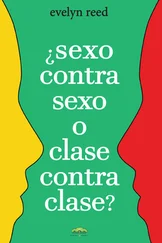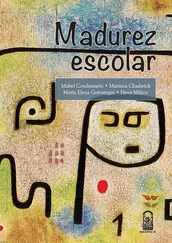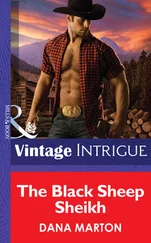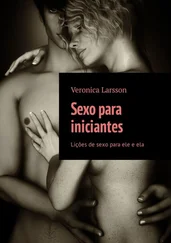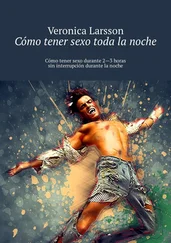En los años siguientes Sur no volvió a El segundo sexo ni continuó exhaustivamente la trayectoria de su autora. Sólo esporádicamente retomó algunas ediciones de Beauvoir: una reseña de Los mandarines en 1959 y otra sobre La fuerza de las cosas en 1965. La primera la escribió Alicia Jurado y allí se reafirmaba el escándalo que las novelas de la autora francesa provocaban en la moral burguesa local (Jurado, 1959). En su autobiografía, Jurado dice haber leído El segundo sexo en 1953 (pero aparece como una lectura entre otras, casi obligada por la época).11 Su lectura de Simone de Beauvoir no quedaba exenta de contradicciones y diferencias. Cuando ya casi había pasado un año de la autodenominada “Revolución Libertadora” (el golpe militar que depuso el segundo gobierno de Juan Perón), Jurado llamaba a las mujeres argentinas a ocupar su lugar frente a la libertad y utilizaba en su argumentación para el reconocimiento de la opresión histórica de las mujeres tanto a Beauvoir como a Simmel. Esto era posible porque Jurado colocaba el problema del poder exclusivamente en la cultura. Por otro lado, parecía confiar en la igualdad política recientemente lograda por la “demagogia que había favorecido a las mujeres” (Jurado, 1956, p. 2).
La segunda reseña aparecida en Sur era la de Marta Gallo sobre La fuerza de las cosas, tomo de la autobiografía de Simone de Beauvoir que retoma los años vividos desde 1941 hasta 1962, y que constituye otro de los puntos de la última de las lecturas que intentamos reconstituir. Por un lado, Gallo partía de un lugar común, sólo en los últimos años contestado: Simone de Beauvoir, en realidad, refractaba “[...] las ideas del hombre a quien quiere y admira y con el que quizá también piensa, pero reservándole a él la cualidad de creador ideológico. Y a renglón seguido revelaba su lectura anhelante: ‘Esto nos decepciona un poco, sobre todo si somos mujeres y hemos leído El segundo sexo’ [...]” (Gallo, 1965, p. 84).
Por otro lado, la comentarista destacaba la tensión siempre presente en la obra entre libertad y necesidad. Una necesidad que era entendida como “el condicionamiento del medio, en las cosas –cosas son también su cuerpo y su vida– en los hechos que acontecen. Y detrás de todo ello está el tiempo” (Gallo, 1965, p. 85). La fuerza de las cosas había sido publicada en Francia en 1963; en Buenos Aires, un año después por Sudamericana. Las “trampas” de ciertas ideas en torno a la libertad comenzaban a quedar develadas tanto para la autora como para sus lectoras. Gallo citaba a la propia Simone de Beauvoir: “Creo en nuestra libertad, en nuestra responsabilidad, pero, cualquiera sea su importancia, esta dimensión de nuestra existencia escapa a toda descripción: lo que podemos alcanzar es solo nuestro condicionamiento; yo aparezco ante mis propios ojos como un objeto, un resultado [...]” (Gallo, 1965, p. 9).
Revisando Sur a lo largo de estos años, no podemos pasar por alto un debate entre dos reconocidos intelectuales locales: Ernesto Sabato y Victoria Ocampo, a propósito de “La metafísica de los sexos” el primero, publicado en la revista en 1952. En el mismo número, Álvaro Fernández Suárez publicaba “El sexo y la técnica”, artículo en el cual trabajaba la hipótesis de que el grado de desarrollo técnico alcanzado en las sociedades modernas dejaba un saldo de energía que era absorbido por el apetito sexual.12 Dos años antes, el mismo autor había publicado, también en Sur, “La invención de la mujer”, artículo en el que analizaba cómo la belleza y la prolongación de la vida sexual de la mujer era resultado también de la técnica (Fernández Suárez, 1950). Si las ideas de Fernández Suárez aparentemente no despertaron demasiados ecos, no sucedió lo mismo con las de Ernesto Sabato. “La metafísica de los sexos” fue inmediatamente contestado por la propia Victoria Ocampo desde Sur y por Regina Gibaja desde Centro, por entonces la revista del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Veinte años después aún Sabato recordará el incidente.13
De acuerdo con John King, Ernesto Sabato y Victoria Ocampo protagonizaron uno de los pocos debates acalorados de Sur alrededor de los cincuenta, si exceptuamos los satíricos ataques a Perón (King, 1989, p. 190). Otro, al año siguiente, alrededor de la ruptura Camus-Sartre, no tenía conexión aparente con el mencionado en primer término.14 Sin embargo, no caben dudas de que este último cerró la breve apertura de Sur a Sartre y, seguramente, a Simone de Beauvoir que se había iniciado con aquel número dedicado a Francia en 1947, y que se continuaría con las escuetas reflexiones encontradas en la revista en torno a la obra literaria, filosófica y autobiográfica de la autora francesa y que, finalmente también podría explicar el silencio, con respecto a Simone de Beauvoir, de la propia Victoria Ocampo. Significativo silencio (tanto si la había leído como si no) en 1952, cuando discutía con Sabato en un campo ya transitado por Simone de Beauvoir. Efectivamente, las ideas desarrolladas por Sabato eran las que El segundo sexo desarmaba.
En su artículo “La metafísica de los sexos”, Sabato comenzaba planteando que el siglo xix había culminado “en uno de los fenómenos más inesperados de todos los tiempos, en la idea de la identidad entre los sexos” (Sabato, 1952, p. 26). A partir de allí, aparecía todo lo esperable en términos teóricos y filosóficos. Sabato no era original; repetía a Nietzsche, Simmel y Jung. Pero en las primeras páginas un breve comentario merece atención. Sabato sostenía que, en su tiempo, en ciertos medios calificados como “progresistas”, postular “diferencias” entre los dos sexos era considerado “reaccionario” y “bárbaro”. “La mayor parte de las mujeres –continuaba–, sobre todo de las mujeres con alguna cultura –¡qué peligroso es ‘algo’ de cultura!–, se dejan arrastrar por esta doctrina sin comprender que les hace muy poco favor y que las coloca, así, en un terreno decididamente desfavorable […]” (Ib., p. 26). Estas palabras son suficientes para sospechar lo que sigue por parte de Sabato y la “furiosa” respuesta de Ocampo, tal como fuera calificada por parte del propio Sabato. Finalmente, este debate interesa tanto porque se discuten tesis de El segundo sexo sin citarlo; como porque ilumina ese medio de probable recepción y lectura.
Sabato partía de las viejas “diferencias”, supuestamente complementarias entre los sexos. Afirmaba que las diferencias biológicas conllevaban diferencias psíquicas, sociales y metafísicas entre los sexos. Postulaba lo femenino y lo masculino como ideas platónicas que se encarnaban en mujeres y varones; y si bien aceptaba la idea de bisexualidad latente en todo ser humano, por algún motivo (evidentemente la proposición anterior) las hembras estaban más determinadas por el arquetipo femenino y los varones por el masculino. Lo masculino era abstracción, universalidad y lógica; lo femenino, lo concreto, lo particular, lo intuitivo. Los varones se proyectaban hacia fuera (como el semen), eran creadores centrífugos. La sexualidad no tenía importancia para ellos, solo era un instante en sus vidas. Las mujeres, en cambio, estaban adentro, como adentro suyo estaba la vagina. En las mujeres se hallaba siempre latente la maternidad, buscaban la inmortalidad en el hijo. Para ellas, el acto sexual comenzaba después de la cópula, con el embarazo, el parto y la vida del hijo. A diferencia de los varones eran centrípetas. Sabato acababa postulando la deseable feminización del mundo puesto que el capitalismo y la ciencia positiva, ambos productos masculinos, habían conducido a la deshumanización. Pero la feminización del mundo no implicaba la liberación de las mujeres, al menos como lo entendía el feminismo de la época, puesto que la igualdad y el logro de los derechos postulado por este (aún en lo legal) eran, para Sabato, una concesión a la civilización de los machos. La feminización del mundo debía feminizar tanto a varones como a mujeres pues éstas, como resultado de la cultura occidental, se habían virilizado. Sabato llegaba a temer las consecuencias que, para la humanidad, podía tener el control de la natalidad puesto que calificaba como aberración que las mujeres prescindieran de los hijos. La feminización, entonces, aparecía como un proceso desvinculado de las mujeres reales y presentado casi como un proyecto de varones críticos (entre los cuales Sabato se incluía) a la masculinidad dominante, capitalista y positiva.
Читать дальше