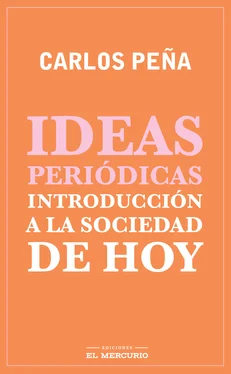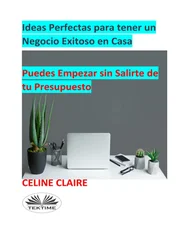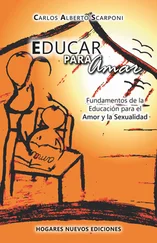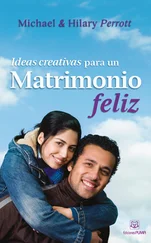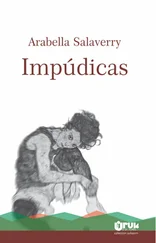La prensa, se dijo en este caso, carece de responsabilidad cuando, sin más, difunde o extiende informaciones falsas respecto de funcionarios públicos. Una regla de responsabilidad podía, en esos casos, ser intolerable para la libertad de expresión. «Obligar, dijo la Corte, al crítico de la conducta oficial a garantizar la verdad de todos los hechos que alega —so pena de una condena— lleva a la autocensura». Es cierto que la libertad de buscar y difundir información relativa a funcionarios públicos puede llevar a excesos, como los que tuvo que padecer el ofendido Sullivan (a quien se acusó nada menos de querer rendir por hambre a un puñado de estudiantes); pero, dijo la Corte, «a pesar de la probabilidad de que se cometan excesos y abusos, la libertad de expresión es, a largo plazo, esencial para la opinión esclarecida y la conducta correcta de los ciudadanos de una democracia». Bertrand Russell —al igual que Stuart Mill, un ardiente defensor del principio de libertad— había dicho, al ser condenado por un tribunal de Nueva York a resultas de la educación sexual que impartía, que en una sociedad democrática había que aceptar que los demás pudiesen, a veces, herir nuestros sentimientos. El daño a la autoestima, a la propia imagen y al crédito que los demás han puesto en nosotros, constituye, según lo muestran las palabras de Russell, un costo que debemos aceptar a cambio de contar con libertad. Los jueces Golberg y Douglas concurrieron a la decisión y dijeron además que en su opinión:
La Constitución otorgan al ciudadano y a la prensa un privilegio absoluto e incondicional para criticar la conducta oficial, a pesar del daño que pueda derivarse de los excesos y abusos. El preciado derecho estadounidense de «decir lo que se piensa» (…) sobre los funcionarios y los asuntos públicos necesita «un espacio de respiración para sobrevivir» (…). El derecho no debe depender de que el jurado indague en la motivación del ciudadano o de la prensa. La teoría de nuestra Constitución es que todo ciudadano puede decir lo que piensa y todo periódico puede expresar su opinión sobre asuntos de interés público, y no se le puede prohibir que hable o publique porque quienes controlan el gobierno piensen que lo que se dice o escribe es imprudente, injusto, falso o malicioso. En una sociedad democrática, quien asume actuar para los ciudadanos en una capacidad ejecutiva, legislativa o judicial debe esperar que sus actos oficiales sean comentados y criticados. En mi opinión, esta crítica no puede ser amordazada o disuadida por los tribunales a instancia de los funcionarios públicos bajo la etiqueta de difamación.
¿Significaba esto que la prensa era irresponsable a todo evento por la difusión de informaciones falsas relativas a quienes ejercen cargos públicos? En ningún caso, dijo la Corte, pero la cautela a que la prensa está obligada cuando se trata de funcionarios públicos es menor que la que pesa sobre ella en otras ocasiones. The New York Times —el periódico donde se habían imputado barbaridades a Sullivan— debía responder si y solo si difundió información falsa con «real malicia» o con «indiferencia temeraria» respecto de la verdad. El mero descuido no generaba responsabilidad alguna para la prensa. Esta es, sugirió la Corte, la única forma en que la información puede circular libremente y hacer el escrutinio de los funcionarios y del poder.
Como lo enseña el caso que acabo de recordar, no es sensato exigir a la prensa el deber de decir la verdad y de hacerla responsable cuando no lo hace. Las exigencias éticas —que son lo que he llamado el primer pretexto para moderar la libertad de expresión— pueden ser, como lo muestra este caso, un lobo disfrazado con piel de oveja, un simple canto de sirena que puede hacer naufragar a la libertad.
Pero no solo se erigen razones de carácter ético, como la que acabamos de revisar, para moderar a la prensa: todavía se esgrimen razones de carácter político para desconfiar de ella.
La más popular de estas razones es la que sugiere que el mercado de los medios suele ser poco plural y que ellos, por razones de industria, se concentran en unas pocas manos que silencian las voces de las mayorías.
Este es una objeción que requiere ser examinada con cuidado. Ella sostiene que la concentración de medios produce un doble efecto: por una parte, silenciaría muchas voces y, por la otra, concedería gran poder al punto de vista de los propietarios de los medios. Así entonces, continúa el argumento, el estado debe intervenir a fin de evitar la concentración de medios y favorecer que la mayor cantidad de voces sean escuchadas.
A pesar de su popularidad, el precedente punto de vista (una de las objeciones más populares al mercado de los medios) es fácticamente erróneo.
Desde luego, lo que muestra la experiencia es que en un sistema de mercado la economía mueve a los medios a ser cada vez más fieles a las audiencias y cada vez más infieles a los intereses estrictos o a la ideología de los propietarios.
De otra parte, hoy día los medios de comunicación masiva, como han sugerido John Thompson o Russell Neumann (dos expertos en la sociología de medios) han transitado hacia formas de vinculación con lo público que el mercado estimula y favorece. Los medios han cambiado el carácter de la esfera pública y han marchado a otras formas de publicidad que no se relacionan con la concentración de los medios y que, sin embargo, son también fundamentales para la democracia. No hay que olvidar, al analizar este tema, que la dimensión de industria de los medios unida al mercado acicatea el surgimiento de temas vinculados a los intereses de las audiencias que en un sistema de medios más deliberativo, por decirlo así, no habrían tenido cabida. Un mercado desconcentrado y deliberativo, versus uno concentrado y de mercado, puede ser la diferencia entre una esfera pública de élites y otra de audiencias masivas. Muchos medios al alcance de pocos lectores e inspirados solo por el anhelo de deliberar, pueden conducir a una esfera pública extremadamente restringida. Uno de audiencias masivas, en cambio, puede ser menos elitario y acoger mayor diversidad de intereses.
En otras palabras, quizá no sea sensato pedirle a los medios de comunicación que hagan esfuerzos por remedar la esfera pública a la Habermas (es decir, la esfera pública concebida a la manera de un diálogo racional en el que todos participan). Este modelo arriesga el peligro de erigir un sistema de medios centrados en las élites, en los pequeños grupos ilustrados, pero vueltos de espaldas a las audiencias masivas, con el resultado que, poco a poco, y salvo que se les subsidie, tenderían a desaparecer. Un mercado de medios competitivo y orientado a las audiencias masivas, y no solo a las élites, puede alejarse del modelo del diálogo, pero igualmente puede contribuir a la democracia por la vía de poner nuevos temas en la agenda, hacer visible el poder y ayudar a los ciudadanos a vigilar a las autoridades.
Pero, como dije, no solo hay pretextos éticos y políticos para moderar a la prensa y quejarse de ella, también hay pretextos legales como el que erige a la privacidad como un valor rival de la libertad de expresión, un valor que la limita.
Es cierto, desde luego, que la privacidad es un bien importante en una sociedad democrática y es verdad que, cuando se lo amenaza de manera desmedida, puede suprimir toda espontaneidad en las relaciones sociales y es evidente también que una vida absolutamente transparente podría ser para la mayoría de los seres humanos simplemente intolerable. Pero de ahí no se sigue que la privacidad deba ser protegida —como a veces se pretende— de igual forma para todos. Decidir qué nivel de intimidad debe ser protegida, desde el punto de vista civil, exige distinguir entre las diversas calidades que puede poseer la persona cuya intimidad fue, aparentemente, sobrepasada.
Читать дальше