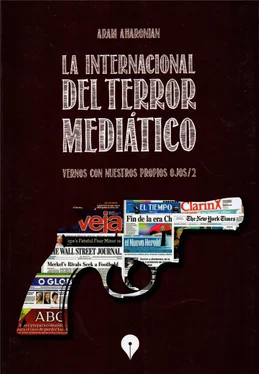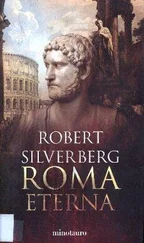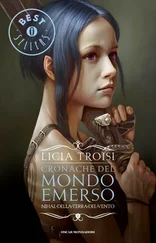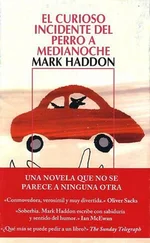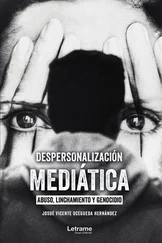En ocasión de los episodios represivos ocurridos en Buenos Aires a mediados del año 2002, en los que dos militantes del movimiento de desocupados fueron asesinados por efectivos policiales, según se comprobó a través de fuentes testimoniales y documentales, el diario Clarín publicó en portada un título con tipografía resaltada que decía: “La crisis provocó dos muertes”.
Optó por su propia parcialidad y la cubrió de objetividad (en sentido de transformación del discurso de clase en discurso universal) al elegir las fuentes, los puntos de vista (la policía), al elegir el enfoque (esas muertes fueron consecuencia en un sentido vago de los hechos en los que desembocó la crisis social argentina y no de los disparos concretos efectuados por sujetos concretos).
Si comparamos el espacio y los tiempos de micrófono y de pantalla que los diarios, las radios y las emisoras de TV. pertenecientes al bloque de poder le dedican a las informaciones procedentes del sector empresario y financiero con el espacio que esos mismos medios le asignan a las informaciones procedentes de organizaciones campesinas, de trabajadores y desocupados, comprobaremos que la relación es de 99,5% a favor del primer universo.
Eso es elección de agenda como construcción de parcialidad. Cuando esa parcialidad se construye por fuera de los hechos y sus fuentes –situación en la que los medios del bloque de poder incurren con frecuencia– ya no estamos ante la construcción de una parcialidad determinada, sino frente a una vulgar tergiversación y falsedad informativa.
Espeche señala que otra herramienta es la presentación de la fuente. En ese caso la parcialidad asumida guía la manera en que se ubica al oyente o lector respecto del sujeto que da un testimonio o el documento que se consigna. Por ejemplo: el ex dictador chileno Augusto Pinochet es presentado por algunos medios hegemónicos como “ex presidente”; mientras que debe ser presentado, desde nuestra perspectiva, como “represor”, “genocida”, etc.
Sin duda, la estética no está divorciada del contenido, pero debe contemplar los rasgos culturales del entorno donde se produce. Todo acto discursivo es un acto de seducción. Se debe evitar el exceso de calificativos y adjetivos, uno de los vicios más frecuentes a la hora de marcar parcialidad. Es más eficaz la adjetivación de los sustantivos, la elección de términos con fuerte carga valorativa.
En resumen, la definición de una línea editorial se presenta como un paso esencial en la diseño de una rutina periodística. Desde ella es que ponemos en juego todas las herramientas asociadas al oficio para posicionarnos desde nuestra parcialidad en cada coyuntura. Así, el enfoque, la agenda, la selección y el tratamiento de las fuentes y los recursos narrativos son instrumentos que intervienen en la dimensión táctica de nuestra tarea y quedan, por ello, sujetos a los grandes lineamientos estratégicos, señala Espeche.
La reflexión sobre los aspectos que guían nuestra práctica debe, entonces, trascender la faceta meramente descriptiva para inscribirse en una mirada más profunda que supere la separación entre teoría y práctica, entre oficio y academia.
El pensamiento único y el síndrome de plaza sitiada
“En las democracias actuales –dice Ignacio Ramonet– cada vez más ciudadanos libres se sienten enfangados, atrapados por esa viscosa doctrina que imperceptiblemente, envuelve todo razonamiento rebelde, lo inhibe, lo paraliza y acaba por ahogarlo. Hay una sola doctrina, la del pensamiento único, autorizada por una invisible y omnipresente policía de la opinión”.
Estamos manipulados, condicionados, vigilados, por el pensamiento único, hegemónico, por la repetición constante, en todos los medios de comunicación de ese catecismo por parte de los periodistas de reverencia, de políticos de derecha e izquierda, que le da fuerza de intimidación y hace difícil la resistencia.
El pensamiento único es la traducción a términos ideológicos de los intereses de la internacional del capital financiero internacional, donde lo económico prima sobre lo político, el mercado corrige las disfunciones del capitalismo; los mercados financieros orientan el movimiento general de la economía; la competencia dinamiza las empresas; el libre intercambio es factor de desarrollo de las sociedades; la división internacional del trabajo modera las reivindicaciones sindicales y abarata los costos salariales.
Con el pensamiento único (el mensaje único, la imagen única) nos bombardean las 24 horas del día, todos los días, imponiéndonos desde el norte la agenda informativa y política que los reproductores de los medios comerciales endógenos repiten, eliminando toda posibilidad de voces diversas y plurales, atentando contra la libertad de expresión.
La libertad de expresión solo existe cuando se aplica a las opiniones que se reprueban. Por otra parte, los ultrajes a su principio sobreviven mucho tiempo a los motivos que los justificaron y a los gobernantes que los usaron para reprimir, señala Serge Halimi, director del francés Le Monde Diplomatique.
Hoy, los rebeldes, los parias y los malhechores tienen decenas de miles de seguidores en su cuenta de Twitter; YouTube les permite organizar reuniones en su salón, y perorar interminablemente desde un sillón, frente a una cámara. Si se prohíben espectáculos y reuniones públicas por ser juzgados indignos de la persona humana, ¿entonces también debe sancionarse la difusión de los mismos mensajes por las redes sociales? Eso equivaldría al inmediato otorgamiento del aura de víctimas del “sistema” a unos comerciantes de la provocación y a dar crédito a sus acusaciones más paranoicas, indica.
En esta trampa de la “guerra” mediática, cultural, muchos de quienes trazan y dirigen la comunicación en nuestros países se sienten seducidos por la teoría de la plaza sitiada –hay que defenderse continuamente de la eventual agresión externa, imperial–, que bien sirvió a la Cuba revolucionaria en los primeros años del bloqueo, es hoy una teoría impensable y por demás incoherente en países con cientos de radios privadas, decenas de televisoras y de diarios privados.
Los voceros oficiales –pésimos intérpretes del concepto gramsciano de hegemonía– se convierten en expertos en denunciología, olvidándose de construir una comunicación democrática, donde todos tengan voz e imagen y donde la ciudadanía participe protagónicamente de los debates sobre la realidad y el futuro del país que se está construyendo.
El síndrome de plaza sitiada genera una estrategia reactiva (se responde a la agenda del enemigo, validándola) y no proactiva, donde se diseñe la agenda comunicacional y política. Los periodistas pueden proponer historias que resulten negativas para el gobierno, pero les dicen: ahora no es el momento... porque el enemigo podría usarlo en contra nuestra.
Eduardo Montes de Oca señala que el persistente “síndrome de plaza sitiada”, traducido en verticalismo, burocratismo propiciado por este, falta de transparencia e insuficiencias en la deseada democracia popular y en su inherente control, se deriva en grado nada desdeñable de un hecho “ontológico”, objetivo: ¡somos una plaza sitiada! Y como secuela de ello, a ratos se torna harto difícil discernir entre una actitud demasiado vehemente en la defensa del proyecto y el más descarnado oportunismo.
El síndrome emerge una vez más como bandera de “nuevos defensores de la Revolución”, al decir del reconocido trovador cubano Vicente Feliú. Mientras, crecen la desinformación ciudadana, el descrédito de los medios de comunicación nacionales —dentro y fuera de la isla— y se silencia el pensamiento crítico, alerta preocupado el investigador cubano Esteban Morales
Читать дальше