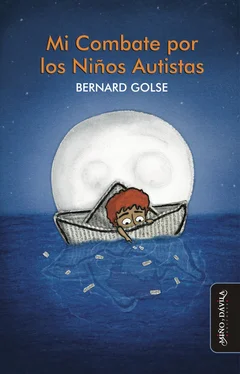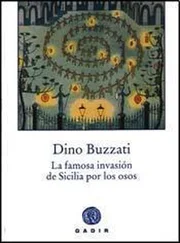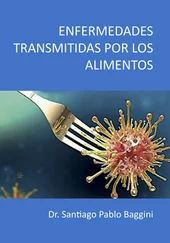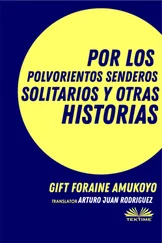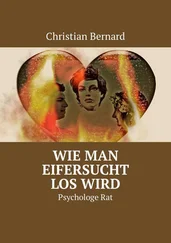Debido a la duración del embarazo relativamente breve (¿acortado?) de nuestra especie, el bebé humano es el único de todos los mamíferos que nace antes de que la construcción de su cerebro haya terminado. Por supuesto, ya hubo una primera fase muy activa de construcción cerebral y de sinapto-génesis2 que le permite, como ya hemos dicho, implementar de manera secuencial sus diferentes aparatos sensoriales (primero el tacto, luego el olfato, luego el gusto, luego la audición y finalmente la visión), pero la segunda gran fase de la organización cerebral tendrá lugar después del nacimiento, y se extenderá incluso durante los tres o cuatro primeros años de vida.
En otras palabras, la mayor parte de la construcción del cerebro humano se realiza «al aire libre», después de la salida del bebé del cuerpo de la madre, a diferencia de los bebés de otras especies de mamíferos que nacen con un cerebro, por así decirlo, terminado y de entrada operativo de manera bastante autónoma. Esto tiene consecuencias. En efecto, no disponemos de muchos más genes que algunos animales bastante primitivos como la mosca, por ejemplo, ¡unos 35.000 genes! La gran diferencia entre la mosca y nosotros, seres humanos, es que la mosca no es más que el producto de sus 35.000 genes, mientras que nosotros somos el producto de nuestros 35.000 genes, pero también de lo que hoy llamamos epigénesis, es decir todos los mecanismos que gobiernan la expresión de nuestro genoma. Nuestro genoma es lo que es y, por ahora, antes de la era de las futuras terapias génicas, no podemos modificarlo. En cambio, nuestro entorno parece susceptible de influir en la expresión de nuestro genoma, es decir, activar o, por el contrario, inhibir la actividad de ciertos genes o partes de nuestros cromosomas. Más allá del hecho de que los mecanismos íntimos de esta regulación puedan pasar en parte por procesos de metilación3, y cuya exploración recién está empezando, es muy posible pensar que esta influencia de nuestro entorno sobre la expresión de nuestros genes es cuantitativamente más importante que la actividad de los mismos genes.
Se imponen entonces dos observaciones: por una parte, como la construcción del cerebro humano se termina de realizar en contacto con el entorno postnatal, la epigénesis cerebral hace que cada bebé humano organice su arquitectura cerebral de manera diferente y específica, ya que cada bebé nace en un entorno particular; y, por otra parte, cuando hablamos de «medio ambiente», es necesario entender este término en el sentido más amplio, sea biológico, alimentario, ecológico, sociocultural y relacional. La epigénesis cerebral, con su corolario obligado que es el de «plasticidad neuronal» (F. Ansermet y P. Magistretti, 2004), es la clave que nos permite empezar a comprender mejor el origen de la asombrosa diversidad que reina en el seno de la especie humana, sin duda mucho menos prisionera de su genoma que lo es la ameba o los organismos pauci-celulares, por ejemplo (F. Jacob, 1970).
El estudio de la epigénesis en general, y de la epigénesis cerebral en particular, abrirá sin ninguna duda, una nueva página de la biología humana, ya que al iluminarnos sobre los vínculos dialécticos que probablemente existen entre el genoma y el medio ambiente, o bien entre la naturaleza y la cultura, sin duda será capaz de mostrarnos hasta qué punto el desarrollo del ser humano, más que cualquier otro, se juega a la interfaz de los factores endógenos y los factores exógenos, lo que volveremos a ver al referirnos al modelo multifactorial del autismo (ver tercera parte, capítulo 3). Todo esto abre las puertas a la importante cuestión de la libertad del desarrollo que es, en parte, la nuestra.
Capítulo 3
¿Cómo logramos sentirnos una persona?
Intersubjetividad y subjetivación
Sentirse una persona no se da desde el principio. Es un camino más o menos largo según cada niño. Es un trabajo de co-construcción que cada niño debe realizar con los adultos encargados de su crianza. Dicho esto, es fundamental que los adultos anticipen –ni poco ni demasiado– la persona que este niño será algún día si todo sale bien. Dicho de otra manera, el estatus de “sujeto” no eclosiona solamente desde adentro, sino que es el fruto del encuentro entre las potencialidades internas propias del niño y las representaciones que tienen los adultos del ser que ese niño devendrá.
Cuando nació, Vincent se encontró con unos padres que enseguida tuvieron una visión podríamos decir demasiado anticipada de su hijo y al que muy rápidamente le demandaron ser autónomo a causa de sus propias preocupaciones. Lo vuelvo a repetir aquí: el autismo de Vincent no se reduce a este dato que solo podemos tener en cuenta considerando los factores endógenos de vulnerabilidad –genéticos u otros– que él presentaba. Por ello, el encuentro con el entorno es muy importante y Vincent fue proyectado desde el vamos en un futuro lejano que no le dejó el tiempo suficiente para ser un bebé dependiente, lo cual es una necesidad temporaria fundamental.
El término “intersubjetividad” designa –¡sencillamente!– la experiencia profunda que nos hace sentir que uno mismo y el otro, son dos. Esto es fácil de enunciar y de representárselo, aunque los mecanismos íntimos que subyacen a este fenómeno sean probablemente muy complejos y todavía no totalmente comprendidos. Hoy en día, esta cuestión de la intersubjetividad es central y articula el debate entre los defensores de lo interpersonal y los de lo intrapsíquico.
Existe también actualmente otra discusión sobre la emergencia progresiva de la intersubjetividad o, por el contrario, una intersubjetividad dada desde el principio. Esquemáticamente podríamos decir que los especialistas europeos son más partidarios de la idea de una instauración gradual y necesariamente lenta de la intersubjetividad, mientras que los anglosajones son más partidarios de una intersubjetividad primaria, de alguna manera genéticamente programada (C. Trevarthen, 2003; D. Stern, 1989, por ejemplo). D. Stern insiste sobre todo en el hecho de que el recién nacido es inmediatamente apto para percibir, para representar, memorizar y vivenciarse como agente de sus propias acciones4 y que, por eso, no es necesario recurrir al dogma de una indiferenciación psíquica primaria5. Por el contrario, los psicoanalistas –y no solo en Europa– insisten en una dinámica progresiva de un doble gradiente de diferenciación, extra e intrapsíquico. Esta valorización de la lentitud se basa, en particular, en la observación clínica de los niños que se estancan en los primeros tiempos de su desarrollo y se inscriben entonces en el campo de las patologías llamadas arcaicas (autismos y trastornos invasivos del desarrollo) aunque no se puede reducir el autismo a una simple interrupción del desarrollo.
Como siempre, en este tipo de polémica existe una tercera vía, que quisiera defender aquí. Esta tercera vía consiste en pensar que el acceso a la intersubjetividad no se juega en un todo o nada, sino que, por el contrario, se da de manera dinámica entre momentos de intersubjetividad primaria efectivamente posibles desde el principio, pero fugaces, y probables momentos de indiferenciación; y la cuestion para el bebé es que pueda estabilizar progresivamente estos primeros momentos de intersubjetividad haciéndolos permanecer de manera más estable y continua que los momentos de indiferenciación primitiva. La descripción del amamantamiento realizada por D. Meltzer (1980) como momentos de “atracción consensual máxima” evoca estos procesos: durante el amamantamiento el bebé tiene transitoriamente la sensación de que las diferentes percepciones sensitivo sensoriales provenientes de la madre (su olor, su imagen visual, el gusto de la leche, su calor, su cualidad táctil, su handling) no son independientes las unas de las otras. O sea que no están clivados estos elementos o “desmantelados” según las diferentes líneas de su sensorialidad personal sino, por el contrario, están “mantelados” temporariamente durante el momento de la lactancia. En esas condiciones, un bebé podría tener acceso a una vivencia puntual de un esbozo de la existencia de un otro al exterior de él, un verdadero “preobjeto”6 que confirmaría la existencia de un tiempo de intersubjetividad primaria.
Читать дальше