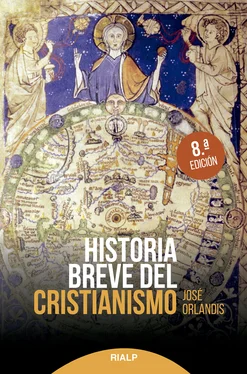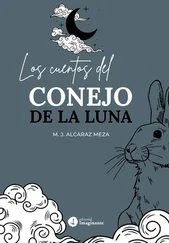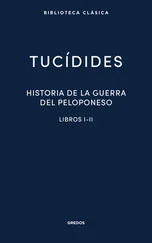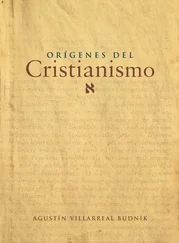JOSÉ ORLANDIS
I.
LOS ORÍGENES DEL CRISTIANISMO
El cristianismo es la religión fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Los cristianos —discípulos de Cristo— se incorporan por el bautismo a la comunidad visible de salvación, que recibe el nombre de Iglesia.
Entendemos por cristianismo la religión fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. La persona y las enseñanzas de Jesús son las bases sobre las que se asienta la religión cristiana. Los cristianos consideran a Jesucristo su Redentor y su Maestro: le reconocen como su Dios y Señor y se adhieren a su doctrina.
En una hora precisa del tiempo y en un lugar determinado de la tierra, el Hijo de Dios se hizo hombre e irrumpió en la historia humana. El lugar de nacimiento de Jesús fue Belén de Judá; la hora, cuando reinaba en Judea Herodes el Grande y Quirino era gobernador de Siria, bajo la autoridad suprema del emperador de Roma, César Augusto (cfr. Mt II, 1; Lc II, 1-2). La vida de Cristo entre los hombres se prolongó hasta otro momento de la historia, bien preciso también: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo tuvieron lugar en Jerusalén, a partir del día 14 del mes de Nisán del año 30 de la era cristiana. Caifás desempeñaba el cargo de sumo sacerdote, gobernaba Judea el «procurador» Poncio Pilato y reinaba en Roma el emperador Tiberio.
Jesucristo se presentó a sí mismo como el Cristo, el Mesías anunciado por los profetas y esperado ansiosamente por el Pueblo de Israel. En Cesárea de Filipo, ante la diversidad de opiniones que corrían sobre su persona, el Señor preguntó a los apóstoles: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». La respuesta de Pedro fue rotunda: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Jesús no solo no enmendó en un ápice estas palabras, sino que las confirmó de modo inequívoco: «No te han revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los Cielos» (cfr. Mt XVI, 13-17). En la noche de la Pasión, ante los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín, Jesús declararía abiertamente que era el Hijo de Dios, el Mesías. A la solemne pregunta del sumo sacerdote, la suprema autoridad religiosa de Israel: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?», Jesús respondió: «Yo soy» (Mc XIV, 61-62).
«Vino a los suyos y los suyos no le recibieron» (Io I, 10). Estas palabras del capítulo primero del Evangelio de san Juan anuncian el drama del rechazo del Salvador por parte del Pueblo elegido. Dominaba en este por aquel tiempo una concepción político-nacional acerca del esperado Mesías, al que se consideraba como un caudillo terrenal que habría de libertar la nación del yugo de los opresores romanos y restaurar en todo su esplendor el Reino de Israel. Jesús no respondía a esta imagen, porque su Reino no era de este mundo (cfr. Io XVIII, 36). Por eso no fue reconocido, sino rechazado por los jefes del pueblo y condenado a morir en la Cruz.
Los milagros obrados por Jesús durante los años de su vida pública constituyen el refrendo de su Mesianidad y confirmaron la doctrina que anunciaba. Esas razones, unidas a la personalidad incomparable del Señor, motivaron decisivamente la adhesión de sus discípulos, y en primer término de los doce apóstoles. Una adhesión todavía defectuosa al principio, por parte de hombres que compartían muchos de los prejuicios de sus contemporáneos; unos hombres cuya mentalidad les hacía difícil comprender la verdadera naturaleza de la misión redentora de Jesús, lo que explica el tremendo desconcierto que les causó la Pasión y Muerte de su Maestro.
La Resurrección de Jesucristo es el dogma central del cristianismo y constituye la prueba decisiva de la verdad de su doctrina. «Si Cristo no resucitó —escribió san Pablo—, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe» (I Cor XV, 14). La realidad de la Resurrección —tan lejos de las expectativas de los apóstoles y los discípulos— se les impuso a estos con el argumento irrebatible de la evidencia: «Pero Cristo ha resucitado y ha venido a ser como las primicias de los difuntos» (I Cor XV, 20; cfr. Lc XXIV, 27-44; Io XX, 24-28). Desde entonces los apóstoles se presentarían a sí mismos como «testigos» de Jesucristo resucitado (cfr. Act II, 22; III, 15), lo anunciarían por el mundo entero y resellarían su testimonio con la propia sangre. Los discípulos de Jesucristo reconocieron su divinidad, creyeron en la eficacia redentora de su Muerte y recibieron la plenitud de la Revelación, transmitida por el Maestro y recogida por la Escritura y la Tradición.
Pero Jesucristo no solo fundó una religión —el cristianismo—, sino también una Iglesia. La Iglesia —el nuevo Pueblo de Dios— fue constituida bajo la forma de una comunidad visible de salvación, a la que se incorporan los hombres por el bautismo. La Iglesia está cimentada sobre el apóstol Pedro, a quien Cristo prometió el Primado —«y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (Mt XVI, 18)— y se lo confirmó y confirió después de la Resurrección: «Apacienta mis corderos», «apacienta mis ovejas» (cfr. lo XXI, 15-17). La Iglesia de Jesucristo existirá hasta el fin de los tiempos, mientras perdure el mundo y haya hombres sobre la tierra: «Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella» (Mt XVI, 18). La constitución de la Iglesia se consumó el día de Pentecostés, y a partir de entonces comienza propiamente su historia.
II.
LA SINAGOGA Y LA IGLESIA UNIVERSAL
Los cristianos perseguidos por el Sanedrín se desvincularon muy pronto de la Sinagoga. El cristianismo, desde sus orígenes, fue universal, abierto a los gentiles, y estos fueron declarados libres de las prescripciones de la Ley mosaica.
«No es el discípulo más que el Maestro» (Mt X, 24), había advertido Jesús a los suyos, cuando aún permanecía con ellos en la tierra. El Sanedrín declaró a Jesús reo de muerte por proclamar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. La hostilidad de las autoridades de Israel, que habían condenado a Cristo, debía dirigirse luego contra los apóstoles, que anunciaban a Jesucristo Resucitado y continuaban su predicación con milagros obrados ante todo el pueblo. El Sanedrín intentó silenciar a los apóstoles, pero Pedro respondería al sumo sacerdote que «es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres» (Act V, 29). Los apóstoles fueron azotados, pero ni las amenazas ni la violencia lograron acallarles, y salieron gozosos «por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio» por el nombre de Jesús. La muerte del diácono san Esteban, lapidado por los judíos, señaló el principio de una gran persecución contra los discípulos de Jesús. La separación entre cristianismo y judaísmo se hizo cada vez más profunda y patente.
El universalismo cristiano se puso pronto de manifiesto, en contraste con el carácter nacional de la religión judía. A Antioquía de Siria, una de las grandes metrópolis de Oriente, llegaron discípulos de Jesús fugitivos de Jerusalén. Algunos de ellos eran helenistas, con mentalidad más abierta que la de los judíos palestinos, y comenzaron a anunciar el Evangelio a los gentiles. En la cosmopolita Antioquía, el universalismo de la Iglesia se hizo realidad y allí fue, precisamente, donde los seguidores de Cristo comenzaron a llamarse cristianos.
La universalidad de la Redención y de la Iglesia de Jesucristo fue confirmada de modo solemne por una milagrosa acción divina, que tuvo al apóstol Pedro por protagonista y testigo. A Pedro —como una prueba más de su Primado— le fue reservada la suerte de abrir a los gentiles las puertas de la Iglesia. Los signos extraordinarios que acompañaron a la conversión en Cesárea del centurión Cornelio y su familia tuvieron para Pedro valor decisivo. «Ahora reconozco —fueron sus palabras— que no hay para Dios acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia es acepto a Él» (Act X, 34-35). En Jerusalén, la noticia de que Pedro había otorgado el bautismo a gentiles incircuncisos produjo estupor. Fue preciso que el apóstol relatara puntualmente lo ocurrido para que los judeocristianos de la Ciudad Santa mudaran de mente y superasen inveterados prejuicios. Comenzaban a comprender que la Redención de Cristo era universal y que la Iglesia estaba abierta a todos: «Al oír estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo: luego Dios ha concedido también a los gentiles la penitencia para la vida» (Act XI, 18).
Читать дальше