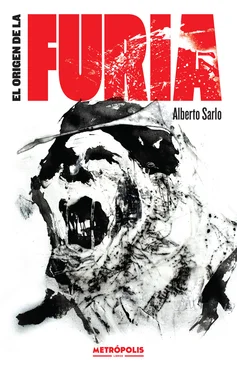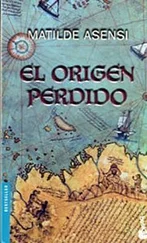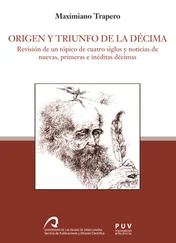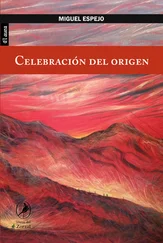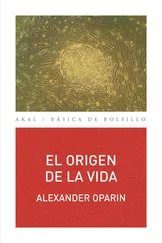“¡De la Rúa, y Tinelli la reputísima madre que los parió a los dos!”, dijo en voz alta. Salió caminando despacio. Volvió a subirse a la moto. La encendió. Aceleró. Y se fue. Se fue para Lanús.
—Cagaste la verga, Chori. No, no la cagaste, mejor dicho, la recontra cagaste, ñeri.
Era la cuarta vez que repetía esa frase el Kevin. Cada vez que lo decía, golpeaba la mesa. Mesa que todavía sostenía tres botellas de cerveza Quilmes vacías y centenares de cáscaras de maní.
Eran las cuatro y veinte de una noche agobiante. Cuarenta y dos grados y una humedad del ochenta por ciento. No hay ventilador que aguante los veranos en Lanús. Por eso se fueron al patio. Al patio de la casa de Graciela, la madre del Kevin. Casa como cualquier casa peronista de las afueras de Lanús. Living comedor que da a la calle. Cocina de tres por dos. Bañito con ducha, inodoro y bidet. Dos habitaciones, garaje y patio de diez por veinte con mesa y sillas de granito de la década del cincuenta. Precisamente en ese patio el Chori, el Kevin, el Tarugo y Graciela discutían sobre las consecuencias sociológicas de una masacre urbana en una sociedad posmoderna.
—Encima vos, loco, justo vos. ¿Ahora de qué mierda nos disfrazamos? Van a querer boletear a todo lo que estuvimos en el bondi. Te rescatás, ¿no?
—Bueno, m’ijo, creo que estás demasiado repetitivo. Ya quedó clara la idea. El primero en reconocer la cagada fue el Miguelito. La cosa ahora es ponerse pillo para que no nos revienten a tiros y para cobrar lo que prometieron —intervino con voz pastosa Graciela.
Graciela Esther Patiño. Es la madre del Kevin. Es la mai umbanda del barrio. Por esa razón es querida, valorada y respetada en Lanús. Es la única que llama al Chori por su nombre de pila, porque lo conoce de chiquito. El Chori es amigo del Kevin desde el Jardín de Infantes N.º 29 Tomás Espora y pasaron un montón de tardes juntos tomando mate cocido con galletitas Lincoln en la cocina de Graciela. Por ese mismo motivo el Kevin y Graciela son las únicas personas que pueden putear, contradecir o cuestionar al Chori.
—Kevin, es la primera vez que me pasa, te puedo asegurar que no van a armar bondi. El diario ya dijo que murió en ocasión de robo y que Olmedo sacó la reglamentaria para defender a la gente y qué sé yo. La gorra es la primera que quiere tapar todo esto. Eso nos ayuda a nosotros y ayuda a la gente de Fiducetti. Te juro que no nos van a descontar nada, amigo —reafirmó esta frase besándose el dedo índice y haciendo una cruz sobre sus labios.
—Chori, ni vos te la creés, hermano. Nosotros cuidamos el laburo. No matamos por matar. Eso siempre lo decías vos, loco, y ahora la calle se va a creer que mandamos a hacer laburitos a pibes en pedo de bártulos, loco, ¿quién te entiende?
—Negro, ya te dije que estás dando vuelta todo el tiempo sobre lo mismo. El Miguel ya pidió disculpas y ya se está encargando de resolver el bardo que se armó. Son casi las cuatro y media de la mañana y hasta las ocho no vas a parar, negrito, si seguís siempre con la misma sanata. Ya fue, dejala ahí mejor.
Graciela era la única que llamaba a su hijo “Negro” o “Negrito”. Para el resto del universo el negrito era el temible Kevin. La mano derecha del Chori Di Massa. El Kevin Herrera era físicamente muy parecido al Chori. Las peleas en la cárcel y en la calle los habían tallado de forma muy similar: flacos pero musculosos y atléticos, como dos boxeadores argentos. El Kevin era un poco más alto que el Chori. El Chori era un poco más sanguinario que el Kevin. Los diferenciaba el silencio. El Kevin era tan violento como taciturno e introvertido. El Chori era tan sanguinario como bocón y extrovertido. El Kevin nunca había superado el haber dejado de ser chorro para transformarse en homicida. Homicida a sueldo. Lo más bajo en la escala de los chorros con códigos. El Chori lo había sobrellevado mejor, de manera más pragmática. O al menos eso demostraba. Los dos sabían que no podían volver a caer en cana. Los homicidas duran poco tiempo vivos en los pabellones de población.
—No quiero interrumpir pero nos espera Ramón en el coche —intervino timorato el Tarugo.
—Ramón puede esperar, ya no necesitamos más de él —cortó el Kevin mirando fijamente al Chori intentando mantener la discusión a flote.
—Ramón ya cantó que Gendarmería copó la cocina de paco de la Carlos Gardel y que no pudo evitarlo. Que la astilla que le pasaban más que astilla era una manera de tenerlo cortito porque Morón no tenía que saber que Gendarmería tiene un kiosco fuera de su barrio.
—¿Y recién ahora me decís esto, Kevin? ¿No te das cuenta de que tenemos que avisar urgente? —dijo el Chori cambiando el semblante.
—Chori, de Ramón Escobar me encargo yo. Ese fue siempre el plan, así que no me la compliqués que yo tengo todo cocinado. Hoy nos juntamos para lo otro, para saber si tenemos que guardarnos una temporada o si podemos seguir paseando por el barrio.
—Vos te encargás de Escobar y yo me encargo de Olmedo. Como dijiste, ese fue y es el plan. Olmedo ya está resuelto, acá nadie se guarda porque no hay que cuidar el culo de nadie. A Fiducetti lo encaro yo y te prometo que nos van a dar la astilla. Tenés mi palabra, Kevin. Tenés mi palabra de que vamos a rescatar la nuestra y fue.
Y diciendo la palabra “esto” se levantó de la silla y se plantó frente al Kevin con los brazos abiertos. El Kevin lo miraba desde abajo, como resignado. Resignado a resignarse. Lo miró a los ojos y suspirando lo abrazó. Se abrazaron. El Chori lo apretó con fuerza sobre su pecho.
—Disculpen, pero Ramón nos espera en el auto —insistió el Tarugo.
—De Ramón se encarga el Kevin, boludo, ya te lo dijo, no hace falta que lo repitás veinte veces —gritó colérico el Chori mientras se separaba de su hermano del alma—. Graciela, váyase a dormir que se nos hizo tardísimo. Kevin, yo me llevo al Tarugo en el Torino y vos llevate a Ramón.
Luego de despedirse de su madre, el Chori y el Tarugo se fueron en el Torino estacionado en la puerta de la casa. El Kevin subió al Corsa que estaba guardado en el garaje.
El abrazo final con el Chori lo había aplacado. Confiaba en su amigo más que nada en este mundo, casi más que en su vieja. Prendió el motor y esperó a que el Tarugo le abriera el portón del garaje. Salió por la calle de tierra a setenta kilómetros por hora.
“Ramón, Ramón, Ramón, cómo la cagaste, hermano. La re cagaste, chabón.” El Kevin le hablaba mientras lo miraba por el espejo retrovisor. El subcomisario Ramón Escobar estaba sentado sobre el asiento trasero en diagonal al asiento del conductor que ocupaba el Cabeza.
“El Chori se encargó de Olmedo y yo me encargo de vos, Ramoncito. Así de corta la historia.” Ramón no contestaba.
“Yo te entiendo que cinco luquitas por semana más que astilla es extorsión, hermano, pero vos sos taquero viejo, no podés entrar en esa, encima con la gente de Gendarmería, hermano. Te cargaste de una sola dentada a toda la Bonaerense, papu. Eso es no tener códigos, hermano. Vos le tendrías que haber avisado a Vasabilbaso. Tendrías que haber avisado y de paso tendrías que haber compartido astilla. Eso no te lo enseñan en la Vucetich. Eso te la enseña la calle, a mí me lo enseñó la calle, pero se ve que la gorra te tapó el cerebro, Escobar.”
Ramón seguía callado. No podía moverse porque tenía las muñecas encintadas. Sobre su voluminoso cuerpo maniatado le habían puesto un poncho para que no se vieran las sogas y la cinta Silver Tape. También le habían colocado gafas oscuras por si algún control policial los detenía. Un Chevrolet Corsa gris con un pasajero atrás era el más claro ejemplo de un viaje en remise. En la guantera el Kevin tenía toda la documentación de una remisería de Lanús, y además de la documentación también había una granada y un revólver calibre 38. Todo en regla, salvo por algunos detalles.
Читать дальше