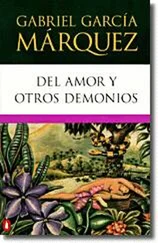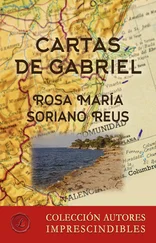Como buena hembra humana, Virginia supo sacar ventaja de su posición dominante sobre Nacho y si bien sus primeras llamadas fueron recibidas con silenciada euforia, las siguientes fueron rechazadas por el azar. Esa reacción le provocó al muchacho una mayor necesidad de su voz en directo, de su respiración y, sobre todo, de su risa que funcionaba como un cohete hacia los placeres en Nacho, que colgaba atacado de angustia y marcaba a cualquier hora cuando esos ojos y esa risa perdida le sacudían la mente hasta que le dolía; porque si pensar en algo puede doler, intentar no pensar en ese mismo algo puede doler el doble.
Una semana después de imaginarla a la fuerza, quiso cortarse la cabeza para no tener que pensar más en Virginia de Mayo y, para recordar vagamente su olor, se compró una caja de chicles de fresa como los que ella se solía llevar en la boca, pero, en lugar de masticarlos, Corbacho empezó a tragárselos uno a uno.
Sus ventas se congelaron. Su jefe lo atribuyó en un principio a la situación de crisis económica global, a los pésimos balances de la bolsa, y a los escándalos de corrupción que se cantaban con preocupación en los diarios, pero lo cierto es que el analista debanca estaba cometiendo errores inadmisibles en alguien con su posición y su desmedido prestigio. Su mente se anudó con ideas absurdas de si su querida Virginia había sido una víctima más de las autovías del mundo, o de si había recibido el beso de la muerte mientras veía la televisión en la cama.
Después de llamar a su puerta como un animal y de pasarse un lunes entero frente a su portal para ver si la veía salir, pendiente de los rayos de luz que sin parar emitía la televisión en su apartamento, y con la incómoda certeza de que Virginia lo había visto un par de veces por la ventana, el atormentado Ignacio desistió.
—Me voy de vacaciones —confesó a la mañana siguiente con el aliento manchado de cigarrillo.
—¿Y eso? —respondió Fidel desde el autobús.
—Me han exigido que me las tome. Tengo ocho días para ir donde yo quiera.
—¿Pero estás bien? Es la primera vez en más de diez años que te piden que te largues de vacaciones. Y pensar que cuando nos hemos querido ir juntos nunca te las han dado. ¿Por qué no miras algo como las Islas Mauricio o Sudáfrica? Me han recomendado ambos sitios.
—Ya he estado en Sudáfrica y no me apetece ir a ninguna isla. Sinceramente, ¿a dónde irías tú, Fidel?
—Bueno, ya sabes, mi sueño está en la República Checa. En el famoso reino prohibido. No pienso morirme sin visitar ese castillo de mujeres dominantes. Después de reírse a carcajada limpia —la primera en ocho días—, Nacho le dijo que en lo único que no había pensado en una semana era en sexo.
—Entonces no estás mal, estás fatal —tosió su amigo Fidel—. ¿Quieres que nos veamos cuando termine de editar?
—Pasaré por tu casa a las nueve —afirmó Nacho antes de colgar.
Para contener el creciente impulso de llamar a Virginia, Nacho tiró su móvil en un contenedor de basura. Hacía frío, salía un chorro de vaho blanco cada vez que respiraba por la boca, y con la exposición de una hora al aire del parque se resfrió. Aquella mañana terminó en una librería de ocasión. Se entretuvo revisando ejemplares polvorientos, leídos por cientos de ojos: libros viejos, gastados y prescindibles para los que fueron alguna vez sus dueños. Se compró uno de Auster y le dedicó cuatro horas de intensa lectura. Ahora el tiempo le parecía una invención inmanejable, larga, pesada y tupida porque crecía como el césped en su soledad.
Faltaba mucho tiempo para que dieran las nueve. No tenía ni idea de qué hacer fuera de la oficina, sin esa llamada urgente, lejos de esa presión por apostar por la decisión correcta, de esos millones dibujados en Excel y de esos cinco minutos para el café que siempre parecían cortitos, pero eran los justos para sentir que tenía un racimo de asuntos vitales por resolver. El tiempo de lunes a viernes durante los últimos diez años se había medido en ceros unidos a otros ceros en cadenas de trece, catorce y quince: contaba el dinero como si fuesen uvas. Qué importante se sentía cuando su pecho se hinchaba al ser considerado necesario porque atendía a cuatro emisores simultáneamente, porque intuía que todas las compañeras querían tener sexo con él, y loscompañeros lo miraban con el gesto propio de estar ante un futuro millonario que se paseaba por los pasillos afirmando, con unas galletas de avena en la mano, que no tenía ni tiempo para comer. ¿Cómo era posible que ahora pudiera leer sin detenerse, como los abuelos o las recién paridas?
Entre tanto, Virginia se encontraba en casa de sus padres resistiendo el frío que bañaba la cara de ese pueblo diminuto y rogándole al destino para que esos dolores que le quemaban el estómago a su padre y lo hacían devolver la comida a baldazos no fueran síntomas de cáncer, palabra que se mencionaba con los ojos cerrados porque en esa casa los enfermos traían de la memoria la última foto atroz de la pequeña Virginia.
Y junto a su madre, que ahora parecía una figura de Modigliani, con la cara alargada y reteñida de negra tristeza y llanto, se sentaron frente a una televisión del Paleolítico que travestía los colores y convertía las escenas del telediario en sucesiones de planos puntillistas. Todo era tan viejo, tan increíblemente viejo en aquella casa, que los enchufes seguían siendo los de la era anterior y los electrodomésticos, ejemplares de anticuario de aquella era de 120 voltios, rivales de diseño del teléfono móvil de Virginia que al llegar con una rayita de batería se vio relegado a apagarse dentro de la maleta.
El doctor entró al salón masajeándose el cuello y meneando la cabeza, se detuvo cerca de la madre de Virginia para confirmar el horroroso presagio de laenfermedad con tilde en la «a». Ajustó la puerta de la calle para que juntas, madre e hija, con las piernas en el brasero, lloraran, se besaran y gritaran de rabia al pensar que el viejo de la casa no iba a llegar a sus bodas de plata ni a la exposición más importante de su hija y, quizás, ni siquiera a la Navidad.
La pequeña Virginia no se enteró de que su padre iba a morirse pronto porque incumplió su palabra de entrar a la casa y, aprovechando que casi ningún mortal podía ver su estado decrépito, se pasó ocho días vagando por las calles, leyendo portadas de periódicos, espantando palomas de las plazas y entrando y saliendo al metro para llegar puntual a la clase del profesor Aranguren, al que empezó a ver como un señor entrañable y un gran maestro, un poco melancólico y llorón; aunque esa parte no pensaba contársela a nadie.
Ya no gastaba inútiles horas viendo la televisión porque se había pasado media muerte pegada a ese aparato, llegando a culparlo por haberle hecho perder su niñez, por hacerla sentir que no podía comprar ninguna de esas muñecas llamativas que orinaban y por acumular kilos de ilusión esperando lo que vendría después de esos anuncios tan tontos. Lo cierto es que a la pequeña Virginia los programas infantiles le parecían un insulto a su inteligencia y a la de los niños vivos, de paso. El único espacio que aceptaba su censura era uno dedicado a la ciencia, un programa que incluía entrevistas en inglés y que no hería su sensibilidad porque la hacía aprender un montón sobre cosas que su hermana consideraba poco propias para su edad, porque le habían hecho cuestionarse siera posible materializarse, viajar en el tiempo y empezar a dilucidar la teoría de redes del universo.
Le había hecho poco caso a su hermana, quien le había fotocopiado Gulliver, hoja por hoja, desperdigándolas meticulosamente a lo largo del corredor, dando vuelta en la cama y empapelando hasta el techo de la cocina: sesenta y tres folios puestos como una serpiente de papel por toda su casa para que se pasara los días leyendo; pero la niña Virginia no quiso desperdiciar esos ocho días encerrada, y pedirle a un fantasma que se quede en casa resulta inútil.
Читать дальше