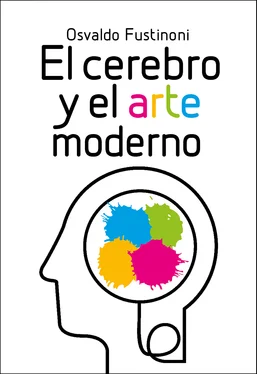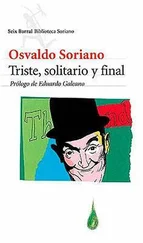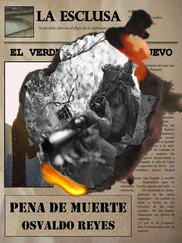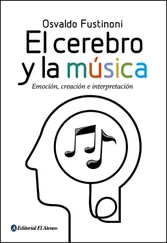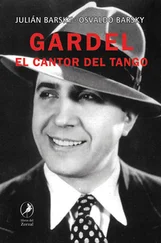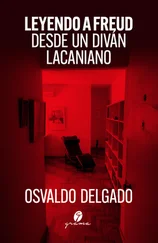Lo último que me queda por decir es, en realidad, una cita de la dedicatoria del libro de John Onians, que podría ser perfectamente la del volumen de Osvaldo Fustinoni: “Para los historiadores del arte del futuro que tengan también el coraje de ser neuro-historiadores del arte”.
Nota bene : querría agregar dos observaciones referidas a los extremos temporales de la historia de los vínculos entre las artes de la representación y los fenómenos neurobiológicos de las percepciones que determinan y condicionan lo representado. La primera de ellas se refiere a un estudioso de la naturaleza, en el siglo XVI, un individuo que se nombraba y consideraba un “mago” practicante de la filosofía natural: Giambattista della Porta, autor del tratado De la magia natural o sobre los milagros de las cosas naturales , veinte libros escritos en latín y publicados en Nápoles entre 1558 y 1589. Giambattista distinguió desde el comienzo de su obra dos tipos de magia, la “nefasta”, inspirada por el diablo, y la “natural”, que se identifica con el saber universal de los filósofos y grandes investigadores del mundo. El tipo de magos que corresponde a esa ciencia universal son los “ministros de la Naturaleza”, esto es, sus adoradores y servidores (Della Porta, 1589). No ha de asombrarnos que, entre los primeros campos fundantes del conocimiento, aquel “ministro” o “mago” benéfico y prolífico que fue Della Porta haya colocado la óptica, un saber que él definió con las siguientes palabras: “Que el mago reciba instrucción sobre la facultad de la Óptica. Para que conozca de qué modo pueden engañarse los ojos, se producen visiones en las aguas, en los espejos deformados de distintas maneras, los cuales suelen producir imágenes suspendidas en el aire, y también sepa cómo pueden verse con claridad las cosas que suceden lejos, así como lanzar fuego muy lejos, pues de tales arcanos la mayor parte de la Magia depende” (Della Porta, 1589). No estaba demasiado lejos del valor que hoy asignamos a la neurobiología aplicada a una comprensión integral del fenómeno de la visión y de sus lazos con el conocimiento del mundo.
La segunda acotación concierne a Mariano Sardón, un artista argentino nacido en 1968. En los años sesenta, el psicofísico ruso Alfred Yarbus registró los movimientos oculares de rastreo ( eye-tracking ) que se producen al mirar distintos rostros (Yarbus, 1967). En los noventa, Nodine y Locher retomaron el tema con obras de arte (Nodine, 1993). Sardón ha estudiado física en la Universidad de Buenos Aires y trabaja en colaboración con el neurocientífico Mariano Sigman. Con un posicionador ocular, ambos registran el recorrido de la mirada sobre una cara e integran progresivamente los puntos de lo percibido mediante una filmación en cámara lenta. Al cabo de un cierto tiempo, detienen los dispositivos y consideran qué zonas de la cara observada han quedado definidas en mayor o menor grado, vale decir, cuáles son los derroteros que siguió nuestra mirada. Según cuál sea el tiempo total del registro, el resultado de la imagen exhibe regiones mucho más transitadas y definidas en cuanto a forma y color que otras. Los ojos del otro observado, las comisuras de sus labios, las curvas de las narinas, algunos puntos de los pómulos, suelen ser las partes del rostro que se componen y se completan primero, lo que nos indica los centros de atención de los mecanismos neurológicos de reconocimiento facial. Se producen de tal suerte distintos retratos de una persona, determinados por las duraciones de los itinerarios de la mirada, donde se descubren los gestos y sus transformaciones, que definen los estados de ánimo, las expectativas de los sujetos retratados, las pasiones que los habitan. Los instrumentos de la neurociencia producen así resultados estéticos, siempre desconcertantes a pesar de ser reconocibles, que se emparentan y, al mismo tiempo, desvelan una dinámica nueva, capaz de competir violentamente con las muchas desplegadas por los artistas del pasado en el frecuentadísimo género del retrato humano.
Buenos Aires, 27 de enero de 2021.
José Emilio Burucúa
Academia Nacional de Bellas Artes
“Ningún gran artista ve las cosas tal como son.
Si así lo hiciera, dejaría de ser un artista”.
OSCAR WILDE , La decadencia de la mentira , 1891
“El arte no es lo que uno ve, sino lo que uno hace ver a los demás”.
EDGAR DEGAS
“No poseemos de lo real sino las ideas que de él hayamos logrado formarnos”.
JOSÉ ORTEGA Y GASSET , La deshumanización del arte , 1925
“No pinto lo que veo, sino lo que vi”.
EDVARD MUNCH , Los orígenes del friso de la vida , 1890
“Berkeley negó que hubiera un objeto detrás de las impresiones de los sentidos;
Hume, que hubiera un sujeto detrás de la percepción de los cambios.
Aquél había negado la materia, este negó el espíritu”.
JORGE LUIS BORGES, Nueva refutación del tiempo , 1946
En su introducción a La mente moderna , Peter Watson afirma: “… nuestro siglo ha sido dominado intelectualmente por la admisión de la ciencia (…), que no sólo ha cambiado qué sino además cómo pensamos” (Watson, 2000a). Y cita a continuación a Claude Lévi-Strauss, que, en De cerca y de lejos (1988), se pregunta: “¿Hay lugar para la filosofía en el mundo de hoy? Desde luego, pero sólo si se basa en el estado actual del conocimiento y progreso científico. Los filósofos no pueden aislarse contra la ciencia (…), que ha revolucionado las reglas por las que funciona el intelecto”.
El presente libro se propone una visión del arte pictórico desde la ciencia, y en particular desde las ciencias del cerebro. No es un libro sobre arte, ni sobre neurociencias, sino sobre cerebro y arte. Intenta detenerse a examinar el trait d’union que germina entre uno y otro cuando, hacia fines del siglo XIX, los artistas plásticos comenzaron a sentirse cautivados por los hallazgos que sobre el funcionamiento de la visión y el cerebro habían ido emergiendo hasta entonces.
No por azar lo comienzo en el siglo XIX tardío. Si bien es cierto que mentes geniales como la de Leonardo da Vinci escribieron tempranamente sobre arte y sobre ciencia, este murió en 1519, y aunque junto con Miguel Ángel estudiaron cadáveres, lo hicieron subrepticiamente en épocas en las que la Iglesia lo prohibía, y no pudieron ni hubieran podido relacionar el cerebro con la creación. Además, en Leonardo, arte y ciencia siguieron caminos más paralelos que continuos, como propuso Freud. El conocimiento de la anatomía humana recién cristalizó con Vesalio en 1543, año paradigmático en el que Copérnico publicó sus Revoluciones de los cuerpos celestes y el Sol ya no giró alrededor de la Tierra.
Empero, a pesar del enorme vuelco conceptual que significó el Renacimiento, poco se sabría del funcionamiento cerebral mientras no comenzara a revisarse el clasicismo al promediar el siglo XIX, y surgiera el arte moderno.
En la primera mitad del siglo, científicos como Thomas Young (1773-1829), el mismísimo Goethe, Chevreul y Hermann von Helmholtz (1821-1894) descubrieron los mecanismos físico-químicos de la visión coloreada. En la segunda, gracias a la generalización de las autopsias, Bouillaud, Broca, Wernicke, Hughlings Jackson y Charcot comenzaron a desentrañar los misterios del lenguaje y la conducta. A la vuelta del siglo XX, Kraepelin, Freud, Breuer y Jung indagaron en el inconsciente buscando dilucidar arcanos trastornos mentales.
Estos hallazgos no podían dejar de atraer a los pintores de la época, formados en el clasicismo de inspiración grecolatina de las Academias de Bellas Artes, induciéndolos a explorar nuevos senderos de expresión pictórica apartándose de sus maestros.
Читать дальше