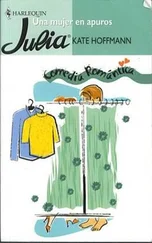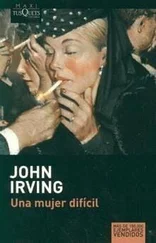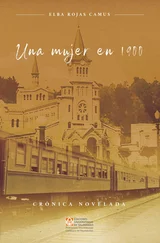Veo que Leticia también anda navegando, estoy a punto de escribirle, pero me llega un mensaje por WhatsApp. “Perdón, Caro, no puedo hoy, tengo que resolver problemas en casa. No te enojes”. Como siempre, un mensaje seco, breve, de los que no pueden despertar demasiadas sospechas. Aunque suele borrar audios y mensajes, intenta ser cuidadoso a la hora de escribir… Estoy por romper la diplomacia y mandar a la mierda a Ernesto, pero me detengo. Prefiero no decirle nada.
Mi indignación me empuja a regresar al Face y contabilizar cuántos mensajes de cumpleaños tengo. Son setenta y seis; setenta y seis… y estoy sin nadie alrededor. ¡¿Qué hice para llegar a esto?! Tal vez fui demasiado intolerante con cada relación que tuve y “patológicamente” tolerante con Ernesto.
Hace unos cuantos años empezamos a salir, luego, la enfermedad de su único hijo instaló un intervalo. Cuando el niño se recuperó, regresamos. Entre nosotros hay algo fuerte, profundo, que va más allá del sexo. Pero en momentos como este me siento una infeliz.
Si a eso le sumo que dediqué mi vida a estudiar no una sino dos carreras, y a trabajar y a cuidar de otros y que tengo ese aire de mujer que todo lo puede y…
Trato de callar mi mente, esconder los motivos. Me permito lloriquear como una estúpida. Mi mente, con su habitual mecanismo de defensa, se traslada a un recuerdo feliz, a aquel cumple de diecisiete con mis amigos del pueblo, con Diego y los chicos de la banda tocando en un bar de mala muerte… El grupo se llamaba Los Orson Welles y hacíamos covers . No sé si éramos buenos, pero nos divertíamos.
Era la época del frenesí, los años de las ilusiones, los tiempos en los que se sueña con cambiar el mundo. Por eso estudié Trabajo Social y luego seguí con Psicopedagogía. Trabajé en cada sitio en el que sentí que podía hacer grandes cosas. Pero visto en perspectiva, no fueron tan grandes, ni tantas cosas.
“Todavía estoy a tiempo, puedo ir por algún sueño”, me repito. Sueno como esas estúpidas comedias norteamericanas y me avergüenzo de esa reflexión naïf que se instala en mi cabeza.
Yo, que siempre me burlé de la cursilería, quisiera que alguien me tocara el timbre con un ramo de flores, una caja de bombones… “Cosas que solo pasan en la ficción”, me reprendo.
El timbre no suena. No hay bombones, ni flores. Ni siquiera hay alguien. Estoy sola, con un par de zapatos altísimos que me interpelan desde el costado del sillón.
Con una convicción de esas que suenan a locura y a escaso sentido común, le escribo a Leticia: “Ya lo decidí, me tomo una licencia sin goce de sueldo y mando a la mierda al boludo de Ernesto. Es el cumpleaños más choto de mi vida”.
Una cosa es pensarlo, otra escribirlo…, más difícil será ejecutarlo.
Abro una cerveza y brindo por esos setenta y seis mensajes sin alma, por esta soledad que a veces sirve para decir basta. En YouTube la voz de Lila Downs suena a ruego: “Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos / a quien contarle de mis triunfos y fracasos / que me consuele y que me quite de sufrir”.

¡Al fin voy a comenzar a trabajar! Necesitaba volver a sentirme útil, ganar mi propio dinero. No fue fácil convencer a Pablo, pero al verme tan cabizbaja, claudicó.
Hace algunos meses estábamos en Córdoba, buscando una casa cerca de la de mis padres y, de pronto, él apareció con la idea de irnos a vivir a su ciudad.
—Mi primo, el que es ministro de Gobierno, me consiguió un puesto de asesor en el área de Comunicación. Es una gran oportunidad y el sueldo es muy bueno. Le quedan dos años y medio de gestión, pero podemos hacer una buena diferencia de guita y después vemos si podemos volvernos para acá o irnos al exterior.
Me costó asimilar la propuesta. En primer lugar, porque yo no soy de las que le dan demasiada importancia al dinero y, por otra parte, porque eso de irnos un tiempo para luego volver me sonaba a excusa para hacer menos doloroso el desarraigo.
Llevábamos tres años de novios y estábamos proyectando vivir juntos. Pero una cosa era dejar la casa paterna y otra muy distinta instalarnos a tantos kilómetros de mi hogar, de mi mundo. Me costó horrores asimilar la idea de alejarme de mis viejos, de mis abuelos, de mis hermanos, de mis amigos. Soy una persona sociable por naturaleza; en realidad, habría sido imposible no serlo en una casa con seis hijos, en la que siempre hay gente desparramada por los rincones.
—¿Qué voy a hacer yo allá? —le pregunté.
—Lo que quieras. No vas a necesitar trabajar, así que vas a poder viajar para acá cuando quieras.
—Trabajo desde que tengo veinte y me encanta —repliqué. Siempre me gustó trabajar, incluso más que estudiar.
—Bueno, entonces trabajá allá. No vas a decirme ahora que vas a extrañar tu puesto en el hospital. Volvés llorando todos los días, quejándote de la burocracia, angustiada por las enfermedades graves, por la indigencia, por la ignorancia. ¡Ni te digo cuando se muere un chico!
—Una cosa es llorar todos los días y otra es dejar de trabajar.
—Podés ejercer tu profesión donde sea. Encima, lo de acá es un contrato, algo que puede terminarse en cualquier momento.
—Igual, es mi laburo.
Me miró con firmeza y me advirtió:
—Bueno, no sé, yo me voy.
Sabía que entre nosotros no funcionaría una relación a distancia. Al menos no para mí.
Sabía también que Pablo ya tenía su decisión tomada.
No le respondí en ese momento y le pedí unos días para pensarlo.
Cuando se lo conté a mis padres, no ocultaron la sorpresa. En el fondo, ya les dolía un poco que me fuera de casa y ahora además venía con esto de instalarme en otra ciudad. Igualmente ellos son de los que apoyan las decisiones de sus hijos. Ni siquiera era una situación extraña. Benjamín vivía en España hacía ya unos cuantos meses y Carla se había ido hacía dos años a vivir con su pareja. En casa solo quedábamos Vico, Matías y Lautaro, y yo.
—Si es bueno para los dos, vayan. No estamos tan lejos, vamos a poder vernos seguido —dijo mi mamá. Mi papá no agregó mucho más.
Mis hermanos hicieron chistes como: “¡Qué bueno! Nos queda un cuarto libre”, “nadie va a estar molestándonos para que ordenemos”, “por fin Dios escuchó nuestro ruego” y ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que no paraban de abrazarme y besuquearme. Sobre todo Vico; es dos años mayor que yo, pero siempre hemos sido muy unidas.
Cinco días me tomé para pensar. En ese tiempo no me encontré ni hablé con Pablo. Nos mandamos algunos mensajes, a los que yo simplemente respondía: “Necesito un poco de distancia para decidir”. Finalmente opté por irme con él. No porque estuviera tan convencida, sino porque en esas pocas jornadas de lejanía me di cuenta de que lo extrañaba y lo quería.
Nos habíamos conocido algunos años atrás, en un congreso de la universidad. Yo jamás escuché lo que explicaba el disertante, solo me dediqué a mirarlo. Era perfecto: sus ojos claros, su piel tostada, su cuerpo torneado… Estaba impecable y tenía un perfume exquisito. Cuando se organizaron los grupos de trabajo rogué al cielo que me tocara con él. Y así fue. Éramos cinco en el equipo. En ese momento no me prestó demasiada atención. Su inteligencia y esa capacidad de comunicar me dejaron encantada. Días después armamos una salida nocturna entre todos los participantes. Recuerdo que dejé atrás mis pollerones coloridos y mis musculosas claras, para ponerme un vestido negro y ceñido que me marcaba las curvas. Me maquillé, me planché el pelo y utilicé todos los artilugios necesarios para que me mirara. Finalmente lo logré. A las tres semanas estábamos saliendo. No tenemos demasiado en común, pero nos gustamos, nos amamos y respetamos. Tres años juntos no es poca cosa.
Читать дальше