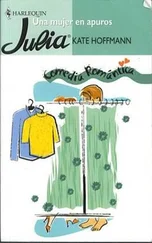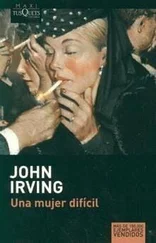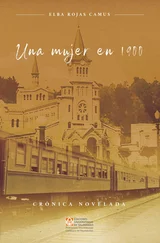De manera inconsciente fui edulcorando las frustraciones. De manera inconsciente fui adormeciendo mis sueños. Ahora, con cinco décadas a cuestas, tal vez ha llegado la hora de volver a preguntarme: “¿Qué quiero?”.
Un mensaje privado de Carolina me sorprende: “Ya lo decidí, me tomo una licencia sin goce de sueldo y mando a la mierda al boludo de Ernesto. Es el cumpleaños más choto de mi vida”.

Llevo más de diez minutos juntando fuerzas para levantarme de esta cama. Cada 31 de diciembre me pasa lo mismo. Es como si quisiera que ese día, solo ese día, el mundo quedara detenido, y yo, libre de todo lo que hace a esta fecha de mierda. Mi vieja murió el 31 de diciembre, hace tres años. En el primer aniversario hice guardia, luego, cuando me vine a La Colonia, fue todo un poco más sencillo. No tenía que dar excusas a nadie y me permitía quedarme solo, abrirme un vino, comer algo hecho a la parrilla, sentir el calor y el crepitar del fuego y esperar la medianoche mirando las estrellas o escuchando algunas de esas canciones que a ambos nos gustaban: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés… El típico programa que mi hermano definiría como “un bajón total”. Lo que él no entiende es que para mí es más triste y agotador caretear la felicidad del Año Nuevo cuando todavía me pesa la tristeza. He superado el duelo, he encontrado las razones suficientes para sentirme bien y útil. Pero es hoy, y solo hoy, cuando necesito unos minutos más para levantarme de la cama. Requiero una energía extra para ponerme en movimiento.
Logro levantarme, pongo el agua, preparo el mate y empiezo el día tarareando “Al final de este viaje en la vida quedarán / nuestros cuerpos hinchados de ir / a la muerte, al odio, al borde del mar”.
“Qué tipo tan pelotudo y sentimental que soy a veces”, me digo.
Suena el WhatsApp. Leo el mensaje: “Esta noche te venís a comer con nosotros. No acepto excusa. Además Lucio compró un champancito y vamos a brindar por la Gaby, mi amiga del alma”… Mariana, esa sí que le cumplió a mi vieja. Eran amigas de la infancia y estuvo cerca de nosotros siempre, una de esas tías que nos heredan las amistades de nuestros padres. El día que me llamó y me contó del puesto de médico en La Colonia, no lo dudé. Fue una locura, pero fue y sigue siendo la mejor aventura de mi vida.
Abro las ventanas, me voy al patio, empiezo a cebar y de pronto me concentro en ese jazminero que ya venía con el jardín de esta casa que alquilé. Está lleno de flores, el aroma es exquisito… Sonrío. Mi vieja amaba los jazmines, siempre cuando empezaban a crecer los botones me decía: “Mirá, Juanse, qué lindo están creciendo”. Yo le respondía: “Sí, lindo, pero no me empecés a hablar de plantas que para mí un jazmín o un cardo son lo mismo, vieja”.
Y entonces con picardía sentenciaba: “Bueno, el día que te des cuenta de que crecieron los jazmines, ojo… Mirá que tu abuela decía: ‘Hombre que se da cuenta de las flores a su alrededor, hombre al que se le viene el tiempo del amor’”.

Después de los treinta viví cada cumpleaños como un peso y este no es la excepción.
En el trabajo tuve que aguantarme los chistes obvios sobre la edad y alguna otra que trató de atemperar el tema con la típica frase: “Lo llevás muy bien, parecés menos”. Me dieron ganas de preguntarle cuánto menos. Solo para escuchar respuestas boludas como “treinta y tres, treinta y cuatro”… Como si uno cambiara mucho entre los treinta y cuatro y los treinta y ocho.
Incluso, un técnico al que he cruzado no más de cinco veces se le ocurrió largar la típica: “¿Ya treinta y ocho y con el pescado sin vender?”. No podía creer que un tipo de mediana edad, en estos tiempos, dijera semejante huevada. “¿Y el pescado qué simbolizaría?”, consultó Leticia con malestar. Silencio total. Ella, siempre tan dispuesta a incomodar, volvió a la carga: “¿Sería la vagina?”. Silencio doblemente incómodo. “Porque nosotras no tenemos que andar vendiendo nada por ahí, querido. Te lo dejo pasar porque creo que todavía te falta bastante para deconstruirte, pero empezá de una vez; si no, vas a terminar llevando a tu mujer de los pelos arrastrándola por todo el barrio, muy a lo cavernícola”. Su tono fue cortante, pero a mí me sacó una sonrisa. La miré y le agradecí la intervención. El técnico salió espantado. “Sos tremenda”, le dije. “Pero no, qué desubicado. Es para darle una buena patada en el culo, de esas que te hacen volar tan alto que pasás hambre en el aire”, respondió. Largué una carcajada, las ocurrencias de Leticia podían transformar una tragedia en comedia.
Igual, y pese a las risas, a mí los treinta y ocho me pesan… Más aún, los siento como si ya fueran cuarenta y más.
Después del trabajo me fui a lo de mis viejos, a los que adoro, pero que tienen todas las ñañas propias de la edad. Los achaques, las anécdotas repetidas sobre mi nacimiento y esa especie de penumbra en la que habitan los mayores. Me los traje hace cuatro años del pueblo en el que crecí y en el que ellos vivieron siempre. Con dos hermanas en el exterior, era imposible resolver todo a la distancia. Tras muchas discusiones, y gracias a mi persistencia, logré que aceptaran la proposición de instalarse en la ciudad y dejar la casa intacta para que regresaran al pueblo cada vez que quisieran. Me da culpa admitirlo, pero juro que descanso cada vez que se van para allá. Más de una vez detesto a mis hermanas, cuya misión es solo enviar dinero para pagar gastos altísimos de empleadas, dos propiedades y una pila interminable de remedios.
Me volví la hija-enfermera, la hija-banquera, la hija que inventa programas para que tengan un día diferente, la hija que debe resolverlo todo: “Caro, el celular suena muy bajo”, “Caro, el techo de la pieza se llueve”, “Caro, me duele el hombro… ¿será el corazón?”, “Caro, no me acuerdo dónde dejé la tarjeta de débito”, “Caro, ¿me acompañás al cajero que no sé cómo se hace?”... Caro, Caro, Caro.
Soy algo así como una especie de hija única, lo que encima me vuelve el blanco de sus críticas: “Te dedicaste mucho a la profesión y poco a tu vida personal, por eso te quedaste soltera”, repite Yolita, mi madre, con ese tono imperativo que la caracteriza. Habitualmente no respondo. ¿Qué le voy a decir? ¿Que hace varios años mantengo una relación clandestina con un tipo casado? ¿Que el tipo en cuestión es además mi jefe y que no tiene ni tendrá jamás las pelotas de dejar a su esposa por mí?
“Ajá, puede ser”, respondo. He aprendido a no discutir. Digo “ajá” y pienso y hago lo que se me canta. Es una buena forma de sobrevivir.

Ya son más de las nueve de la noche. Para matar el tiempo abro el Face (una antigüedad de la que no logro desprenderme) y veo que tengo muchos saludos de cumpleaños. ¡Qué locura! Montones de mensajes que dicen cosas así como “feliz cumple, que la pases lindo”, “feliz cumple, bendiciones”, “feliz cumple y que tengas un gran festejo con tus seres amados”, “feliz cumple y…”.
“¡La puta que los parió!”, me digo. Tantos mensajes y aquí estoy, sola en el living, a medio vestir y esperando que Ernesto me responda a qué hora nos encontramos en el restaurante.
Читать дальше