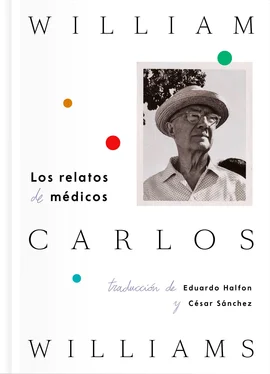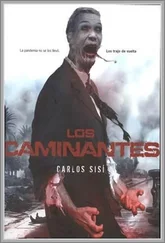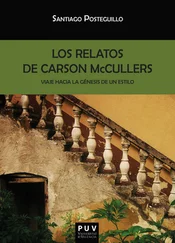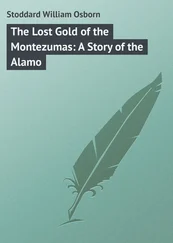Rechiné los dientes. Quién les mandará hablar de dolor. Pero no me permití el lujo de sentirme incordiado y, hablando quedo, encaré de nuevo a la niña.
Al aproximar la silla un poco más, de pronto, con un movimiento felino, sus manos lanzaron sendos zarpazos tratando de alcanzarme los ojos. Y casi lo logran. Mis gafas salieron volando y cayeron a unos pasos sobre el suelo de la cocina, sin romperse.
Sofocadísimos los dos, el padre y la madre se deshacían en disculpas. Eres una niña mala, decía la madre sacudiéndola del brazo. Mira lo que has hecho… Este señor tan bueno…
Por Dios, interrumpí, no diga que soy bueno, a su hija le da igual eso. Aquí de lo que se trata es de verle la garganta. Cabe la posibilidad de que sea difteria y se nos muera, pero para ella eso no cuenta. A ver, me dirigí a la criatura, vamos a mirarte la garganta. Ya eres mayor para entender lo que te digo, así que, ¿vas a abrir la boca tú sola? ¿O vamos a tener que abrírtela nosotros?
Ni un movimiento. Ni siquiera su expresión había cambiado. El ritmo de la respiración, sin embargo, aumentaba visiblemente. Entonces arrancó de verdad el combate. Tenía que hacerlo, por su propio bien. Había que hacerle un cultivo de la garganta. Antes de eso les expliqué a los padres que la decisión era solo suya. Enumeré los riesgos. Les dije que no insistiría en tomar un cultivo si ellos asumían la responsabilidad.
Si no haces lo que dice el doctor, tendrás que ir al hospital, la amonestó su madre.
¿En serio?, sonreí para mis adentros. Después de todo, me había enamorado ya de aquella mocosa. Sus padres, por el contrario, me resultaban intolerables. Y en el combate que siguió se fueron mostrando más y más miserables y sumisos —derrotados, exhaustos— mientras la niña ascendía a niveles magníficos de arrebato y de locura, frutos del terror que yo le provocaba.
El padre hacía cuanto podía. Era un hombre robusto, pero el bochorno que sentía ante el comportamiento de su hija y su miedo a hacerle daño lo llevaban a ceder y a soltarla en el momento crítico, justo cuando yo casi había alcanzado mi propósito, una y otra vez hasta que me entraron ganas de matarlo. Y de nuevo el miedo a la difteria le hacía pedirme que continuara, pese a que él mismo estaba al borde del desmayo, mientras a nuestra espalda la madre iba de acá para allá subiendo y bajando las manos, entregada a un auténtico sinvivir.
Póngala frente a usted, en sus piernas, le ordené. Sosténgale ambas muñecas.
Tan pronto lo hizo, la niña comenzó a gritar, ¡no, no! ¡Me haces daño! ¡Suéltame las manos! ¡Que me las sueltes, te digo! Entonces lanzó un alarido espantoso, perturbador. ¡Para! ¡Para! ¡Me estás matando!
Doctor, ¿no cree usted que es demasiado?, dijo la madre.
¡Tú, sal de aquí!, gritó el marido. ¿Es que quieres que se muera de difteria?
Vamos allá, sujétela bien, le dije.
Aseguré la cabeza de la niña con mi mano izquierda e intenté introducirle el depresor de madera en la boca. Ella luchaba apretando los dientes con todas sus fuerzas, desesperadamente. Pero ahora yo también estaba furioso, ¡con una niña! Traté de controlarme, pero fue en vano. Sé cómo exponer una garganta para su inspección. Y lo hice. Lo hice lo mejor que pude. Por fin introduje la espátula detrás de los últimos dientes, tan solo un extremo en el interior de la cavidad bucal. Ella cedió un instante y en ese punto, sin darme tiempo a ver nada, apretó la mandíbula y aplastó el instrumento entre sus muelas, haciéndolo astillas antes de que yo pudiera sacarlo de su boca.
¿No te da vergüenza?, gritó la madre. ¿No te da vergüenza portarte así? ¿Delante del doctor?
Tráigame una cuchara de mango liso, del tipo que sea, ordené a la madre. Vamos a acabar con esto. La niña sangraba por la boca. Tenía un corte en la lengua y aullaba de forma histérica. Quizá tendría que haber desistido para regresar en una hora o más. Sin duda, habría sido lo mejor. Pero había visto al menos a dos niños morir en sus camas por negligencia en otros casos como este. Estaba decidido a conseguir mi diagnóstico. Era ahora o nunca. Así que volví a la carga. Lo peor es que yo mismo había sobrepasado ya los límites de la razón. En mi propia furia, habría podido despedazar a la niña y habría disfrutado. Resultaba un placer ensañarse con ella. Mi rostro resplandecía de placer.
Hay que proteger a la dichosa mocosa de su propia imbecilidad, se dice uno a sí mismo en momentos como este, y a los demás hay que protegerlos contra ella. Se trata de una urgencia social. Todo eso es cierto, sí. Pero una furia ciega, una sensación de vergüenza y humillación adultas, nacidas del anhelo por liberar los propios músculos, esos son los verdaderos agentes. Y uno sigue hasta el fin.
Un último asalto irracional y me impuse sobre el cuello y la mandíbula de la niña. Hundí entonces el enorme cucharón de metal detrás de sus dientes, llegando al fondo de su garganta, hasta provocarle arcadas. Y ahí estaban ambas amígdalas, cubiertas por una membrana. Con cuánto arrojo había luchado para ocultarme su secreto. Llevaba escondiendo esa garganta inflamada al menos tres días, mintiendo a sus padres solo para evitar un desenlace como este.
Ahora sí que estaba enfadada. Hasta ahora se había limitado a defenderse, pero había llegado el momento de pasar al ataque. Intentó zafarse del regazo de su padre y lanzarse sobre mí. Lágrimas de derrota empañaban sus ojos.
Transcripción verbal. 6 a. m.
La esposa:
Hará como una hora. Se despertó y era como si tuviese un cuchillo clavado en el costado. Intenté el viejo remedio, le di un trago de whisky, pero no sirvió de nada. Se me ocurrió que podría ser su corazón y… Sí. En mitad de los dolores quería vestirse y todo. No podía ni tenerse en pie, pero aun así quería arreglarse para ir a trabajar. ¿Se lo puede creer?
¡Piltrafa, deja en paz al señor! En cuanto alguien se porta bien con él… Mírelo ahí sentado y esperando su premio. ¡Piltrafa! ¡Ven acá! ¿Quieres mirar por la ventana? Claro que sí. Es su pasatiempo favorito. Como el del resto de la familia. Y no solo nos gusta mirar afuera: tenemos que asomarnos un poco, como si viviéramos en la Tercera Avenida.
Dos perros nos mataron al gato la semana pasada. Tenía trece años. Más de lo normal en un gato, pienso yo. No lo dejábamos subir al piso de arriba. Porque era muy torpe, el pobre, y tenía una pinta absurda. Pero le dábamos de comer y lo dejábamos dormir ahí, en el sótano. Estaba sordo ya. Y digo yo que ya no podía defenderse por sí mismo. Y pues lo mataron.
Sí, esto nuestro es casi una casa de fieras. ¿Ha visto al arrendajo azul? Tenía un ala rota. Hace dos años ya que lo tenemos. Silba y responde cuando lo llamamos. No es que tenga muy buen aspecto pero le gusta estar aquí. A veces lo dejamos salir de la jaula, con la ventana abierta. Se percha en el alféizar y mira afuera. Luego se da media vuelta y corre de vuelta a su jaula como si tuviera miedo. Otras veces se posa en la cabeza del perro; son grandes amigos. Si llegara a irse, yo creo que no entendería nada de nada. Y me lo matarían.
Y un canario. Sí. Sabe usted, me daba miedo que fuese el corazón. ¿Lo puedo vestir ya? Esta es la hora a la que suele tomar el tren para estar allá a las siete. El pijama está helado. Toma, ponte esta camisa vieja. Esta vieja manta de caballo, como la llamo yo. Siento ser tan tonta pero las agujas me ponen malísima. No puedo ni ver cómo le pone la inyección. Muchas gracias por venir tan pronto. Ahí le tengo una taza de café preparadita en la cocina.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Читать дальше