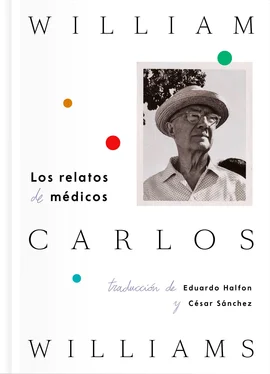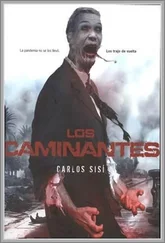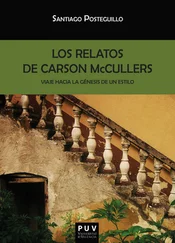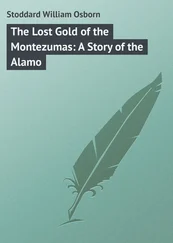Bueno, intervine, todos somos más o menos así, ¿no? Por fortuna.
Desde luego que sí.
Quizás su problema es que necesita a una mujer a quien amar.
Siempre he amado más a las mujeres que a los hombres. Siempre. Me gusta, me entretiene. En el sanatorio las enfermeras se burlaban de mí. Solían decir, ojo con ella, es una de esas. Y a mí me gustaba que lo dijeran.
Cuando ya estaba tendida en la cama, medio desnuda, volvió a hablar de su físico:
No tengo problemas de pulmón, eso seguro, porque me precio de tener el pecho fuerte, como mi padre. Pero como no tengo otra cosa que enseñarle para animarlo… Allá en el hospital, me estaban examinando, y el médico más viejo —siempre son los viejos los que se piensan que estás tonteando con ellos, los jóvenes saben que no va por ahí—, pues el viejo majadero intentó hacerme unos cariñitos. Ya sabe. Yo no sentí nada. Le pregunté que qué pretendía con eso, y paró.
Palpé el abdomen con esmero, pero no encontré nada. En verdad tenía el cuerpo de un hombre: caderas estrechas, pecho amplio y profundo y casi nada de busto. El pulso era regular y constante. Notaba el estrés solo en sus mejillas sonrosadas, en su mirada provocativa y un poco lunática, en las convulsiones de los pequeños músculos del rostro. Ella aguardó pacientemente mi veredicto. Pero no le había visto nada.
Ya, dijo. Solo hubo dos hombres que me encontraron el punto exacto, y se señaló una zona de la fosa ilíaca derecha. Uno fue un joven médico en el Hospital de Posgrado, que luego se ha hecho famoso, y el otro fue el cirujano que me operó por primera vez. El resto solo me toquetean el abdomen, como usted.
No olvide, dije en mi defensa, que hay un punto de la llamada «histeria severa» en el abdomen que, presionado de un modo concreto, provoca forzosamente un ataque con convulsiones.
Me observó con interés.
Sí, los griegos asociaban la histeria con esos órganos. De ahí su nombre. Quizás debería hacer que me lo quitaran todo.
De ninguna manera, le dije.
No, eso pienso yo. Ya vale de operaciones. Así que no cree que tenga cáncer.
En base a las evidencias que tengo, no, desde luego. Si pudiera ver las radiografías, quizá sería de otra opinión. Pero no, no lo creo. Por lo que me ha contado y por el tiempo que lleva con los síntomas, por el hecho de que no ha perdido peso, y de que la veo saludable y con buen color, yo diría que padece —que ya es bastante— lo que Llewellyn C. Barker llama… He olvidado el término, pero solíamos llamarlo «colon irritable». Es un espasmo del intestino grueso que simula los síntomas de todo tipo de enfermedades que frecuentemente acaban en operación.
Salí de la habitación mientras se vestía. En mi ausencia, habló con mi esposa. Quiero vivir porque he encontrado mi lugar en la vida. Soy ama de casa. Tengo un marido y un trabajo y ese es mi mundo. He descubierto, añadió, que debemos vivir por los demás, que no estamos solos en el mundo, que no podemos vivir solos.
También se dirigió a mí cuando la acompañé a la parada y nos quedamos juntos esperando su autobús: bueno, no me ha dicho qué es lo que tengo. ¿Qué es? Y no me diga que soy nerviosa.
Hasta hace poco, le dije, no se había descubierto la base anatómica para diagnosticar casos como el suyo. Aparentemente, eso dicen, las causas estaban ya en su plasma germinal cuando fue concebida.
Tengo un historial familiar bastante malo, asintió. La mía es una dinastía muy vieja, en decadencia. Viniendo de una familia achacosa, debería haberme casado con alguien robusto, pero mi complejo de inferioridad no me lo permitió. Cuando tuve oportunidad, no quise. Me faltó coraje. En vez de eso, me busqué a alguien de quien cuidar, alguien que me permitiera hacer de madre. Y me vine a fijar en Yates, que me necesitaba tanto. A saber qué tendría, que no empezó a andar hasta los doce años, con semejante cabezón y esas piernas tan escasas.
La base anatómica de su problema, proseguí, parece haber sido detectada en un campo de estudio reciente llamado capilaroscopia en el que se estudian las terminales vasculares microscópicas. En personas como usted, estos nudos terminales entre arterias y venas son largos y gráciles, son delicados, se expanden y se contraen con facilidad, y son la causa de todos los fenómenos variables de carácter nervioso que padece.
Sí, así me siento muchas veces, dijo. La sangre se me sube a la cara o al cerebro. Me dan ganas de salir corriendo o gritando, no puedo ni aguantarme.
Otros tienen nudos cortos y más o menos inertes. Ellos son del tipo letárgico, de tendencia estable, uniforme.
Ya está aquí el autobús, anunció. Adiós. Y en su prisa por marcharse, solo rozó las puntas de mis dedos.
Adiós, le dije desde lejos. La próxima vez tráigase a Yates. Dele recuerdos de mi parte. Adiós, adiós.
Eran pacientes nuevos para mí. Solo sabía su nombre, Olson. Por Dios, venga lo antes que pueda. La niña está muy mal.
Al llegar me recibió la madre bastante alarmada, una mujerona muy limpia y muy sentida que no dijo más que, ¿el médico?, y me dejó pasar. Al fondo, añadió. Usted perdone que la tengamos en la cocina, doctor, allá se está más calentito. Aquí delante hay mucha humedad.
La niña estaba vestida y sentada en el regazo de su padre junto a la mesa de la cocina. El padre hizo ademán de ponerse en pie, pero le hice un gesto para que no se molestara. Me desprendí del abrigo y traté de hacerme una composición de lugar. Era obvio que estaban muy nerviosos, escrutándome de arriba abajo con suspicacia. Como ocurre a menudo en estos casos, aquella gente no me diría una palabra más de lo necesario, era yo quien debía hablarles; era por eso que iban a gastarse tres dólares en mí.
La niña me devoraba con dos ojos tenaces y helados, sin expresión alguna en la cara. No se movía, parecía íntimamente en calma; se trataba de una criatura de atractivo poco común, en apariencia fuerte como un toro. Pero tenía las mejillas encendidas, y respiraba muy aprisa. Saltaba a la vista que ardía de fiebre. Tenía el cabello rubio, magnífico, muy abundante. Una niña de anuncio, como las que asoman en los folletos publicitarios o en la sección de fotograbado de los dominicales.
Tres días lleva con esta fiebre, empezó a decir el padre, no sabemos de dónde la viene. Mi señora la dio de tomar cosas, me entiende, lo que se suele dar, pero no la hacen na… Ha habido mucha plaga por aquí. Y entonces pensamos que mejor la miraba usté y nos diga a ver qué la pasa.
Me conduje como cualquier médico en mi situación, pegué un tiro al aire como punto de partida. ¿Ha tenido dolor de garganta?
Respondieron los dos a la vez, no, dice que no le duele la garganta.
¿Te duele la garganta?, repitió la madre. Pero la expresión de la niña no cambió, ni tampoco me quitó los ojos de encima.
¿Se la han mirado?
Yo probé, dijo la madre, pero no acerté a verla bien.
Se daba una circunstancia relevante: ese mes habían surgido varios casos de difteria en la misma escuela a la que iba la niña. Era evidente que todos ahí estábamos pensando en lo mismo, aunque nadie hubiera mencionado aún el tema.
Bueno, dije, qué tal si echamos primero un vistazo a esa garganta. Hice uso de mi mejor sonrisa de profesional y, tras preguntar el nombre de la niña, dije, muy bien, Mathilda, abre la boca, veamos esa garganta.
Nada.
Oh, vamos, anda, intentando convencerla, tú solo abre la boca así de grande y déjame mirar adentro. Ves, dije, mostrando las palmas abiertas, no tengo nada en las manos. Solo abre y déjame mirar.
Qué señor tan bueno, añadió la madre. Mira lo majo que es contigo… Haz lo que te pide… No te va a doler nada.
Читать дальше