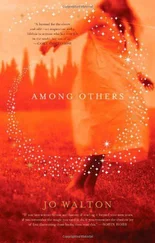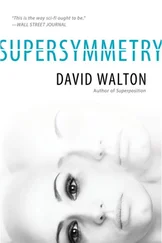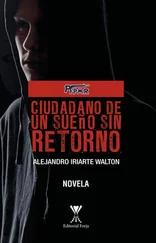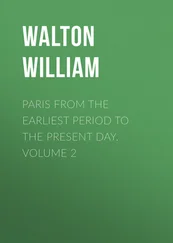Desde el principio, y porque así se había determinado, no teníamos apenas momentos libres. Nuestro tiempo se repartía por igual entre la música y la gimnasia. La música se dividía en tres partes: la propia música, las matemáticas y el aprendizaje de la lectura, que después dio paso a la lectura en sí.
La gimnasia también se dividía en tres partes: carrera, lucha y pesos. La gimnasia era divertida. La hacíamos desnudos en las palestras y cada una de ellas la compartían dos casas nutricias. Nuestra palestra era la de Florentia y Delfos y tenía filas de columnas dóricas en honor a Delfos en el fondo y en dos lados, y exuberantes columnas renacentistas al frente, además de una fuente muy elaborada. Me sentía orgullosa de que la fuente fuese aportación de Florentia. Era fácil amar Florentia y sentirse orgullosa de aquella gran ciudad, con tantos importantes eruditos, escritores y artistas. El propio Ficino provenía de allí. Cuando nos pusimos a teñir y bordar nuestros quitones, yo bordé el mío con una cenefa de flores de lis, el símbolo florentino, y por encima de ellas, copos de nieve, hojas y rosas, por las tres estaciones de Botticelli, que seguían siendo mis cuadros favoritos. Por encima de todo esto, bordé una serie de libros y pergaminos intercalados, en azul y dorado, que fue la admiración de tanta gente, y tantos me pidieron permiso para copiarla que acabó siendo bastante común.
Nuestra palestra era abierta al aire libre, naturalmente, y el suelo estaba hecho de arena blanca, que cada día alborotábamos entre los ciento cuarenta y cuatro y que por las noches los trabajadores alisaban. No tardé en perder la incomodidad ante la desnudez: todos nos despojábamos de los quitones al ir a la palestra, era lo normal. Aprendí a usar los pesos, tanto a levantarlos como a lanzarlos, a luchar y a correr. Esto último se me daba bien y siempre quedaba entre los primeros en las carreras, sobre todo en las de larga distancia. Enseguida me di cuenta de que, al ser pequeña y fibrosa, nunca destacaría en la lucha, pero me lo pasaba muy bien cuando me emparejaban con alguien de mi peso. Una vez que aprendí a manejarlos, los pesos resultaron una delicia, aunque siempre había alguien que lanzaba el disco más lejos o levantaba pesas más pesadas que yo.
Lo curioso de la gimnasia es que realmente no teníamos suficientes profesores. Solo los patrones más jóvenes podían impartirla y ni siquiera todos. Esta peculiaridad me hizo caer en la cuenta de que teníamos muy pocos patrones. Había dos asignados a cada casa nutricia y solo un puñado más. Los comedores eran ciento cuarenta y cuatro, y ahora estaban completos, con setenta niños en cada uno. Eso significaba que solo había doscientos ochenta y ocho patrones en total, o tal vez trescientos, como máximo, para diez mil ochenta niños. Reflexioné sobre las implicaciones que tenía aquello y decidí no comentarlo con Cebes. Él todavía mascullaba sus deseos de derrocar a los patrones, pero yo estaba contenta.
¿Cómo no iba a estarlo? Me encontraba en la Ciudad Justa y estaba allí para alcanzar mi máximo potencial. Me daban una comida maravillosa: gachas y fruta todas las mañanas y bien queso y pan, bien pasta y hortalizas por las noches, con carne o pescado los días de festín, que eran frecuentes. A menudo, en los días calurosos del verano, nos servían fruta helada. Hacía ejercicio frecuente y agradable. Tenía amigos. Y, lo mejor de todo, tenía música, matemáticas y libros para ensanchar la mente. Aprendía de Maya y Ficino; de Axiotea y Ático, de Delfos; de Ícaro y Lucrecia de Ferrara, y de vez en cuando, de otros patrones. Manlio me enseñaba latín. Ícaro, uno de los hombres más jóvenes entre los maestros, nos puso a leer libros provocativos y nos hacía preguntas fascinantes sobre ellos. A veces Ficino y él debatían alguna cuestión en nuestra presencia. Casi sentía mi mente crecer y desarrollarse mientras los escuchaba. Tenía doce años. A veces, cuando algo me los recordaba, todavía echaba de menos a mis padres y mis hermanos, pero no ocurría a menudo porque ahora tenía una vida muy diferente. En ocasiones parecía verdad que había estado durmiendo bajo tierra hasta mi despertar en la Ciudad Justa.
En el invierno de aquel año, Año Segundo de la Ciudad Justa, poco antes de mi decimotercer cumpleaños, empecé a menstruar y Andrómeda, que todavía era la custodia de Hisopo, me llevó con Maya. Maya tenía una casita propia cerca de Hisopo con un pulcro jardín de plantas y flores. Me preparó un té de menta, me dio tres esponjas y me enseñó a introducírmelas en la vagina:
—Cada una te durará una hora, más o menos, el primer día y luego, más. Puedes dejártela dentro toda la noche, a menos que estés sangrando mucho. Lávalas en las fuentes de aseo, nunca en agua potable. Si las pones bajo el agua corriente, se llevará toda la sangre. Introduce una nueva y pon la otra a secar al sol en el alféizar. Cuando no las uses, guárdalas en tu baúl. Nunca utilices esponjas de otra persona ni compartas las tuyas con tus hermanas. No deberías de necesitar más de tres, pero si ves que sangras demasiado y necesitas cambiarlas con más frecuencia el primer día porque no tienes ninguna esponja seca cuando la necesitas, dímelo y te daré otra.
—Qué maravilla —dije, y luego continué, olvidando que no debía hablar de mi vida anterior—. Mi madre usaba unos paños que costaba muchísimo lavar.
—Y la mía. Y yo también antes de venir aquí —replicó Maya—. Esta forma de llevar la menstruación es una de las maravillas perdidas del mundo antiguo. Las esponjas son naturales, crecen bajo el mar, y los trabajadores las recogen para nosotras.
Les di la vuelta a las dos esponjas limpias que tenía en la mano. Eran suaves.
—¿Ya soy una mujer?
—Naciste mujer —dijo Maya, sonriendo—. Empezarán a producirse cambios en tu cuerpo. Te crecerán los pechos y tal vez quieras plegar el quitón de manera que caiga sobre ellos. Si crecen mucho, hasta el punto de que salten y te incomoden al correr, te enseñaré a vendarlos.
—Qué pasará… —Me detuve—. ¿Aquí qué pasa con el matrimonio?
Me di cuenta de que nunca había oído ni una palabra al respecto, y que ni siquiera había pensado en el tema desde mi llegada a la ciudad. Todos los patrones vivían solos y todos los demás éramos todavía niños.
—Cuando seáis mayores habrá matrimonios, pero no serán como los matrimonios que… ¡no deberíais recordar! —exclamó Maya—. No hace falta que te preocupes por eso todavía. Tu cuerpo no está listo para hacer bebés, aunque haya empezado el sangrado.
—¿Cuándo lo estará?
Maya frunció el ceño.
—La mayoría pensamos que a los veinte, pero algunos dicen que a los dieciséis. En cualquier caso, todavía falta mucho. —Entonces sacó un libro—. Hace mucho tiempo te prometí enseñarte la Primavera de Botticelli.
La Primavera era tan maravillosa y misteriosa como las otras tres estaciones. Intenté desentrañarla. En un lado había una joven y, en el centro, una mujer embarazada a cuyo alrededor brotaban flores.
—¿Quiénes son estas personas? ¿Son las mismas flores que crecen en el Verano ?
Miré la otra página, buscando ayuda, y quedé asombrada al ver que estaba escrita en alfabeto latino, pero en una lengua que me era desconocida. Miré a Maya, inquisitiva.
—Es la única reproducción que tengo. Nadie sabe quiénes son todos, aunque hay quien piensa que se trata de la Diosa Flora.
Volví a mirar la imagen, olvidándome del misterio del texto.
—Ojalá pudiera ver el original a tamaño natural, como los demás.
Pasé la página y dejé escapar una exclamación: era Afrodita saliendo de las aguas en una gran concha. Maya se inclinó hacia delante, pero se relajó enseguida, al ver de qué se trataba.
Читать дальше