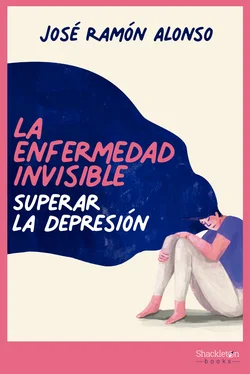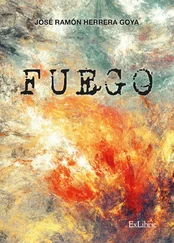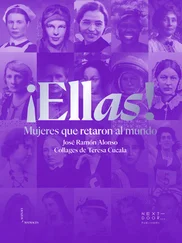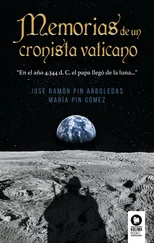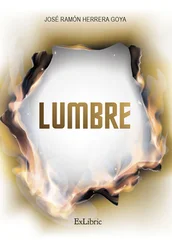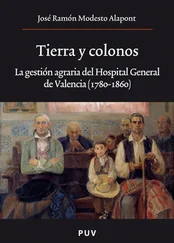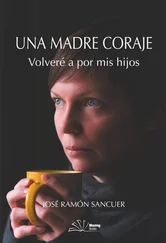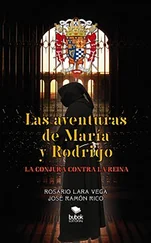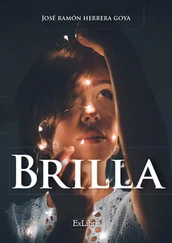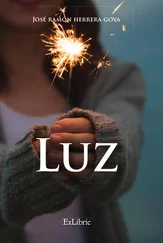Más avanzado el siglo XX se fueron probando distintos tratamientos, incluyendo la lobotomía, que «calmaba» a los pacientes, pero también generaba en ellos cambios de personalidad, pérdida de la capacidad de decisión, pérdida del juicio crítico y, en ocasiones, les causaba la muerte. El electrochoque o terapia electroconvulsiva fue una herramienta generalizada en el tratamiento de la depresión. Llegada en 1938 de la mano de Ugo Cerletti y Lucio Bini, fue la última de las terapias de choque que se introdujo, y es anterior, a la vez, a la mayoría de los tratamientos psicofarmacológicos. El electrochoque se ha mantenido en uso, con más o menos predicamento, con mala o peor fama, desde esta época; sus detractores piensan que solo consigue que los pacientes sean más dóciles y más fáciles de manejar, mientras que muchos estudios concluyen que permite obtener resultados positivos. Existen algunos médicos y expacientes que se oponen rotundamente a su uso, pero la mayoría de los psiquiatras consideran que es una técnica segura y eficaz, especialmente útil para los casos de depresión refractaria, la que no responde a otros tratamientos. En la depresión refractaria, los niveles de remisión alcanzan el 60 %, y eso teniendo en cuenta que se suele emplear en pacientes en los que han fallado todos los demás tratamientos. La terapia de electrochoque tiene también fervientes defensores. Según Max Fink, uno de los pioneros de esta técnica, «junto con la penicilina para la neurosífilis y la niacina para la pelagra, la terapia electroconvulsiva para los trastornos mentales graves es el tratamiento más eficaz desarrollado en el siglo XX» .
En la década de 1950 se inició una nueva fase, la de la psicofarmacología. Y, precisamente, entre los primeros neurofármacos que aparecieron estaban los antidepresivos. El hallazgo vino por un camino inesperado: las compañías farmacéuticas estaban interesadas en otro problema antiguo, la tuberculosis, y dos fármacos parecidos, la isoniazida y la iproniazida, se empezaron a probar como tratamiento antituberculoso. Esta historia tiene muchos aspectos curiosos. En primer lugar, para fabricar estos medicamentos se utilizó hidrato de hidracina, que no era un compuesto sencillo de obtener en 1945, pues los alemanes lo habían fabricado para usarlo como combustible en sus bombas volantes V-2. Debe de ser la única vez en la historia que se ha usado combustible de cohetes para fabricar medicamentos. En segundo lugar, había que buscar un sitio para hacer los ensayos clínicos y, para evitar la confusión con los efectos de los antimicrobianos, los fármacos se probaron en Many Farms, una reserva de indios navajos donde la incidencia de tuberculosis era rampante y no se administraba estreptomicina, el antibiótico habitual en esa época para tratar la enfermedad salvo para las poblaciones que, como la de Many Farms, estaban realmente abandonadas a su suerte. En tercer lugar, tres compañías farmacéuticas, incluida Roche, intentaron patentar el fármaco, pero ninguna lo consiguió. Y en cuarto lugar, que es lo que a nosotros nos interesa, los dos nuevos fármacos resultaron tener efectos mediocres para tratar esta infección bacteriana, pero se comprobó que los pacientes se volvían muy animosos, casi eufóricos, así que algunos psiquiatras decidieron probarlo en sus pacientes deprimidos. Fue el primer tratamiento farmacológico contra la depresión.
El conocimiento sobre el funcionamiento de este primer antidepresivo llegó también desde otra línea de investigación. En la década de 1930 se vio que una enzima llamada «monoamino oxidasa» (MAO) degradaba el aminoácido tiramina. Buscando compuestos capaces de inhibir esa enzima se vio que uno de los más eficaces era precisamente la iproniazida. Se fue avanzando paso a paso y se comprobó que los inhibidores de la MAO bloqueaban la degradación de aminas neurotransmisoras como la serotonina o la noradrenalina, mientras que la reserpina agotaba sus reservas. Fue la primera vez que se pensó que el efecto antidepresivo tenía que ver con las monoaminas y, en particular, con la serotonina.
Tras un descubrimiento prometedor como este, los químicos generaron muchas sustancias parecidas y los farmacólogos probaron sus efectos. Roland Kuhn quería estudiar la clorpromazina, pero era demasiado cara, así que preguntó a los químicos de Geigy si tenían algo parecido y le dieron imipramina. Consiguió buenos resultados en tres pacientes y, solo con eso, lo presentó en un congreso en Zúrich, donde lo escucharon doce personas. Así de modesto fue el nacimiento de una nueva herramienta contra la depresión: los antidepresivos tricíclicos, llamados así porque la molécula tiene tres anillos. Rápidamente se vio que no eran ideales, pues los efectos secundarios resultaban evidentes, en particular el aumento de peso y el abotargamiento. Además, en una población que tenía riesgo de suicidio, su toxicidad era alta. En general, se reservaron para los casos más graves de depresión.
Años más tarde se vio que los niveles de serotonina, un transmisor clave en la depresión, se podían mantener altos en la hendidura sináptica si se bloqueaba un sistema que tienen las neuronas para reciclar este neurotransmisor, consistente en recaptarlo, volver a empaquetarlo en vesículas y usarlo de nuevo. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, el más famoso de los cuales ha sido el Prozac, se convertirían en el mayor negocio de la historia de la industria farmacéutica, y entre ellos están algunas de las moléculas más famosas del siglo XX. El Prozac era más seguro que sus antecesores, tenía menos efectos secundarios y bastaba con tomar una píldora al día. En su libro Listening to Prozac (1993), el psiquiatra Peter Kramer llegó a escribir que hacía que sus pacientes se sintieran «mejor de lo normal».
En las décadas de 1950 y 1960 fueron apareciendo nuevas formas de tratamiento psicológico. Entre ellas estaba la terapia cognitiva-conductual, que tenía como finalidad ayudar a cambiar la forma en la que se piensa (lo cognitivo) y en la que se actúa (lo conductual). Los resultados eran mucho mejores que con otras técnicas como el abordaje psicoanalítico, que cada vez tenía menos prestigio científico. Fue otro paso más en la conquista de una psicología clínica basada en la evidencia.
Tras el éxito económico del Prozac, otras empresas se lanzaron a buscar otros inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y también de otro neurotransmisor implicado en procesos depresivos, la noradrenalina. Se amplió el número de afectaciones para las que se usaban y se incluyeron la ansiedad, los ataques de pánico y el trastorno obsesivo-compulsivo.
El psiquiatra australiano John Cade pensó, mientras estaba prisionero de los japoneses en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, que los estados maníacos podían estar causados por una disfunción metabólica que hacía que el cuerpo produjera un exceso de alguna sustancia que quizá se podría encontrar en la orina. De vuelta a Australia decidió inyectar a cobayas orina humana de enfermos mentales para ver si los roedores mostraban algún cambio. Vio que los cobayas morían más rápido con la orina de esos pacientes que con la de personas de control y pensó que quizá la primera tuviera más ácido úrico. Para aumentar su solubilidad en agua añadió urato de litio a la solución y encontró que la toxicidad se reducía, pero también que los cobayas estaban mucho más tranquilos, mucho menos estresados. Cade comenzó a hacer pruebas a pequeña escala en pacientes deprimidos, con resultados excelentes. Sin embargo, la toxicidad del litio hizo que algunos murieran, hasta que se desarrollaron test sencillos para medir la litemia. Más tarde, Mogens Schou, un psiquiatra danés, se interesó en estos resultados e hizo un estudio sistemático que estableció que el litio era útil para el tratamiento de los estados maníacos y como estabilizador del ánimo. El problema fue que, como era una sal común, no se podía patentar y ninguna empresa farmacéutica estaba interesada en invertir en un estudio clínico para determinar sus usos terapéuticos, su seguridad y su eficacia. Tuvieron que pasar veinte años hasta que el uso del litio con este fin se aprobó en Estados Unidos. No obstante, se cree que el descubrimiento de los efectos antimaníacos de esta sustancia fue la piedra angular de la psicofarmacología moderna.
Читать дальше