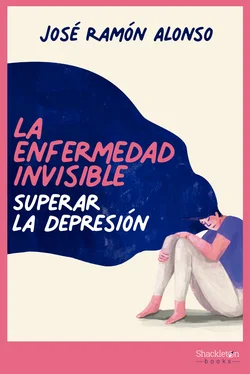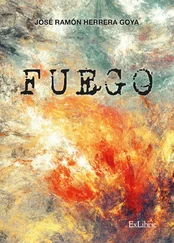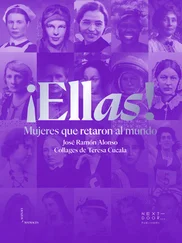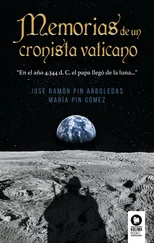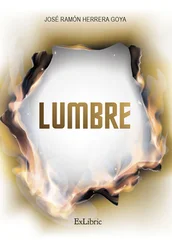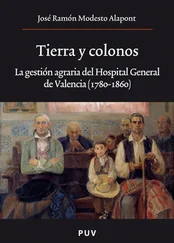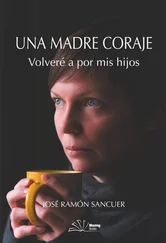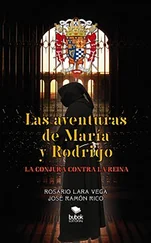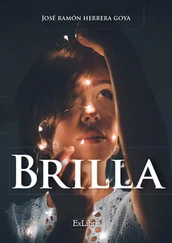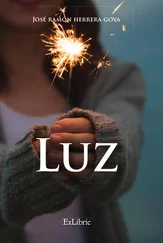Insomnio, despertarse más temprano de lo normal o dormir más de la cuenta.
Pérdida de peso, de apetito o de ambos, o, por el contrario, comer más de la cuenta y aumento de peso.
Pensamientos de muerte o suicidio; intentos de suicidio.
Inquietud.
Irritabilidad.
Síntomas físicos persistentes que no responden al tratamiento médico, como dolores de cabeza, trastornos digestivos y otros malestares crónicos.
La depresión no es algo que se nos cruce en la cabeza; es una enfermedad grave y compleja, con una evolución larga y que para un reducido número de personas termina con la muerte. Con el fin de conseguir una mejoría y salir de la depresión, la mayoría de los afectados necesitan un tratamiento, y muchas de las personas deprimidas que son tratadas se curan o mejoran de manera notable.
Un trastorno del ánimo es una de las experiencias más duras por las que se puede pasar en la vida y no ha de minimizarse su importancia ni para la persona que lo sufre ni para el conjunto de la sociedad. Son muchos los adolescentes y adultos (algunas estimaciones, como se ha dicho, hablan de uno de cada seis) que en algún momento de su vida padecen una depresión. Se trata de un trastorno del ánimo que no conoce barreras geográficas, socioeconómicas, étnicas, de sexo ni de edad. En efecto, aunque es más común en mujeres jóvenes, cualquier persona puede padecerlo. Suele mostrar sus primeros síntomas en edades comprendidas entre los 15 y los 30 años.
El trastorno depresivo afecta a los instintos más básicos de la persona: comer, dormir, tener relaciones sexuales, cuidar de uno mismo, luchar por vivir… Los problemas relacionados con estas facetas de la vida pueden convertirse en crónicos o recurrentes y llegar a afectar gravemente a la capacidad de una persona para encargarse de sus responsabilidades y tareas diarias, incluyendo la vida profesional, la familiar y la personal.
La depresión es un problema global, uno de los principales problemas sanitarios de la humanidad por su coste personal, familiar y social. Un 5 % de la población sufre al menos un episodio de depresión grave en su vida. La cifra alcanza el 15 % si incluimos depresiones de intensidad más moderada. La enfermedad es responsable de más años perdidos (76,4 millones) que cualquier otra condición o problema de salud. Esto es debido al alto número de personas afectadas y a que en muchos casos la depresión se prolonga durante años. Cuando se consideran conjuntamente los factores de discapacidad y muerte, a escala mundial la depresión ocupa el noveno lugar, por detrás de «asesinos» bien conocidos como la enfermedad coronaria, el ictus o el VIH. Sin embargo, los efectos de la depresión se agravan por la ausencia de terapias verdaderamente eficaces y, en general, por la escasez de recursos para la salud mental. En relación con esto último basta tener presente el siguiente dato: la mitad de la población mundial vive en países donde hay menos de dos psiquiatras por cada cien mil habitantes (en Suiza, por ejemplo, hay cuarenta).
El país que tiene el mayor índice de depresión es Afganistán, con un 22,5 % de la población afectada, y es precisamente uno de los peor equipados para luchar contra ella, con tan solo 0,16 psiquiatras por cada cien mil habitantes. Los conflictos bélicos son un claro factor de riesgo en la depresión, al igual que los abusos sexuales en la infancia y la violencia doméstica. Asimismo, el estrés crónico favorece la aparición de la depresión.
Otro problema que influye sobre la alta prevalencia de la depresión a nivel mundial es la escasez de fondos para investigación. Cada año, Estados Unidos dedica 5274 millones de dólares al cáncer, 1230 a la enfermedad coronaria, 1007 a la diabetes, 504 al alzhéimer y 415 a la depresión (fondos de los National Institutes of Health o NIH, datos de 2013).
La enfermedad tiene, además, una mala imagen asociada, pues se presupone que quien la padece tiene algo que ver con su aparición o con su posible mejoría. De ahí que cerca de la mitad de los individuos con depresión no lo cuente o no intente buscar un tratamiento. Por lo tanto, a la dureza de este trastorno del ánimo se une que afecta a aspectos básicos de nuestra vida, a la satisfacción con nuestra existencia, a nuestros objetivos y esperanzas, a la calidad de vida. Más aún, la depresión es una de las causas principales de suicidio.
Finalmente, muchas personas y profesionales consideran que la depresión es un trastorno recurrente y discapacitante y que tiene un pronóstico bastante negativo. Sin embargo, hay estudios que muestran que una parte de aquellos que han sufrido una depresión gozan de una condición magnífica diez años más tarde, con unos indicadores comparables al 25 % de la población en situación óptima, y presentan una recuperación completa. Es decir, la depresión se puede curar y una parte de las personas deprimidas sale de ella y alcanza una magnífica calidad de vida. Cuanto más sepamos sobre este trastorno del ánimo y sobre cómo afrontarlo, más personas tendrán esa evolución positiva.
Tenemos datos acerca de la depresión nerviosa desde que existe un registro histórico, con los primeros rastros de escritura en unas tablillas mesopotámicas de arcilla de hace cinco mil años. En ellas se habla de una tristeza anómala causada por espíritus malignos. Hay también rastros de la depresión en el antiguo Egipto. Un ejemplo precioso es un poema titulado Diálogo con su alma de un hombre cansado de la vida que se encuentra en el Papiro Berlín 3024:
La muerte está hoy ante mí
como la curación de una enfermedad,
como un paseo tras el sufrimiento.
La muerte está hoy ante mí
como el perfume de la mirra,
como el reposo bajo una vela en un día de gran viento.
(...) como un camino tras la lluvia,
(...) como un retorno a casa después de una guerra lejana
(...)
Durante siglos, la depresión fue considerada un problema espiritual, para algunos causado por una posesión demoníaca, y la trataron más los sacerdotes que los médicos. Mientras perduró la idea de que su origen estaba en algún tipo de posesión por seres malignos, se la combatió con exorcismos, azotes, ataduras o privación de comida, todo con el objeto de hacer del cuerpo del paciente un lugar incómodo y, así, sacar y alejar de él a esos malos espíritus.
La ciencia griega fue rompiendo con muchas de esas ideas supersticiosas sobre la enfermedad. Hipócrates escribió que los tipos de personalidad y las enfermedades mentales estaban determinados por la distribución de cuatro líquidos corporales, los llamados «humores»: bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre. Así, un exceso de sangre provocaba comportamientos hiperactivos (maníacos, en la terminología actual), mientras que el exceso de bilis negra daba lugar al abatimiento, la apatía y a un manifiesto sentimiento de tristeza, la «melancolía» ( melas significa ‘negro’ y kholé , ‘bilis’). Esta fue descrita como una enfermedad, con síntomas físicos y mentales característicos. «Todos los miedos y desánimos —decía Hipócrates en sus Aforismos —, si duran un tiempo largo, son sintomáticos de esta enfermedad»; y los melancólicos, como consecuencia de ese desánimo, «odian todo lo que ven y parecen continuamente apenados y llenos de miedo, como los niños y los hombres ignorantes que tiemblan en la oscuridad».
Los remedios propuestos por Hipócrates incluían la sangría (sacar sangre del cuerpo), el baño, el ejercicio físico y la dieta. Otros médicos griegos y romanos empezaron a tratar la depresión como un problema físico y sus terapias incluían, además de lo citado anteriormente, masajes, música, extracto de amapola y leche de burra. No suena mal, pero Cornelio Celso (25 a. C.-50 d. C.) recomendaba, como «tratamiento», hacer pasar hambre a los pacientes, encadenarlos con grilletes y darles palizas, con el fin de provocar en ellos una reacción y alejar así aquella sombra oscura.
Читать дальше