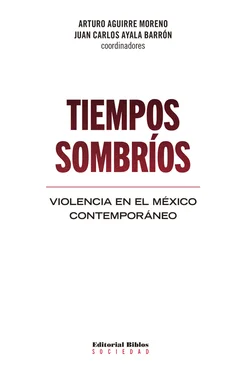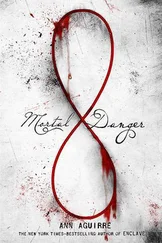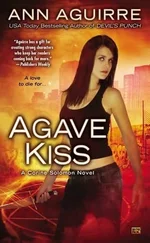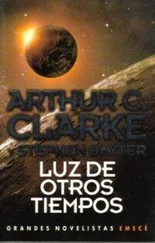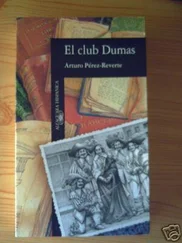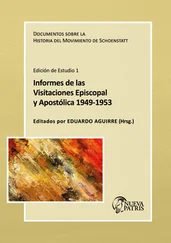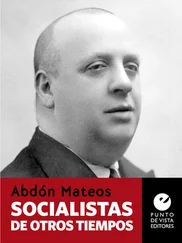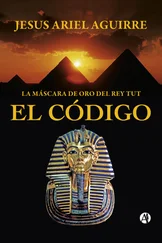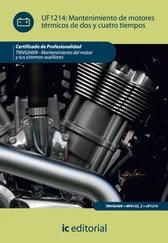Se requiere, por eso mismo, una perspectiva amplia de la violencia en dimensiones de espacialidad y construcción o destrucción del espacio que nosotros llamamos “espacio doliente”: un espacio creado por las relaciones e interacciones del dolor y la deuda, generados por la violencia homicida dolosa que se extiende e intensifica entre nuestras relaciones espaciales en esto que llamamos México.
En tal sentido, deberemos volver a los primeros vestigios de las fosas comunes: estas, como prácticas espaciales de organización y dinamismo, evidencian que las oquedades e incisiones en la tierra tienen dimensiones apropiadas para los cuerpos que las habitan y son protectoras ante la posibilidad de su allanamiento. Pero, más allá, las fosas expresan las relaciones, las funciones y los discursos de lo que puede un cuerpo humano. Sus ritmos, sus amplitudes y frecuencias, sus muestras y despliegues, nos permiten saber que la apropiación del espacio se da mediante la práctica del cuerpo, y que la apropiación del cuerpo se da mediante la práctica espacial; porque, en suma, en la fosa el cuerpo sigue reclamando espacio y es la comunidad de los suyos quien se lo propicia como un gesto afectivo de honra y reconocimiento, en su producción, cuidado y protección.
Por contraste, la “infra-estructura” espacial de muerte dolosa a la que nos enfrentamos, la fosa común clandestina, es una realidad que rebasa no solo nuestras discursividades teoréticas, al interior de las ciencias, sino también nuestras experiencias culturales. Porque la fosa clandestina, producida por la violencia extrema aniquiladora, pone en crisis conceptos homogéneos, homoloidales, isotrópicos, continuos, tridimensionales como son vacío, latitud, forma; pero, también, nos cuestiona sobre el espacio mismo y sobre la situación espacial de nuestra existencia en relación con la tierra como posibilidad de ser intervenida.
Esta violencia que hemos referido en la fosa clandestina, en el contexto de un conflicto altamente intenso, expone el inasumible sufrimiento experimentado en el tormento y la ejecución de que fueron sujetos los victimados; además, expone una y otra vez la constatación de que esas fosas son producciones que perseveran en la frontal disolución de la individualidad, en la dislocación y en el abatimiento de su memoria. Dicha modificación se advierte ante el umbral no solo de la privación de vida, la defunción; sino que consiste en una transmutación absoluta donde el cadáver es a la vez instrumento y objeto de envilecimiento; transmutación que los ritos fúnebres, ganancias históricas culturales, buscaban contener, ralentizar, en una transición paulatina emprendida en el desalejamiento del otro de esta tierra para ir a dar entre la tierra y nosotros, para ser en-terrados. Fondos seminales de nuestra memoria común, que contrastan con la oclusión, el olvido y la desaparición de los cuerpos, de nuestra memoria y de nuestra capacidad de con-memorar su muerte y su vivir.
La administración de dar muerte no se reduce, por ello, a la materialización de quitar la vida, se extiende a la valoración afectiva de cómo comprendemos nuestras relaciones entre los vivos, y de los vivos con los muertos; esto tiene similitudes con otros procesos de práctica social de aniquilamiento y eliminación que necesitamos pensar seriamente de aquí en más, dentro de un proceso de muerte que crece día a día en México.
ANSTETT, E. y J.-M. DREYFUS (eds.) (2017), Human Remains and Mass Violence: Methodological Approches , Manchester University Press.
ARTEAGA BOTELLO, N. (2013), “Perspectivas teóricas de la violencia: modos epistémicos”, Fermentum , 23 (66): 33-56.
ASTORGA, L. (2012), “Estado, drogas ilegales y poder criminal: retos transexenales”, Letras Libres , 167: 26-31.
BOVERO, M. (1985), “Lugares clásicos y perspectivas contemporáneas sobre política y poder”, en N. Bobbio y M. Bovero, Origen y fundamentos del poder político , Ciudad de México, Grijalbo.
BUTLER, J. (2010), Marcos de guerra: las vidas lloradas , Ciudad de México, Paidós.
CAVARERO, A. (2009), Horrorismo: nombrando la violencia contemporánea , Barcelona, Anthropos-UAM.
FEIERSTEIN, D. (2011), El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina , Buenos Aires, FCE.
FRANCO, J. (2013), Cruel Modernity , Durham, Duke University Press.
FUENTES, A. (2012). “Necropolítica y excepción: apuntes sobre la violencia, gobierno y subjetividad en México y Centroamérica”, en A. Fuentes (ed.), Necropolítica: violencia y excepción en América Latina , Puebla, BUAP.
GONZÁLEZ CALLEJA, E. (2012), La violencia en la política: perspectivas teóricas sobre el empleo deliberado de la fuerza en los conflictos de poder , Madrid, CSIC.
GREGORY, D. y A. PRED (eds.) (2007), Violent Geographies: Fear, Terror and Political Violence , Nueva York, Routledge.
GUERRERO, E. (2015), “¿Bajó la violencia?”, Nexos , 444: 21-28.
– (2018), “La segunda ola de violencia”, Nexos , 484: 31-38.
GUILAINE J. y J. ZAMMIT (2002), El camino de la guerra: la violencia en la prehistoria , Barcelona, Ariel.
GUILLÉN, A., M. TORRES y M. TURATTI (2018), “México, el país de las dos mil fosas”, reporte especial, Aristegui Noticias, 12 de noviembre. Disponible en https://aristeguinoticias.com/1211/mexico/mexico-el-pais-de-las-2-mil-fosas-reportaje-especial.
HEIDEGGER, M. (2003), “Construir, habitar, pensar”, en Filosofía , ciencia y técnica , Santiago de Chile, Editorial Universitaria.
HIIK (2017), Conflict Barometer , Heidelberg Institute for International Conflict Research. Disponible en https://hiik.de/conflict-barometer/bisherige-ausgaben/?lang=en
– (2018), Conflict Barometer , Heidelberg Institute for International Conflict Research. Disponible en https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en.
INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ (2018), “Los homicidios en México (actualización con datos 2017)”, Temas Estratégicos , 66: 3-52. Disponible en http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/4219/Reporte66_HomicidiosDatos2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
IEP (2018), Índice de paz: evolución y perspectiva de los factores que hacen posible la paz , Sídney, Institute for Econonomics and Peace.
KEANE, J. (2000), Reflexiones sobre la violencia , Madrid, Alianza.
LEFEBVRE, H. (2013), La producción del espacio , Madrid, Capitán Swing.
LLORENTE, M. (2015), La ciudad: huellas en el espacio habitado , Barcelona, Acantilado.
MASSEY, D. (2005), For Space , Londres, Sage.
NANCY, J.-L. (2003), Corpus , Madrid, Arena.
NICOL, E. (2007), Símbolo y verdad , Ciudad de México, Afínita.
ONC (2016), Homicidio: una mirada a la violencia en México , Ciudad de México, Observatorio Nacional Ciudadano.
OVALLE, L. P. y A. DÍAZ TOVAR (2016), RECO : arte comunitario en un lugar de memoria , Tijuana, UABC.
Proceso (2012), “El sexenio de la muerte”, año 35.
REGUILLO, R. (2012), “De las violencias: caligrafía y gramática del horror”, Desacatos , 40: 36-46.
REVELES, J. (2014), “El país de las masacres”, Proceso , 15 de noviembre.
ROMILLY, J. de (2010), La Grecia antigua contra la violencia , Madrid, Gredos.
SCHMIDT, S., L. CERVERA y A. BOTELLO (2017), “México: la territorialización de los homicidios”, Realidad, Datos y Espacio , 8 (2): 81-95.
SCHWARTZ-MARIN, E. y A. CRUZ-SANTIAGO (2016), “Forensic civism: Articulating science, DNA and kinship in contemporary Mexico and Colombia”, en Human Remains and Violence , vol. 2, Manchester University Press.
Читать дальше