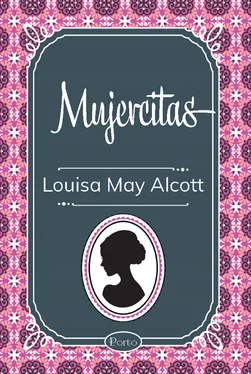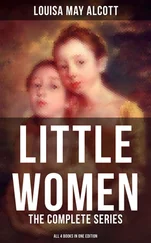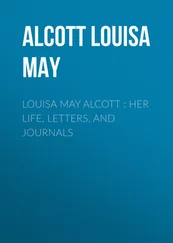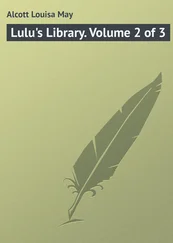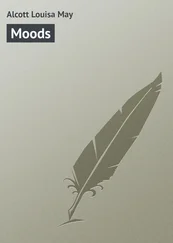Jo en cambio le venía perfecta a la tía March, que era coja y necesitaba de una persona activa que la cuidara. La vieja, que no tenía hijos, había ofrecido adoptar a una de las niñas cuando las cosas se pusieron difíciles, y quedó muy ofendida porque su oferta había sido rechazada. Unos amigos les contaron a los March que habían perdido su oportunidad de figurar en el testamento de la acaudalada tía, pero ellos solo dijeron cándidamente:
—No podemos renunciar a nuestras hijas, aunque fuera por una docena de fortunas. Ricos o pobres, nos mantendremos unidos y seremos felices juntos.
La anciana dejó de hablarles por un tiempo, pero cuando se encontró a Jo por casualidad donde una amiga, algo en su graciosa cara y sus modales despreocupados hizo que le cayera bien, y le propuso contratarla como compañía. Esto no le gustó nada a Jo, pero aceptó el puesto en vista de que no surgió nada mejor, y para sorpresa de todos, se llevó extraordinariamente bien con su irascible parienta. Había tempestades de vez en cuando, y en alguna ocasión Jo se había marchado afirmando que no podía soportarlo ni un día más, pero la tía March siempre se calmaba rápido, e insistió tanto en que Jo volviera, que esta no pudo negarse, porque en el fondo quería a la anciana cascarrabias.
Sospecho que lo que realmente le gustaba a Jo era la gran biblioteca, de libros magníficos, abandonada al polvo y las telarañas desde que el tío March había muerto. Jo se acordaba de aquel señor amable que le permitía construir ferrocarriles y puentes con sus gruesos diccionarios, le contaba historias acerca de las ilustraciones curiosas de sus libros de latín, y le compraba tarjetas y pan de jengibre siempre que se la encontraba en la calle. El cuarto, oscuro y lleno de polvo, con los bustos mirando desde lo alto de las estanterías, las sillas cómodas, los mapamundis y, lo mejor de todo, la multitud de libros entre los que podía deambular como quisiera, hacían de la biblioteca un lugar dichoso para ella. Tan pronto como la tía March se acostaba a dormir su siesta, o cuando atendía alguna visita, Jo corría a este lugar silencioso y, acomodándose en el sillón, devoraba poesía, romance, historia, viajes e imágenes, como todo un ratón de biblioteca. Pero como no hay felicidad duradera en este mundo, en el preciso momento en que llegaba al corazón de la historia, al verso más dulce del poema, o a la aventura más peligrosa del explorador, una estridente voz gritaba: “¡Jooosephiiine, Jooosephiiine!”, y debía dejar su paraíso para devanar hilo, lavar al perro o leer los Ensayos de Belsham durante horas.
La ambición de Jo era hacer algo magnífico. Qué era, no tenía ni idea, el tiempo ya se lo diría, pero por lo pronto su mayor tristeza era no poder leer, correr y cabalgar tanto como le gustaría. Su temperamento explosivo, una lengua aguda y el espíritu inquieto siempre la metían en líos, y su vida consistía en una serie de altos y bajos que eran al mismo tiempo cómicos y patéticos. Pero el entrenamiento que recibió en casa de la tía March era justo lo que necesitaba, y la idea de estar haciendo algo para mantenerse a sí misma la hacía feliz, a pesar de los continuos “¡Jooosephiiine!”.
Beth era demasiado tímida para ir al colegio. Lo habían intentado, pero ella sufrió tanto que lo descartaron y decidieron que tomaría sus lecciones en casa con su padre. Incluso cuando él se fue, y su madre tuvo que dedicar toda su destreza y su energía a las sociedades de ayuda a los soldados, Beth continuó fielmente por su cuenta haciéndolo lo mejor posible. Era muy hogareña y ayudaba a Hannah a mantener la casa limpia y cómoda para las trabajadoras, sin esperar nunca otra recompensa que ser amada. Pasaba días largos y tranquilos sin sentirse sola ni aburrida, pues su pequeño mundo estaba poblado de seres imaginarios, y era por naturaleza una hormiguita laboriosa. Tenía seis muñecas a las que levantaba y vestía todos los días, pues Beth era aún una niña y les tenía tanto cariño como antes. No había entre ellas ni una sola muñeca bonita ni entera. Todas habían sido desechadas hasta que Beth las acogió; cuando sus hermanas se hicieron muy mayores para esos ídolos, le quedaron a ella porque Amy no quería tener nada viejo o feo. Por esa misma razón, Beth las valoraba a todas con mayor ahínco, e instaló un hospital para muñecos. Nunca les pinchaba sus órganos de algodón, nunca las golpeaba o les hablaba mal, ningún desdén entristecía jamás el corazón del más desagradable; por el contrario, todos eran alimentados, vestidos y cuidados por igual y con un cariño incondicional. Una muñeca abandonada, llamada Dollanity, había pertenecido a Jo y, después de una vida tempestuosa, había quedado hecha un desastre en la bolsa de los trapos, de cuyo triste hospicio fue rescatada por Beth y llevada a su refugio. Como no tenía la parte superior de la cabeza, ella le puso un gorrito, y para ocultar su falta de brazos y piernas la envolvió en una manta, y le dio la mejor cama a la pequeña inválida. El cuidado que daba a esa muñequita era conmovedor, aunque provocara sonrisas. Le traía flores, le leía historias, la sacaba al aire libre para que respirara aire fresco escondida bajo su abrigo, le cantaba canciones de cuna, y nunca se iba sin darle un beso en la sucia carita y susurrarle suavemente: “Espero que tengas una buena noche, mi pobrecita”.
Beth tenía sus penas como las otras, y no siendo un ángel sino una niña muy humana, con frecuencia “lloraba sus lagrimitas”, como decía Jo, porque no podía tomar clases de música ni tener un buen piano. Amaba tan profundamente la música, se esforzaba tanto en aprender, y practicaba con tanta paciencia en el viejo y desafinado instrumento, que parecía que alguien (sin aludir a la tía March) debería ayudarla. Sin embargo nadie lo hizo, y nadie vio a Beth secando las lágrimas de las teclas amarillentas que no afinaban. Cantaba como una alondra mientras trabajaba, nunca estaba demasiado cansada para mamá y para sus hermanas, y día tras día se decía a sí misma con esperanza: “Sé que obtendré mi música algún día si soy buena”.
Hay muchas Beth en el mundo, tímidas y calladas, que no se mueven de su rincón si no son llamadas, y que viven en pro de los otros de manera tan alegre, que nadie ve los sacrificios hasta que el grillo de la chimenea deja de chirriar, y se desvanece aquella presencia dulce y cálida como un rayo de sol, dejando sombras y silencio tras de sí.
Si alguien le hubiera preguntado a Amy cuál era la aflicción más grande de su vida, ella habría respondido sin dudar: “Mi nariz”. Cuando era un bebé, Jo la había dejado caer por accidente en la carretilla del carbón, y Amy insistió en que la caída había arruinado su nariz para siempre. No se le había puesto roja ni se había hinchado; simplemente se le había aplastado un poco, y aunque la hubieran pellizcado todo el tiempo, nunca se le habría respingado. Nadie se fijaba, solo ella, que quería desesperadamente tener un perfil griego y llenaba hojas enteras de dibujos de narices hermosas para consolarse.
La “Pequeña Rafael”, como la llamaban sus hermanas, tenía un talento indiscutible para el dibujo, y nunca estaba tan feliz como cuando copiaba flores, diseñaba hadas o ilustraba historias con curiosos especímenes artísticos. Sus profesores se quejaban de que, en lugar de hacer sus sumas, ella llenaba de animalitos su pizarra, usaba las páginas blancas de su atlas para hacer copias de mapas, y las caricaturas más cómicas salían volando de todos sus libros en los momentos menos oportunos. Hacía sus tareas lo mejor que podía, y su buen comportamiento la ayudaba a escapar de los regaños. Sus compañeros la querían mucho por su buen carácter y por el don que tenía de agradar sin dificultad. Sus aires y su elegancia eran muy admirados, y también lo eran sus logros, pues además de dibujar, sabía tocar doce melodías, hacer crochet y leer en francés sin pronunciar mal más que dos tercios de las palabras. Tenía un modo quejumbroso de decir: “Cuando papá era rico hacíamos esto y lo otro”, lo cual era muy conmovedor, y sus largas palabras eran consideradas por las chicas “perfectamente elegantes”.
Читать дальше