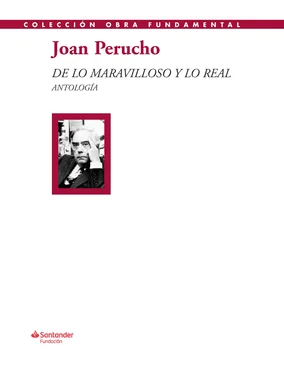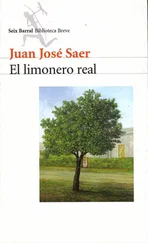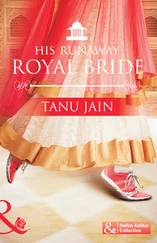La iglesia se llenaba de gente. Bob Lantern decidió abandonar su escondrijo y, saliendo del templo, se refugió en un portal. Al poco rato se oyeron unos pasos, surgiendo a la luz la figura de la hermosa Clary, que iba acompañada de su hermana Anna. Bob Lantern obró rápidamente. Sin pensárselo un minuto, se abalanzó sobre la muchacha con un puñal en la mano. Pero, en aquel instante, algo aconteció. Bob Lantern divisó ante sus ojos una luz resplandeciente y misteriosa, mientras llegaban a sus oídos unos cantos celestiales. Al mismo tiempo, algo pasaba en su corazón y una voz grave le llamaba por su nombre haciéndole ver lo que era, lo que había sido toda su vida: un miserable. Aquello era un milagro, y Bob cayó de rodillas, sollozando, con lágrimas en los ojos.
Al igual que otros casos parecidos, Bob Lantern cambió de vida. Se casó con Temperance, a quien redimió del feo vicio de la bebida, y repartió entre los pobres del barrio la fortuna amasada en el crimen. Con el tiempo, habiendo observado una buena conducta, fue admitido en el cargo retribuido de sacristán de Temple Church, y cantaba muy bien los salmos por cierto.
En la paz de su nueva vida, Bob Lantern envejeció pausadamente. Cuando se acostaba, un jilguero que había amaestrado venía a posarse en la cabecera de su cama y le adormecía con sus cantos. Solo entonces cerraba los ojos.
QUEDARON RESTOS de las coronas, alguna flor de siempreviva, minúsculos desperdicios de lustrina funeraria. Cuando la puerta del piso se hubo cerrado, durante cinco o seis minutos, por primera vez la soledad y el silencio quedaron subrayados por la sorda y distante vida de la calle. El vidrio de alguna ventana trepidaba suavemente al impulso del rumor apagado de un coche; se adivinaba el tranvía, el eco de una voz. Una insólita hoja de árbol fue proyectada, yerta, contra el balcón, hizo un movimiento circular y se detuvo casi en el borde mismo de los hierros de la baranda.
Inmediatamente, un soplo de aire abandonó el diploma de la École des Chartes, fijado al muro dentro de un marco de caoba, y descendió hasta la cabecera de la cama. Flotaba el silencio. Después, en una fuga aparentemente caprichosa, apenas si rozó la almohada y desfiló por encima del escritorio, desplazando ínfimas partículas de polvo. Recorrió entonces con complacencia la fotografía de Gaston, fechada hacía veintisiete años en Seniller, durante el viaje de bodas.
Gaston estaba difunto. Sonreía al objetivo con cara optimista y llevaba una gorra de viaje, un abrigo de piel de camello y una pajarita. Junto a él Margarita, con gesto friolero, se ajustaba al cuello la caricia de la marta cibelina, diciendo al fotógrafo adiós con la mano. La pareja quedaba duramente enmarcada por las altas montañas cubiertas de nieve y un riachuelo helado huía bajo sus pies. Sonreían al incipiente año 1929. Habían vencido la resistencia de «Babi», que lo quería en la fundición entre vagonetas automáticas y chapas laminadas, y en primavera irían a París, donde Gaston escribiría la novela. Eran amigos desde los tiempos de la Bonanova, cuando iban al colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana a media pensión. Resultaron ser parientes por el lado materno, ya que los Freixes provenían de Vilafranca y, concretamente, antes de que el abuelo se estableciera como notario de L’Arboç. El tío Juan conocía a la madre de Gaston, prima del marqués de Sallent, y contaba que un día de verano, en Cadaqués, se dio una recepción a Alfonso XIII, y que estrenó en aquella ocasión una gorra de capitán de yate. Se bailaron algunas sardanas delante del Casino, entre chillones gallardetes, en presencia del rey. Gaston tuvo un gran éxito.
El soplo de aire osciló hacia el retrato de Josefina, encima del tocador, entre los frascos de cortisona. Estaba también la última receta del doctor Vendrell, la cual, impulsada por una fuerza invisible, se elevó unos centímetros, extrañamente ingrávida, y dejose caer sobre la alfombra.
Pálida y delicada desde su inexistencia, Josefina inclinaba graciosamente la cabeza al escuchar Yes, we have not bananas en el gramófono de trompa. Había muerto el año 1947 en Auberville. Los decrépitos y rayados discursos los guardaban en el armario de luna, en álbumes monumentales, junto con las óperas de «Babi», condenadas al olvido. Recordaba I pagliacci, serie completa, y —era inevitable— la Aida, de Verdi. El armario exhalaba un olor a naftalina, polvos de talco y perfume evaporado, muy característico, y además de los discos Josefina guardaba entre la ropa una colección de bastones con puño de marfil y unos anteojos de campaña que nadie sabía de dónde provenían. Los discos los ponían en el megáfono los domingos por la tarde, cuando venían los Dalmau y organizaban grandes sesiones de bailes. Estaba de moda bailar el shimmy e ir de excursión en automóvil. Las mujeres se peinaban a lo garçon y vestían muy holgadamente, sin cintura y con faldas cortísimas. Se cubrían con sombreros en forma de casco que les ocultaban la cabeza y dejaban exhibir unas narices pequeñas y deliciosas. Los Dalmau tenían tres hijos que jugaban pasillo arriba y pasillo abajo, haciendo un gran estruendo, y Matilde decía: «¡Estos chicos, estos chicos!». Recordaba que Josefina preparaba, en tales ocasiones, una tisana a base de champaña y de un licor que no podía precisar de qué clase era. Resultaba muy agradable y producía euforia. Todo esto ocurría, exactamente, en la época del retrato de Josefina.
Algún ruido llegaba, casi flotante y sin consistencia, espectro de actos que parecían irreales. Desde la ventana del despacho, que daba a uno de los pisos, le estaba dando con un martillo. El ruido se filtraba a través de las cortinas de gasa, de un color crema, y moría en las tapicerías y en los almohadones del sofá. De cuando en cuando una lágrima de la lámpara de cristal se estremecía. De nuevo se hacía el silencio.
El movimiento invisible se insinuó, una vez más, por entre el polvoriento flequillo de los cortinajes, fue recorriendo las borlas de color granate y se detuvo en un lugar impreciso, pero muy próximo a la chimenea de mármol. Encima de la repisa se destacaba la reproducción, hecha con yeso pintado, del Arc de l’Étoile.
Era un recuerdo puramente sentimental, sin ningún valor. Habían comprado dos, y el otro se lo había quedado Gaston. Aquel día habían hecho una orgía burguesa en la Tour d’Argent con los francos llegados de improviso y todavía era visible el maître, consignando y escribiendo vertiginosamente con un lápiz minúsculo la unanimidad de aquellos clientes que pedían, con obstinación, raciones de salmón ahumado y unas botellas de Châteauneuf-du-Pape. Gaston y Margarita vivían, entonces, en Montmartre, al lado mismo de la plaza Pigalle, mientras que ellos seguían en la vieja mansarda de la calle de Seine, desde donde contemplaban un panorama fascinante. Josefina había arreglado con coquetería aquella buhardilla decrépita hasta convertirla en algo agradable e incluso cómodo. Gaston siempre se lo echaba en cara a Margarita, elogiando a un tiempo la habilidad de Josefina, mientras intentaba hacer sonar el aristón que habían encontrado en el marché aux puces. Era algo realmente cómico ver a Gaston pronunciando orgue de Barbarie. En una ocasión habían enviado a los Dalmau una fotografía de los cuatro en actitudes inverosímiles y absurdas, en la que Gastan tocaba l’orgue de Barbarie con una locura un tanto delirante del estilo que más tarde impondría Groucho Marx. Todos los sábados cenaban juntos y asistían a tertulias literarias, en las que se bebía ajenjo, se traficaba con cocaína y se alababa la belleza equívoca de las tantes.
Estaba de moda Max Jacob, los blues de Duke Ellington, las novelas de Pierre Mac Orlan y los jerséis de cuello cisne. Conocieron tipos de un pintoresco violento como el judío Krosno, que quería pintar el absoluto y confeccionaba postales pornográficas que después se vendían por los alrededores de Notre-Dame. La vida era relativamente fácil y, como decía Odette, no todo el mundo podía contar con los ingresos de unas fundiciones en Barcelona. En cierta manera era una observación magnífica, pero humillante. Est-ce moi qui te l’ai donné ce droit que je n’ai pas moi-même? El francés, contrariamente al catalán, se caracteriza por el circunloquio, decía Gaston. Por otra parte, la cuestión de si sus mujeres tenían un gusto pequeñoburgués era malévola y, en el fondo, procaz. Odette reía escandalosamente. Todo era en ella material sexual, y provocaba con impertinencia. Incluso el acto de llevar una copa a sus labios adquiría, en ella, una significación sexual y ávida. Un día, Krosno, al entrar al estudio, encontró a Odette fornicando con el negro de la orquesta de Le Petit Cheval. Krosno hizo una escena ridícula y Odette cambió de amante regular. Por otra parte, Josefina y Margarita, como dos buenas esposas burguesas, ayudaban a sus maridos en trabajos de traducción. Coleccionaban idiotismos como estos:
Читать дальше