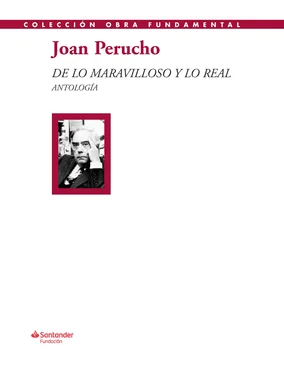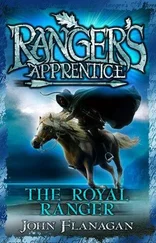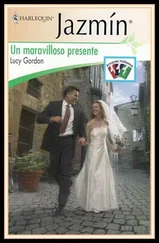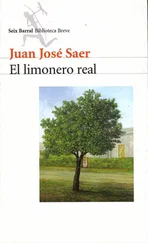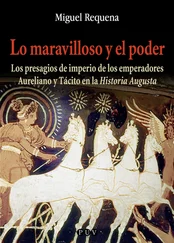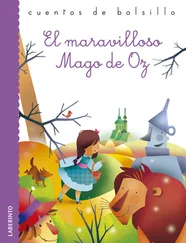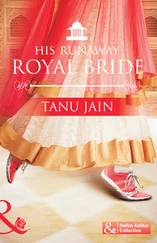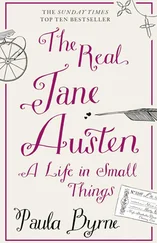Espíritu delicado y sensible, Guillem Creixell aborreció desde un principio la poesía realista y panfletaria, de intención social, y se refugió en las sutilezas de un idealismo cortante como un cuchillo. El jilguero fue su divisa y el amor cortés, su ambición. A los veinticinco años marchó a la corte del rey de Castilla, en donde alcanzó éxitos resonantes, y allí trabó amistad con un moro juglar, medio mago y matemático, muy hábil en el discurso de la trompa, el cual amplió los conocimientos musicales que el caballero había adquirido durante su juventud en el estudio del quadrivium. El moro tenía una sobrina bellísima muy enamoradiza, llamada Fátima, por cuya causa Guillem riñó con el moro. Parece ser que, después de este percance, nuestro caballero estuvo en Córdoba, despertando el recuerdo de Gerberto, el que luego fuera papa con el nombre de Silvestre II, exaltando siempre su amor por Ripoll, y allí concibió, con la ayuda de mecánicos árabes, su famosa máquina de trovar. Fuentes un poco sospechosas afirman que el moro tocador de trompa y mago poderoso animó con vida natural y vengadora a uno de aquellos animales fantásticos, concretamente a un ave espantosa de ojo almendrado y color verde, que hoy admiramos en los pocos beatus y códices mozárabes que nos quedan. Guillem dio un paso atrás y, soltando el libro, decapitó con su espada al terrible engendro, que ya había empezado a volar amenazadoramente por la cámara.
Guillem Creixell d’Elna dio por terminada su estancia en tan lejanos parajes y emprendió el viaje de regreso. De paso hacia Tolosa, visitó en Barcelona a un primo suyo, notario real, y adquirió una tierra de labranza en Sant Cugat del Vallés permutándola por un rico tratado de astrología. Poca cosa más sabemos de la vida de este caballero, que fue músico y poeta. El gran amor de su vida fue la condesa de Peitien, a quien enamoró poniéndole delante su máquina de trovar, las palabras de la cual acompañaba dulcemente con música de vihuela. Hasta hace muy poco, y pese a los estudios que se han hecho desde Milá y Fontanals a Martín de Riquer 1, se creían anónimos unos versos suyos cuyo esquema métrico es AA bAba AA. Son sus únicos versos que, con la correspondiente anotación musical, el tiempo nos ha conservado. Son los siguientes:
D’amor m’estera ben e gent
s’eu ma dona vis plus sovent.
Balada faz ab coindet son,
d’amor m’estera ben e gent,
qu’a ma bela don a randon,
quar ai estat tan lonjament.
D’amor m’estera ben e gent,
s’eu ma dona vis plus sovent.
Guillem Creixell d’Elna escribió planhs, pastorelas, tensós y algún sirventés. Se conservó soltero y fue amigo íntimo de Guilhem de Saint-Leidier, de Bertrán de Born y Arnaut de Maruelh. Usaba siempre guantes perfumados y era un apasionado de los halcones, a los que encapuchaba con caperuzas recamadas de perlas y rubíes. Fue afortunado poseedor de un cuerno de unicornio, lo que le valió la envidia de muchos grandes señores cátaros. Murió en la batalla de Muret, en la flor de la edad, combatiendo al lado del rey de Aragón, el infortunado don Pedro. Un poco más tarde, y a propósito de las luminosas tierras languedocianas, Bernat de Auriac escribió:
Veiran les Flors, Flor d’honrada semença
Et auziran dire […]
Oil Nenil en luec d’Oc o de No.
Todo esto no lo he soñado. Isabel ha cantado la «Balada del caballero de Elna», muy bella junto al piano. Los que allí estábamos hemos sentido, por nuestra piel, un ligero escalofrío. De pronto ha penetrado en la habitación la sombra de un enorme pájaro y se han hecho añicos los espejos, las copas, los objetos de vidrio. Hemos acudido precipitadamente a la ventana y hemos visto cómo en el jardín era más vivo el rojo de las rosas. El aire seguía siendo dulce y templado.
1Pasando por Faral, Jeanroy e Higinio Anglés.
Olesia y los diálogos dEL gobernador
EL ÉXITO QUE TUVIERON los diálogos didácticos del doctor Isidro de las Pedrochas le valió a este muchos discípulos e imitadores que intentaban explicar la razón natural de las cosas con más o menos fortuna y ponderación. Uno de ellos fue don Juan Benavides del Porro, gobernador de Quito, allá en las lejanas Américas, hombre discursivo y soñoliento, casado con una dama criolla llamada Olesia, cuya mítica belleza todavía siguen cantando muchos poetas hispanoamericanos. Lo particular de Olesia es que levitaba soñando y cruzaba por los aires las habitaciones de palacio con los consiguientes sustos y desmayos de la servidumbre y aun del mismo Benavides, que seguía en tales trances a su mujer, más muerto que vivo, en camisa y con un candelabro encendido. Olesia contaba luego extrañas y poéticas imaginaciones, mientras a pequeños sorbos bebía agua de un vaso, y su mundo la anticipaba a los años que tenían que llegar, pues comunicaba a todos que se veía como una artista muy celebrada con el nombre de Nina Juárez.
El gobernador se vio invadido por una gran pesadumbre, y procuraba distraerse haciendo largos paseos a caballo y contemplando la naturaleza. En ella, lo que le llamó más la atención fueron las orejas, tanto las de los hombres como las de los animales, y observando y estudiando detenidamente tal órgano compuso el célebre diálogo De las orejas, a imitación de la Endelechia de Isidro de las Pedrochas, y tanta fue su aceptación y aplauso que tuvo que imprimirlo en un suelto, vendiéndolo luego con grandes voces los indios en las esquinas de Quito. El diálogo en cuestión reza así:
DE LAS OREJAS
—¿Por qué tenemos dos orejas?
—Por la necesidad que tenemos del sentido del oído, que si falta una haya otra, y porque purgue el humor melancólico el cerebro.
—¿Por qué todos los animales mueven las orejas y solo el hombre no las mueve?
—Porque el hombre las tiene unidas y aprisionadas con un músculo a la cabeza. Los demás animales las tienen sueltas.
—¿Por qué los hombres de orejas grandes y largas suelen ser tontos e ignorantes?
—Porque abundan de materia seca y fría, no tienen el calor que aviva el ingenio y anima el entendimiento.
—¿Por qué son semifatuos?
—Por la misma razón; y porque la mucha frialdad los entorpece, y suspende las operaciones. Que las almas suelen seguir los cuerpos en ellas: si los sentidos y espíritus animales del cuerpo son sutiles, obra con sutileza el alma; si son torpes, con torpeza y rudeza.
—¿Por qué es indicio de agua cuando levanta el asno las orejas?
—Porque es bestia muy melancólica, y le penetra fácilmente la humedad del aire las ternillas, y las levanta, por el dolor que le ocasiona la humedad, que es indicio de agua.
—¿Por qué no tienen orejas las aves?
—Dijo Aristóteles que porque les servían de embarazo para volar, y no parece de tan gran maestría la respuesta, porque los murciélagos vuelan, y tienen orejas. Mi razón es porque no tienen ternillas, que es la materia de que se forman las orejas.
—¿Por qué tiene orejas el murciélago?
—Porque tiene mucho de terrestre.
—¿Por qué las tiene el grifo, siendo ave?
—Porque es monstruo, medio león y medio águila.
—¿Por qué cuando se corta algún madero, o se dan golpes a distancia, se oye primero el eco que el golpe de que resulta el eco?
—Porque el eco lo forma el aire, que como está de continuo unido a la oreja lo percibe al punto. El golpe no, porque su sonido está unido al leño, o a la materia que se golpea, y no lo percibe la oreja hasta después, que le ha avisado el eco.
—¿Por qué hay eco que repite, o la voz entera o la mitad de la voz, dando voces?
—No hay eco si no hay hueco, o cóncavo en los montes, o en algunos edificios, en los valles, que es donde el eco repite de ordinario; y es porque la voz que se da la lleva el aire al cóncavo o hueco; y como no puede pasar de allí, la recoge el mismo cóncavo toda; vuelve a salir la voz misma con el aire mismo que la llevó, y suena con los mismos acentos unidos, porque no los pudo revolver el aire. Y así se verá que si el hueco o cóncavo es mucho, repite toda la voz el eco, porque recogió todo el aire; si no es mucho, repite la mitad, porque lo demás lo divirtió el aire de afuera.
Читать дальше