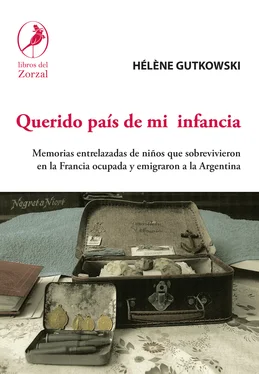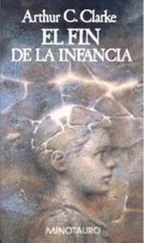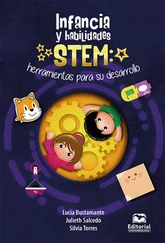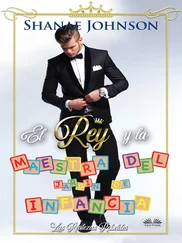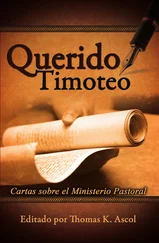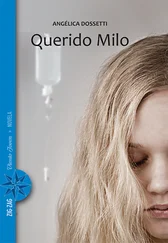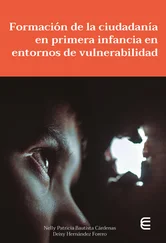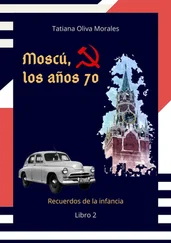Esta prohibición, ratificada tiempo después por la Iglesia y luego por los sucesivos poderes temporales, permaneció vigente durante los cuatro siglos siguientes.
¿Cómo nació, entonces, la comunidad judía argentina y cómo pudo llegar a ser una de las más sólidas de la diáspora? Para comprender este fenómeno, no sólo debemos situarlo en el marco de la historia rioplatense del siglo xvii en adelante y hacer referencia a las condiciones políticas, económicas y sociales que reinaban en Europa en los siglos xix y xx, sino que también debemos remontarnos a 1492, aquel lejano año del descubrimiento de América y… ¡de la expulsión de los judíos de España!
Un nuevo continente: ¿un hogar posible?
Judíos españoles y judíos portugueses
Entre los judíos españoles que en agosto de 1492 intentaban huir de la Inquisición, fueron varios los que, bajo el disfraz de oficios tan diversos como el de remero, cartógrafo o médico, abandonaron España a bordo de las carabelas de Cristóbal Colón, desembarcando el 12 de octubre de ese año en las costas de un continente que pensaban era las Indias Occidentales, cuando en realidad habían llegado a América Central.
Otros de sus correligionarios pronto seguirían su ejemplo postulándose para puestos similares cada vez que un nuevo conquistador preparaba sus naves.
Todos ellos salvaron su vida, pero no su pertenencia al judaísmo.
Otros, en cambio, resueltos a permanecer fieles a las creencias de sus ancestros, abandonaron España para refugiarse en Portugal, donde sabían iban a ser recibidos con beneplácito por el entonces tolerante rey don Manuel II. Cinco años más tarde, sin embargo, estos judíos se vieron confrontados, nuevamente, a la obligación de renegar de su fe. Para escapar de la conversión forzada ideada por Manuel II, algunos de ellos lograron llegar al norte de Europa, radicándose unos en Inglaterra, otros en Hamburgo, y otros más en los Países Bajos.
En 1630, algunos de esos judíos, ahora holandeses, se lanzaron, junto a sus nuevos conciudadanos, a la conquista del norte de Brasil, donde sólo pudieron permanecer un cuarto de siglo, dado que los portugueses reconquistaron la región en 1654. Varios de esos fallidos conquistadores judíos volvieron entonces a Holanda, mientras que otros se dirigieron hacia el norte del continente americano, estableciéndose en lo que hoy son los Estados Unidos de América, y otros más tomaron la dirección del sur logrando penetrar en las Provincias Unidas del Río de la Plata, la futura Argentina. Parecería que esos judíos españoles, quienes por la fuerza de los acontecimientos históricos habían pasado a ser judíos portugueses, luego judíos holandeses y más tarde judíos brasileños, fueron bastante numerosos en el Río de la Plata, dado que, llamativamente, el término portugués fue en esta región, y por mucho tiempo, sinónimo de judío.
Las Provincias Unidas del Río de la Plata no serían, sin embargo, el seguro refugio que esperaban encontrar, ya que la Inquisición estaba aún muy al acecho en esa parte del mundo.2
Cansados de tantas huídas y de tanto disimulo, les quedaba una única posibilidad para escapar del largo brazo de la Inquisición: adoptar la religión católica, lo que terminaron haciendo casi todos ellos, sin jamás revelar su identidad anterior.
Sólo unos pocos de estos nuevos cristianos regresarán al judaísmo, pero varias generaciones más tarde y al riesgo de su vida.
Independencia de Argentina y libertad de culto
En 1813, la Asamblea General Constituyente promulga varias leyes que apuntan a la separación entre Argentina y España. La independencia del país, no obstante, sólo se proclamará tres años más tarde, el 9 de julio de 1816.
Cuando el 12 de octubre de 1825 el gobierno de la provincia de Buenos Aires firma la ley que confiere la libertad de culto a los protestantes, hace ya doce años que se ha decretado la abolición de la Inquisición. Cinco meses después de esa ley de libertad de culto, se crea la Comisión para la Inmigración, la cual permitirá formalizar una invitación oficial a los candidatos europeos a emigrar. Con esta, el gobierno apunta a los sajones, mayormente protestantes, y ya no sólo a quienes profesan la religión católica.
Con esas nuevas normativas, aquel año llega un primer grupo organizado de inmigrantes legales, procedente de Escocia; a este le seguirán varios otros, aumentando el número de no católicos en el país.
En 1826, Bernardino Rivadavia, electo primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata,3 ofrece la protección de la nación a todo individuo que desee radicarse en el país sin hacer mención de aquellos que profesan el judaísmo, pues si bien el país ya no depende del poder español, la tolerancia religiosa aún no es aceptada por todos los hombres políticos. Recién en 1853, se producirá el verdadero gran cambio en materia de libertad de culto.
Para los judíos, hostigados y discriminados de Europa del Este que buscan emigrar cuanto antes, la situación, pues, no es tan sencilla como para los protestantes. La década comprendida entre 1815 y 1825, en que se forja la independencia de la nación argentina, coincide con el comienzo de una necesidad imperativa de emigración de los judíos de la Confederación Germánica, y luego, de los judíos de Rusia y de Europa Central, donde la exclusión y las persecuciones se tornan cada vez más virulentas. Pero para ellos, pocas puertas parecen dispuestas a abrirse…4
Así y todo, algunos judíos ya han llegado al Río de la Plata, sin darse a conocer como tales. Son originarios, principalmente, de Alsacia y todavía están muy lejos de formar una comunidad organizada.
Presencia judía durante el período de la organización nacional: ¿inmigración espontánea o artificial?
Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas (1835-1852), la inmigración pierde el apoyo del Estado; sólo se autoriza “la inmigración espontánea”.5
Algunos historiadores estiman que antes de 1855 sólo había ocho judíos en Argentina; otros calculan que eran dieciocho, y algún otro, 31. El inicio de la existencia judía legal en Argentina puede fecharse a partir del 11 de noviembre de 1860, día en que tuvo lugar en Buenos Aires el primer matrimonio judío, un casamiento que sólo pudo realizarse después de un sinfín de trámites para lograr que la justicia lo autorizara.
Cuando, en 1862, Bartolomé Mitre es electo primer presidente de la República, ya se registran unas pocas docenas de asquenazíes.6
Mitre le va a imprimir a su política migratoria el mismo sesgo que Rosas, ya que él también es partidario de la inmigración espontánea, lo que no impide, sin embargo, que ese año, en Buenos Aires, un grupito de judíos alsacianos funde la Sociedad Israelita, primera institución judía del país. En 1868, se convertirá en la Comunidad Israelita de la República Argentina (cira), más conocida con el nombre de su sinagoga, el Templo Libertad, construido en 1897.7
La muy modesta presencia judía aumentará después de 1870 con la llegada de varios agentes comerciales de casas inglesas y francesas, así como de joyeros y de algún que otro aventurero…
Con Domingo F. Sarmiento en la presidencia de la Nación Argentina (1868 y 1874), cambia la política migratoria del país. El nuevo presidente afirma que el drama de la nación reside en su gran extensión y su escasez de habitantes, lo que él llama “el desierto”, y que la única manera de acabar con la “barbarie” es recurriendo a la inmigración.8
Juan Bautista Alberdi9 defiende la misma teoría. No obstante, cuando en Bases y puntos de partida para la organización política de la República afirma que hay que mantener el catolicismo como religión de Estado sin excluir las demás creencias, alude únicamente a los cultos cristianos, y cuando se refiere a la mejora de la “raza argentina”, se refiere más bien a los ingleses, alemanes, sajones o nórdicos que a los judíos.
Читать дальше