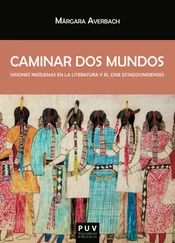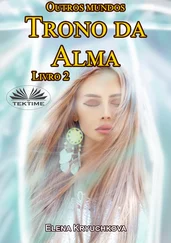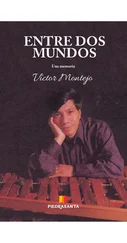No acababa de hacer pie en la capital francesa cuando el escritor cubano Severo Sarduy me propuso escribir notas sobre literatura latinoamericana para Les Nouvelles Littéraires. Además publiqué otras en Le Monde y multipliqué las entrevistas para el suplemento de La Opinión: a Héctor Bianciotti, el argentino convertido en miembro de la Académie Française que fue mi gran apoyo en París; a Nathalie Sarraute, importante figura del nouveau roman; a Michel Tournier, admirado escritor que me despachó sin miramientos en cosa de minutos; a Roger Caillois, el “inventor” de Borges, según este; a Philippe Sollers, jefe de fila del grupo Tel Quel, seductor, hablador y eternamente prendido a su pipa como a un caramelo; a Costa-Gavras, el serio y militante director cinematográfico griego que me invitó a presenciar la filmación de Clair de Femme, con Romy Schneider, y a Yves Montand, entre otros.
Por desgracia, casi todas estas entrevistas han desaparecido, en parte por culpa de ese régimen que destruyó el archivo de La Opinión y, en parte, por mis múltiples migraciones, durante las que fui perdiendo estos y otros artículos publicados en diferentes medios. Con todo, lo milagroso es haber podido conservar un paquetón de artículos más que suficiente como para permitir la publicación de esta antología. Y el colmo del milagro: que la única de mis entrevistas parisienses salvada del naufragio fuera justamente la más importante a mis ojos: aquella que refleja mi encuentro con el maravilloso poeta judeoegipcio Edmond Jabès, de quien recuerdo su rostro, de una bondad profunda y dolorosa, y la voz con que me hablaba de los rabinos que en su obra dialogan por encima de los siglos.
Clausurada La Opinión, me alejé del periodismo durante largos años. Hasta que en 1995, ya convertida en escritora “famosa” gracias a mi biografía de Eva Perón, Julio Crespo me propuso colaborar en la página de opinión del diario La Nación. Años más tarde lo sucedió Hugo Caligaris. Fueron años felices. Tener jefes amigos era una fiesta, estaba lejos pero cerca de la Argentina gracias al periodismo, y además se trataba de un periodismo de investigación y opinión como hasta el momento jamás lo había ejercido. Para completarla, gozaba de una absoluta libertad. Me sabía utilizada, es cierto (la libertad que se me concedía demostraba la apertura y la tolerancia que, todavía por ese entonces, a ese diario liberal le interesaba dar), pero a mi vez me apoderaba de ese espacio para expresarme sin ninguna autocensura: pongo como ejemplo aquella nota en la que apoyé las retenciones al agro, historia que culminó en la agónica frase “mi voto no es positivo”, del vicepresidente Julio Cobos. El del diario tampoco lo era, lo cual no le impidió publicar ese artículo donde yo afirmaba que el mío sí.
Después llegaron jefes menos y menos amigos, hasta que en 2017 me pasé de la raya, ahora no con una nota sino con un libro: Milagro, también publicado por Marea Editorial; una “transgresión” que marcó el final de mi relación con ese diario, y con el periodismo en general. Hoy solo publico algún artículo cuando se me sube la mostaza con algún tema como el aborto, la pandemia, el golpe de Estado contra Evo Morales o el fotógrafo de Luciano Benetton que se pavonea con sus United Colors a costa de los mapuches.
A mis 82 años, trabajo como siempre. He terminado una novela de autoficción titulada Aguardiente, traduzco a Hélène Cixous (la más difícil de todas las escritoras francesas) y he retomado la poesía y la pintura, abandonadas hace apenas unos sesenta años. Retomarlas significa tomar distancia. Esto equivaldría a admitir que he regresado a mi ombligo, si bien se trata de un ombligo muy diferente: el de mis comienzos era paradisíaco, y el de ahora, un foco de resistencia empecinadamente vivo desde el que intento –y digo bien intento– pensar con un mínimo de claridad mientras se incendia el planeta.
Dos palabras sobre el título de este libro. Los dos mundos son evidentemente la Argentina y Francia. Pero, acaso debido a mi doble pertenencia, judía-no judía, y a mi sempiterno exilio, en mi trabajo de periodista, de novelista y de biógrafa me he interesado en personajes igualmente dobles por razones nacionales, sociales, sicológicas u otras, vale decir, mestizos en la sangre o el alma que representan la esencia de mi país y la del mundo actual.
Alicia Dujovne Ortiz,
París, mayo de 2021


Alicia Dujovne Ortiz leyendo un poema de su primer libro Orejas invisibles para el rumor de nuestros pasos, en 1967.
Foto: Archivo personal de Alicia Dujovne Ortiz.
Astor Piazzolla
un tango con la sirena
de la ambulancia
Una cara de Baudelaire mezclada con duende (la raya amarga de los labios, la nariz bulbosa, la frente marcada y enorme): esperaba encontrar por lo menos a un intelectual que me explicara el fenómeno de su éxito masivo en términos sociológicos, pero me ha recibido un personaje rubicundo y entusiasta que me contesta, sencillamente: “Les pusimos la tapa. –Y agrega–: Todo se ha cumplido. Este es un boom insólito que me alegra y me da miedo”. Yo tengo ganas de recitarle la letra de Borges para su Milonga de Jacinto Chiclana: “Entre las cosas hay una/ de la que no se arrepiente/ nadie en la tierra. Esa cosa/ es haber sido valiente”. El que ha tenido coraje para concebir e imponer un tango desgarrador o estrangulado, vibrante o machacón, con violín romántico y rascar de uñas, de papel de lija y de torno de dentista, por momentos ahogado, submarino (una impresión de sol borroso visto desde el fondo), por momentos de una sabia brutalidad, bien puede darse el lujo de asustarse cuando una multitud por fin se estremece.
Hace mucho tiempo, Piazzolla le dijo a un periodista que su primer recuerdo infantil (de los cuatro años, en Nueva York) es el de una pelea con unos chicos que hablaban en un idioma raro. Se me ocurre que el último va a ser el mismo. Piazzolla pasó de la pandilla callejera neoyorquina a la pandilla del Octeto Buenos Aires, y a la del quinteto de 1960, y ahora, nuevamente, a la de este quinteto que se presenta en el Regina (Piazzolla, Osvaldo Manzi, Antonio Agri, Oscar “Cacho” Tirao, Kicho Díaz), y a esa cantante, Amelita Baltar, cuya sola presencia es combate, porque no puede dejar de pelearse para imponer otro lenguaje más lógico, más de acuerdo con él, y con nosotros.
Una mirada a su trayectoria nos devuelve la imagen única del luchador. Y triunfos, que configuran una existencia inusual: un chico de trece años que entra como bandoneonista de la orquesta de Gardel, en Nueva York; un hombre joven que en 1953 gana el premio Fabien Sevitzky con su Sinfonía Buenos Aires, y que viaja a Francia con una beca para estudiar con Nadia Boulanger (antes había sido alumno de Alberto Ginastera, entre otros) y para integrar un conjunto en la Ópera de París; un hombre que compone en Broadway la comedia musical New Faces of 1960.1 Todo esto a fuerza de talento llamativo, agresivo, germen de polémicas, de bandos en contra y a favor, ya que la falta de rótulo conocido genera intranquilidad, y un simple tango puede “mover el piso” más de lo que aparenta. “¿Es tango?” “Llámelo música de Buenos Aires, si quiere. Pero es tango”. “¿Se propone esterilizar el tango?” “Sí, esterilizarlo, es decir, purificarlo”. “¿Es enemigo del tango?” “Soy enemigo del tango..., del tango del compadrito, del que no nos refleja como somos ahora”. Julián Centeya decía: “Un Debussy que busca el infratango entra en el deschave lamentable y toca pito en la esquina para llamar a la policía’’. Lo que no dejaba de ser, en cierto modo, exacto: en la música de Piazzolla hay un agudo llamado –un silbato, una sirena– pero para las fuerzas de un orden distinto; hay una nota visceral que debe ser “infratango” porque suena desde las capas subterráneas (y el ritmo de su contrabajo, un pulso oscuro, antiguo y a la vez tan urbano) y hay un “deschave” para lamentarse por los que no están “piantaos, piantaos, piantaos”.
Читать дальше