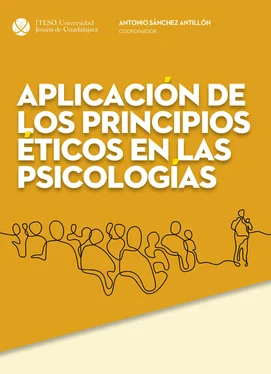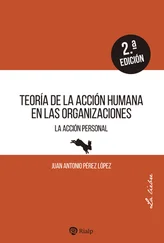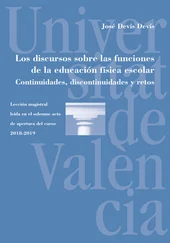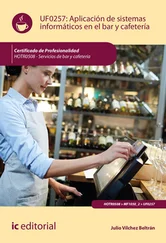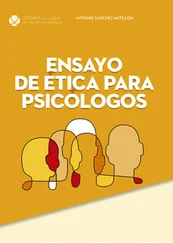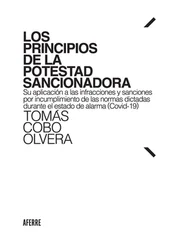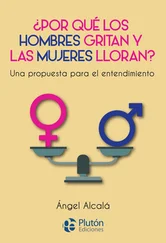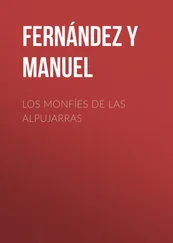Al someter estos ideales teóricos con la práctica, Freud asume que los alcances supuestos entre un analizado y no analizado no son del todo como se supone, ya que hay ciertos “fenómenos residuales” que escapan al intento de explicación intelectual que pretende ordenar el caos del mundo con sus leyes universales. Esta consideración lo lleva a matizar algunos de los conceptos; por ejemplo, a propósito de la configuración del yo y las etapas de erogenización, advierte que las fases libidinales no son desplazadas por las nuevas sino que conviven fragmentos de una y otras. Aún en la fase fálico genital hay emergencia de las fijaciones libidinales anteriores. El yo, por otro lado, tramitará las mociones pulsionales de manera parcial y los mecanismos infantiles se ejecutarán en tanto que no se puede llegar a analizar del todo ciertos núcleos representacionales reprimidos. Y sobre la aceptación teórica de que la tramitación de las representaciones disminuye la fuerza pulsional, reconoce que en la práctica no es así del todo, ya que el yo no gobierna completamente las mociones pulsionales. También declara que el yo normal es una ficción teórica, mientras que lo anormal no es ficcional. En el yo “normal” se constatan una serie de fragmentos psicóticos, así como diversas alteraciones del yo.
La razón de esta rectificación se basa en ciertos matices que hace respecto a lo dicho en el primer apartado de este capítulo sobre el desarrollo iterativo del yo. Expone que, desde su génesis, el yo trata de equilibrar las mociones internas para no tener conflictos con la educación y las demandas externas. Posteriormente, el yo desarrolla mecanismos de defensa para evitar el peligro, la angustia, el displacer e inhibir todo asunto que le altere. De modo que esta función del yo se vuelve una defensa que busca impedir que siga adelante el proceso analítico. A partir de esta reflexión, infiere que en el trabajo analítico de lo que se trata es de analizar las defensas que, si bien ayudaron en la constitución del yo, actúan muchas veces patológicamente (léase no acordes a fines y al contexto o usadas tróficamente) organizadas alrededor de peligros ya inexistentes. Así, en el dispositivo analítico, las metas de hacer consciente lo inconsciente —sea en el análisis de fragmentos del yo o del ello— mediante la interpretación y construcciones, no servirá de mucho al analizado si no tramita las resistencias y los mecanismos de defensa. Pues el aparato psíquico, dada su función de evitar el dolor y mantener el placer, puede desestimar la percepción y dejar al yo alienado en el imperio del ello.
Del mismo modo, el yo tiende a conservar el sentimiento de sí y pugna por defenderse de cualquier amenaza que altere el principio del placer. Estas tendencias del aparato psíquico, así como los mecanismos de defensa pueden hacer de obstáculo al proceso analítico. Un elemento más, que justifica el porqué de la importancia de analizar las resistencias y las defensas, es que la alianza, en la cual reposaba el tratamiento, también queda en entredicho, dado que toma preminencia la trasferencia negativa con tal de proteger la “alteración del yo”.
En este análisis terminable e interminable considera que, para el avance del proceso analítico, entra en juego no solo la configuración yoica del paciente sino también la peculiaridad del analista; tanto los aprendizajes basados en aciertos y errores de su práctica, así como sus defectos. Estas y otras variables del dispositivo mismo pueden jugar de resistencia. Y en contra de quienes critican que el analista tiene estas limitaciones, responde que no se busca una perfección de él; pues sigue siendo un humano como cualquiera. Fundamenta esto con una analogía: el médico quien, por saber curar, no significa que no padezca enfermedad.
Dada la labilidad aceptada del analista, advierte la importancia de la formación y del análisis didáctico, así como la re–actualización del propio análisis después de cada cinco años. En el caso del análisis del analista, el fin del análisis se vuelve un tema más que teórico, práctico. (5) Un principio ético que expresa a la letra es “que el vínculo analítico se funda en el amor por la verdad, es decir, en el reconocimiento de la realidad objetiva, y excluye toda ilusión y todo engaño” (Freud, 1989m, p.249). (6) También advierte en contra de experimentos profilácticos que estos pueden afectar negativamente e innecesariamente la vida familiar o laboral del analizado. Además de que sería un montaje artificial dentro del vínculo trasferencial generando oposición al análisis y al analista. (7)
Después de esta autocrítica que hace de los ideales teóricos insertos en la propuesta analítica, termina por hacer formulaciones simples y modestas tanto respecto a la meta del psicoanálisis, como de la formación y al quehacer del analista. Sobre el primer punto, advierte que la meta se dará por bien lograda si genera condiciones psicológicas favorables para el funcionamiento yoico; sobre la segunda, propone una formación donde el supervisor pueda dar fe de la aptitud del candidato y, sobre el quehacer del analista, expresa que es suficiente si centra su trabajo en el análisis de los deseos, las resistencias y las defensas.
Concluyendo, la narrativa de Freud propone un humano dividido en sus procesos identificatorios, así como un yo jaloneado por fuerzas pulsionales y por demandas de la realidad e imperativos sociales. En donde las vivencias traumáticas, las fallas de la mediación del yo ante las demandas de sus tres amos, producen síntomas, resistencias y defensas. Estas salidas que inicialmente ayudan al yo, al paso del tiempo se esclerotizan por su inadecuación. El análisis aparece como un recurso que posibilita tramitar este humano fracturado. Los ideales teóricos de la práctica son diversos, el proceso de análisis bajo su dispositivo aparece como ayudante espacial y contextual. Mientras que el analista, como modelo de abstinencia de su práctica, está ahí para posibilitar con su escucha el análisis de la historia del paciente en miras de resolver los escotomas. Las finalidades expresadas teóricamente, como se ha visto en la presentación, van teniendo distintos matices en los escritos; si bien podemos convenir en que se aspira a que el yo pueda ir ganando lugar al ello y pueda distanciarse de los imperativos superyóicos. Además de habilitar al analizado para gobernar por sobre los mecanismos de defensa infantiles y usados inadecuadamente en el yo adulto.
La narrativa no apuesta éticamente a la emulación moral del analista ni para que obre de acuerdo con los deseos o aspiraciones de él. No se aspira a que el análisis ni el analista sean modelos de perfección, por lo que no se puede hablar ni de un analista perfecto ni de un análisis que en su terminación genere un yo “normal” o absolutamente sano. Si bien la teoría psicoanalítica esboza estereotipos explicativos y una línea base para discriminarlos, en la práctica se reconoce que no existe tal estado de perfección o normalidad.
Con lo anteriormente referido, se entiende que el dispositivo analítico analiza la constitución moral del individuo y posibilita en su práctica que la persona pueda determinarse, como un sujeto que en sus defensas devela deseos acallados por las demandas sociales, es decir la autonomía siempre es co‒relativa; limitada desde un adentro y un afuera, desde el impulso y las restricciones sociales, desde un yo que compite con otros en inquietudes y deseos. Asumir el gasto de vivir en la cultura es insoslayable; desestimar el pago o someterse en una sobre retribución mediante el sacrificio para sostener el pacto social, puede derivar en costos mayores para el cuerpo. El psicoanálisis apuesta por un sujeto que en su trayecto de vida y tratamiento hace emerger lo émico.
Читать дальше