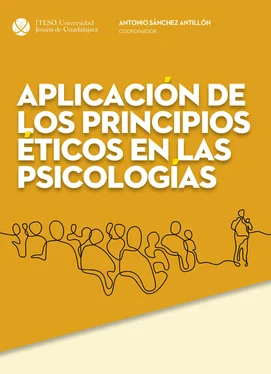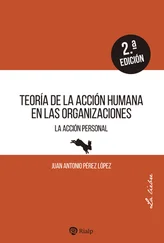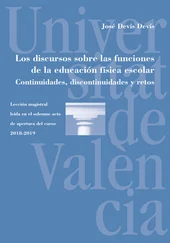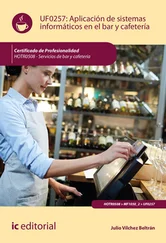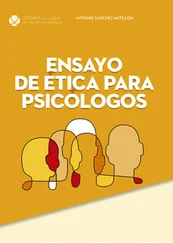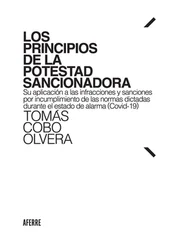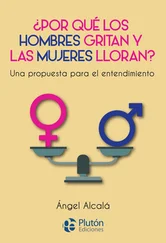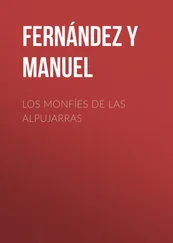Sobre el proceso de tratamiento, recomienda el iniciador del psicoanálisis, que las primeras sesiones sean para determinar el diagnóstico y la problemática moral con la cual llega el paciente. Así como obtener la mayor información posible sobre qué, cómo y las causales del padecimiento actual y sus resistencias, además de indagar si ha recurrido a otros tratamientos. Y después de las primeras sesiones, marcar la ruta, el encuadre que determine la hora de trabajo, así como la frecuencia y el costo de las sesiones. Cualquier elemento de confluencia o disidencia de los acuerdos hechos en el encuadre puede ser usado para analizar las posibles resistencias que aparecerán en el tratamiento, sea estas del lado del paciente o del psicoanalista. El amor de trasferencia es ambivalente en tanto que, así como puede sostener la alianza terapéutica en miras de la cura, puede sobre–erotizarse y hacer de obstáculo.
Al paciente se le pedirá que diga todo lo que le venga a la cabeza durante las sesiones y que no se reserve nada, por más irracional o repugnante que le parezca. Esto es porque Freud parte del supuesto de que en muchas ocasiones eso que parece irrelevante o desdeñado puede ser una narrativa que permita entender la clave de sus síntomas. Se le propone también recostarse en el diván, que inicie su relato y él sea quien determine su punto de partida. Recomienda que no se tomen decisiones cruciales hasta no terminar el proceso de análisis.
Sobre el pago, declara que no será obstáculo para el tratamiento. Advierte la importancia que tiene el cobro en tanto que el uso del dinero, así como los intercambios sexuales son usados con duplicidad, mojigatería e hipocresía. No cobrar puede agravar la neurosis o pobreza del paciente. Además, es preferible que el profesional cobre sus servicios bajo una cuota monetaria que con lamentaciones de los pacientes por ofrecer un servicio sin cobro o barato. (2) En estas indicaciones se ve que no solo pide que la compasión no sea la actitud de escucha del paciente sino también del tipo de trato que se debe tener consigo mismo como profesionista. Se puede inferir además que este intercambio simbólico protege de actitudes neuróticas y lamentos masoquistas del médico.
Como se ve en las indicaciones, hay una serie de supuestos morales y éticos enlazados con principios teóricos del por qué hacer una cosa y no la otra. Colocar al analista como un ajedrecista que apoya en el proceso, en la exploración de sus representaciones, bajo una escucha heurística, siguiendo la palabra y el lenguaje, lo colocan de entrada como un ejecutor de acciones específicas —interpretaciones— para que el otro pueda ir sentenciando sus propios descubrimientos. Si bien suele darse el hecho de que el paciente atribuya al terapeuta no solo un saber sino además ser su redentor, invita a no perderse en esa expectativa en tanto que el papel del analista es diferenciar entre los juicios atribuidos trasferencialmente y expresados en la demanda y el deseo del analista por hacer de su lugar una función. Para ello, es valioso reconocer que el revestimiento con el que mira el paciente al terapeuta son solo apariencias, imágenes proyectadas basadas en anhelos y vivencias previas, por lo que el psicoanalista no es el personaje de la atribución ni la causa eficiente de la misma. (3) Esto en tanto que no es a él como persona que le habla el paciente sino a sus propias aspiraciones e imagos constituyentes vía la relación trasferencial.
Con estos referentes, se coloca al psicoanalista como alguien que acompaña el descubrimiento del saber representacional, no como el amo de su saber. Si bien esto dista mucho de cómo ejercen algunos terapeutas hoy su práctica o su enseñanza.
Es importante subrayar que ese posicionamiento ético de Freud es algo que no hay que olvidar, en tanto que determina el modo de ejercer la profesión. Suponerse el omnipotente, sabelotodo no solo daña la práctica analítica sino que perpetúa modos relacionales de opresor–oprimido. En términos analíticos se puede decir que esclerotiza —en lugar de analizar— los enganches (vínculos) masoquistas y sádicos propios del padecer neurótico.
Finalmente, hay que decir que en estos escritos técnicos de Freud hay una coincidencia declarativa respecto a la finalidad del trabajo, a saber: promover un “mayor conocimiento de sí” (Freud, 1989e, p.116), en tanto que genera un mejor autogobierno y considera valioso “recuperar la capacidad de producir y gozar” (Freud, 1989e, p.118). (4)
En el trabajo de Análisis terminable e interminable de 1937 (1989o), Freud agrega ciertos matices a lo expuesto en esos trabajos iniciales. El primer tema que pone a consideración es la temporalidad del psicoanálisis. En 1912, dice que no se debe poner fecha de término, lo cual rectifica debido a una experiencia con un paciente a quien, al no avanzar, le pone fecha de término, y sus “resistencias se quebraron” y empieza a procesar recuerdos que ayudan a comprender su “neurosis temprana” (Freud, 1989o, p.220). Recomienda que se debe utilizar este recurso de la determinación del tiempo con cierto tacto. En esta puntualización determina lo deseable del proceso analítico con este paciente, a saber: “Se logró devolverle la autonomía, despertar su interés por la vida, poner en orden sus vínculos con las personas más importantes para él” (Freud, 1989o, p.220).
También llama la atención que en los dos primeros apartados de este trabajo, menciona dos salidas del proceso analítico: una, porque el paciente evidencia el cese de los síntomas, angustias, inhibiciones o el analista ve que el influjo de lo inconsciente es ahora consciente, de modo que el escotoma de la resistencia es admisible que no aparezca; dos, que se ha eliminado la perturbación neurótica y no se ha sustituido por ninguna otra que deforme las funciones del yo inicialmente traumatizado. Finalmente, se auto interroga si se puede aspirar a una tercera meta entendida como normalidad absoluta.
Del apartado tres de Análisis terminable e interminable , en adelante, Freud (1989o) hace una revisión autocrítica de las tres metas, antes descritas. Por lo que invita a pensar no solo qué ayuda sino qué obstruye el proceso psicoanalítico. Al respecto plantea que hay tres influjos en el padecimiento neurótico con el cual se enfrenta el dispositivo psicoanalítico: el primero son los influjos traumáticos vivenciados en la niñez o por retos propios en el desarrollo como la pubertad, la menopausia, etcétera. Para este obstáculo, la rectificación con posterioridad que se hace en análisis permite que el yo maduro y fortalecido revise las represiones primarias. Esto disminuye el hiperpoder de lo cuántico pulsional. Si esto no se realiza, entonces quizá no habrá diferencia entre el analizado y el sujeto no analizado.
El segundo influjo es la intensidad constitucional de las pulsiones. Reconoce que la pulsión no dejará de pulsar, el tema será si es domeñada o asimilada por el yo. Esta tramitación depende en el proceso analítico de la fuerza pulsional y la robustez del yo. La expectativa del tratamiento es armonizar el influjo pulsional con las aspiraciones del yo y la capacidad de no dejar el camino hacia la satisfacción. Y el tercero es trabajar con las alteraciones del yo.
Del segundo tema, sobre todo discute el influjo pulsional sobre el yo. No se detalla aquí todo lo que ahí explica, pues dados los objetivos de este libro, solo es importante mencionar el valor que conduce su propuesta teórica a saber: la honestidad intelectual. Ya que a pesar de que se esfuerza por dar razón fundada de su práctica clínica en conceptos teóricos y metapsicológico, propone lo teórico queda supeditado al emergente de la práctica; la diferencia de un caso es admisible para cuestionar la “bruja teoría”.
Читать дальше