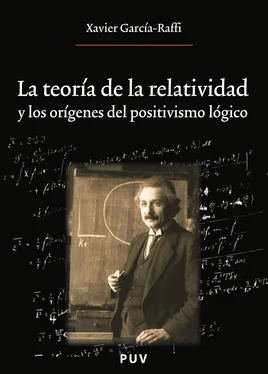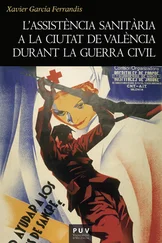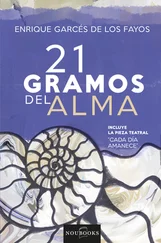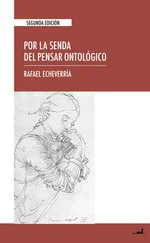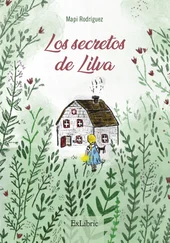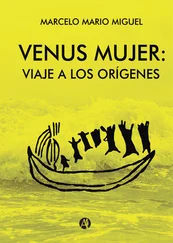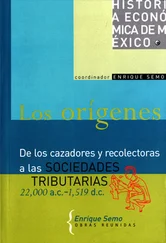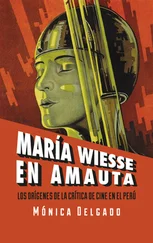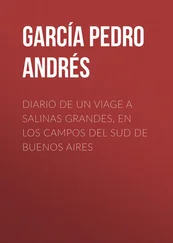No es necesario que esté presente una mente para que en un determinado punto se produzcan unas determinadas sensaciones, basta con indicar que si hubiera un observador en ese punto se producirían, ya fuesen registradas por un cerebro o por un aparato físico adecuado. La diferencia en el resultado no existe. La relación entre sujeto y objeto se convierte así en una relación física que no afecta a las propiedades intrínsecas de los términos relacionados. El conocimiento no surge, como cree el idealismo, de una identificación entre sujeto y objeto, entre conocedor y conocido. Señalar el carácter de aparato registrador del observador y despojarlo de su calidad mental equivalía a eliminar la interpretación idealista de la relatividad. Basta con mantener la posibilidad de la presencia de un observador para que la teoría de la relatividad determine la objetividad de la descripción de los acontecimientos. La complejidad de sus métodos matemáticos tiene por objeto, precisamente, determinar todo lo que permanece invariable para cualquier observador situado en cualquier sistema de referencia.
Esta objetividad ha venido incluso a supera el debate entre cualidades primarias y secundarias que penalizaba a la percepción por ser el grueso de su contenido no matematizable. Gracias a la relatividad, la objetividad del conocimiento científico ha alcanzado un nivel superior. No podemos distinguir en los fenómenos una parte objetiva y otra subjetiva sin hacer primero referencia a los sistemas desde los que el fenómeno es observado y descrito. Para que una cualidad sea objetiva no basta con que sea matematizable: es necesario demostrar que permanecerá invariante para todo sistema de referencia. La objetividad hay que buscarla en aquellos rasgos de los acontecimientos que se demuestren estructuralmente invariables para cualquier sistema. Las leyes físicas garantizan esos rasgos estructurales para todas las regiones del universo, existan o no en ellas observadores que perciban los acontecimientos. La teoría de la relatividad conectaba así con una de las creencias profundas de Russell sobre el conocimiento humano: su convicción de que el solipsismo, aunque lógicamente irrefutable, era física y epistemológicamente insostenible además de psicológicamente repulsivo para las creencias instintivas del sentido común.
La teoría de la relatividad era en su conjunto un respaldo definitivo a la validez del conocimiento perceptivo al que había liberado del estigma de la subjetividad. Diversos sujetos coinciden en un mismo conocimiento a pesar de los diferentes puntos de vista desde los que se hacen sus percepciones, igual que diversos sistemas de referencia mantienen la validez de las mismas leyes. El significado profundo de la teoría de la relatividad era, en consecuencia, la garantía que nos ofrecía de la objetividad del conocimiento que podemos obtener del mundo, independientemente de la situación del observador. La privacidad de sus observaciones sólo lo será respecto de las características del fenómeno que no pudiesen ser reflejadas desde otro punto de vista cualquiera.
La interpretación idealista de la relatividad no era para Russell sino un episodio más de las deformaciones de conceptos científicos a manos de la filosofía tradicional. Los filósofos académicos acostumbran a manipular las teorías científicas con el objeto de reforzar su posición filosófica. Tradicionalmente, la filosofía se ha apropiado de las teorías científicas presentándolas como expresiones parciales de su análisis de la estructura de la realidad. Ha bastado con la captación de algún o algunos de los conceptos científicos por parte de los filósofos y su universalización a la totalidad de la realidad desgajándoles de los límites que les dan sentido en la ciencia para que muchas posiciones filosóficas se hayan presentado como científicas. Así, los filósofos han deformando los conceptos científicos para ajustarlos a lo que ellos consideraban previamente que era la realidad ontológica o bien los han refutado falazmente si no encajaban con su perspectiva. 4 Russell considera inaceptable que la teoría de la relatividad se vea sometida a ese tipo de relación entre filosofía y ciencia.
La física nos habla de hechos que debemos aceptar como tales y a los que hay que adaptar nuestra filosofía. No los podemos modificar a conveniencia para intentar que los resultados científicos sean prolongación de nuestros planteamientos filosóficos; al contrario, debemos considerar los hechos descubiertos por la ciencia como los límites del conocimiento, afirmaciones que no pueden ser rebatidas o superadas por la filosofía. No quiere esto decir que las afirmaciones científicas sean definitivamente verdaderas, sólo que están lo más cerca a la verdad de lo que podemos conseguir con el esfuerzo humano. 5 Una filosofía científica debe tomar la ciencia y, más exactamente, a la física como el núcleo de su epistemología, aquel que señala los problemas que pueden ser resueltos. Todos los problemas epistemológicos son problemas que atañen a la ciencia y al conocimiento científico porque no disponemos de un conocimiento más seguro o general. Dejando al margen los problemas generados por un uso incorrecto del simbolismo de los que se ocupa la lógica, los problemas epistemológicos reales exigen una resolución basada en los datos que nos proporciona la física. Es así como la física se convierte en la frontera que separa los problemas filosóficamente significativos de los metafísicos. 6
Este contar como incontestables con los datos científicos separaba también a Russell y a Whitehead de las apelaciones que desde la filosofía idealista se hacía a la experiencia inmediata y directa de la realidad como una garantía de su reconocimiento de la importancia del papel de la experiencia. Construir el mundo con datos sensoriales no basta. Afirmar que la realidad está formada por datos sensoriales no va más allá de una afirmación ontológica tan metafísica como la que más si no intentamos, al mismo tiempo, que el mundo construido sea lo más próximo posible al que la física nos dice que es. Remarcar la verdad de los datos sensoriales en sí mismos, por encima de las afirmaciones de la física, es creer que la inmediatez de lo percibido nos da garantía de una verdad superior a la científica. La construcción del mundo exterior no tiene sentido si no busca la aproximación, tanto como sea posible, de la física y la percepción. La construcción, como la ciencia, no se arrogará el ser verdadera, basta con que sea probablemente verdadera.
El programa fenomenalista aceptó en consecuencia a la relatividad como la teoría que señalaba las condiciones a las que sus construcciones de la realidad debían ajustarse. La relatividad pasó a formar parte del núcleo esencial del programa, la frontera que lo diferenciaba del mal uso de la ciencia por parte de la filosofía idealista. El camino de la nueva filosofía tenía que partir de los hechos demostrados por la ciencia y justificar cómo con la ayuda de la lógica podríamos construir el mundo cumpliendo las condiciones que la física ha descubierto. Así se alcanzaría el resultado de evitar la separación entre la abstracción de las teorías científicas y la percepción ordinaria demostrando lógicamente que poseen ambas una base estructural común. Los conceptos científicos, por muy abstractos que fueran, eran confirmados en la experiencia sensorial de manera más sofisticada pero con la misma base que la que sirve para justificar las afirmaciones que hacemos cotidianamente sobre la realidad. Ciencia y filosofía marcharían al unísono haciendo imbatible la confianza psicológica y la garantía epistemológica del empirismo como única vía de acceso a la verdad. Pero para ello la visión de la realidad señalada por la física no podía ser puesta en duda ni discutirse desde la filosofía, pues sus resultados son hechos con los que debemos contar.
Читать дальше