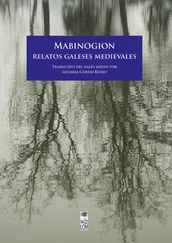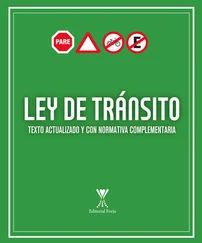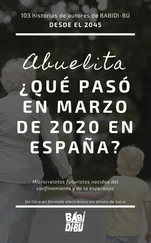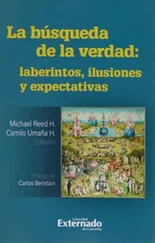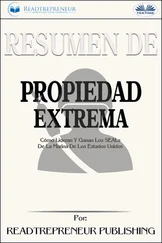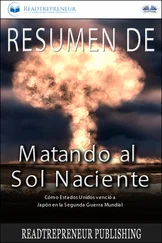El reforzamiento de los procesos de nacionalización en la Europa del primer tercio del siglo XX, incluido ahora el de los socialistas –también y más tarde en España–, es, pues, una evidencia; pero tampoco es difícil probar que en este periodo, antes y después de la Gran Guerra, la nación, como mito identitario y movilizador, funcionó más y mejor para la derecha conservadora, que fue quien en España promulgó la ley de jurisdicciones de 1906 por delitos contra la patria, o justificó el golpe de estado de Primo de Rivera por la necesidad de salvar la patria y la nación; frente a ello, en la cultura socialista seguía pesando el internacionalismo, y para la izquierda republicana y obrera, de lo que se trataba principalmente era de transformar el estado, modernizar la sociedad y construir y gestionar un nacionalismo alternativo al oficial.
Así pues, si uno de los factores de la progresiva asunción y expresión de la cultura e identidad nacionales en el socialismo dependía muy estrechamente del grado de integración en el sistema político, de la presencia en las instituciones y en el estado de las propias organizaciones socialistas, de su reconocimiento como interlocutoras con capacidad de negociación o de transformación de las políticas públicas, es en los años de entreguerras cuando este proceso de nacionalización de los socialistas españoles se despliega con más visibilidad e intensidad; en menos de diez años las organizaciones socialistas pasaron de estar presentes en el Consejo de Estado y en las instituciones de arbitraje de la dictadura de Primo de Rivera, a protagonizar la fiesta y revolución popular republicana, componer mayorías parlamentarias, dirigir ministerios claves y, por último, ya en la Guerra Civil, situarse al frente del propio gobierno de la nación republicana con Largo Caballero y con Negrín.
De modo que el tránsito del inicial odio a la patria de Pablo Iglesias a la afirmación, modernización y defensa de la nación es rápido y completo, un camino que llega a afirmaciones nacionalistas españolas tan meridianas como la del famoso discurso de Prieto el 1 de mayo de 1936 en el teatro Cervantes de Cuenca: «a medida que la vida pasa por mí, yo, aunque internacionalista, me siento cada vez más español, siento a España dentro de mi corazón y la llevo hasta el tuétano de mis huesos», aunque haya que explicar que el contexto de estas palabras era el de defender al Frente Popular de las acusaciones de dependencia del extranjero, ruso o francés, que formulaba la derecha en su ofensiva contra el gobierno y contra la República. [26]
O conduce a la sinceridad del ya anciano Largo Caballero cuando al ser liberado en 1945 del campo de concentración de Orianenburg, escribe su «Carta a los trabajadores españoles» y considera necesario dedicar un apartado al «orgullo de ser español»: «cuando se está fuera de España se comprende su grandeza (...), cuanto más lejos y más tiempo me encontraba fuera de ella con mayor fuerza se afirmaba en mi espíritu el sentimiento patriótico (...), cuando más comparaba otros pueblos con el que yo nací, más se agradaba mi orgullo de ser español; la grandeza de España la comprendemos mejor fuera que dentro», anunciando y prefigurando otro tema, que puede quedar para otra ocasión, como es el de la intensificación de los sentimientos nacionalistas en el largo exilio subsiguiente a 1939. Unos años antes, al redactar en 1941 su testamento y hacer balance de su vida, aquel temible Lenin español declaraba que no había tenido nunca otra religión «que el ser buen socialista, buen esposo, buen padre y buen español»: «quiero volver a España aunque sea muerto, adonde he nacido y he desarrollado todas mis actividades para hacerla grande moral y materialmente (...). Realmente, hasta que se vive en la emigración forzada, no se comprende bien lo grande y hermosa que es España». [27]
La identidad nacional, política y cultural, siempre estuvo más presente en la realidad de votantes y militantes socialistas que en los programas de los dirigentes y de las organizaciones. Pero la Guerra Civil alimentó y estimuló extraordinariamente el discurso nacionalista entre todos los actores de la contienda, incluidas las fuerzas del Frente Popular y las organizaciones socialistas, necesitadas de construir un discurso fuertemente movilizador. Los estudios más recientes subrayan cómo ambos bandos compartían una fe similar en la existencia de un ente colectivo, España, de antecedentes milenarios. Los dos estados contendientes, así como sus ejércitos, merecían sobradamente el calificativo de nacional. «Los españoles, eran, para ambos, un pueblo de existencia immemorial cuyo rasgo más notable era haber luchado una y otra vez a lo largo de la historia para afirmar su identidad e independencia contra diversos y constantes intentos de dominación extranjera», un relato y un mitologema compartidos por todos y reforzados por la necesidad adoctrinadora y movilizadora de los contendientes. [28]
El editorial del primer número del ABC madrileño y republicano de 26 de Julio de 1936 titulaba y calificaba el conflicto desatado por la insurrección de «Segunda Guerra de la Independencia». El discurso nacionalista republicano se acentuó manifiestamente a lo largo de la guerra, sobre todo en los momentos en los que la situación militar de la República se hacía más angustiosa. Los verdaderos españoles eran los defensores de la legalidad republicana, que se enfrentaban a extranjeros, antinacionales y traidores a la patria. Incluso en ámbitos catalanes se luchaba «por la independencia de España, por la República y por Cataluña», lema habitual en la propaganda del PSUC.
Hasta los anarquistas cayeron en la tentación de presentarse como la parte más pura y gloriosa de la tradición ibérica, un potente movimiento revolucionario netamente español, netamente ibérico, para diferenciarse también de los comunistas prosoviéticos o de los liberales francobritánicos; utilizaron también la retórica sobre la Guerra de la Independencia y decían de sí mismos que no eran nacionalistas pero se reconocían como «antifascistas dispuestos a reconquistar la España Nueva» (Federica Montseny).
Las guerras, como había sucedido en Europa veinte años antes y pronto se iba a repetir, operaban como situaciones que simplificaban brutalmente las complejidades identitarias reduciéndolas a formas elementales y comunes. El discurso nacionalista es simplificador por definición y resultó adecuado para la persuasión, la movilización y la propaganda. En este sentido se desplegó una fuerte veta nacionalista en la propaganda republicana, socialista, obrera, también comunista, durante la Guerra Civil, aunque el discurso movilizador nacionalista iba acompañado de la insistencia en otros valores o símbolos, los de progreso, libertad, democracia, igualdad, revolución, etc., compartidos por las izquierdas republicanas y profusamente utilizados por los gobiernos y las organizaciones socialistas.
Durante la Guerra Civil ambos bandos recurrieron «a la retórica y al discurso nacionalista como vehículo de movilización, y como una estrategia racional, no sólo para agrupar y cohesionar a sus seguidores alrededor de principios comunes con alta carga emocional, sino también para enmascarar sus contradicciones y divisiones políticas y sociales internas» (Núñez Seixas). La apelación al patriotismo como argumento movilizador y legitimador también tenía que ver con la incorporación a filas de soldados procedentes de levas obligatorias con un adoctrinamiento político precario, cuando no inexistente, y a quienes, como hoy a los norteamericanos en Irak, lo más cómodo era explicarles que luchaban por la patria y por la nación. No hay que olvidar que en la zona republicana, en la que se intensificaba el discurso patriótico de alto contenido emocional dirigido a reclutas ajenos, en su mayoría, a cualquier formación o encuadramiento sindical o político, los gobiernos de guerra estaban dirigidos por el Partido Socialista. El presidente Negrín reforzó, por convicción y por estrategia, el mensaje nacionalista y patriótico, hasta el extremo, como testimonia Zugazagoitia, de afirmar que «no estoy haciendo la Guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la Guerra por España y para España. Por su grandeza y para su grandeza...». La Guerra tuvo un efecto (re)nacionalizador indudable en el conjunto de la sociedad. [29]
Читать дальше