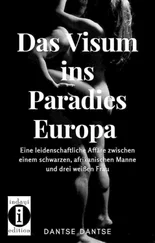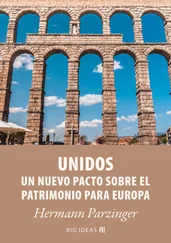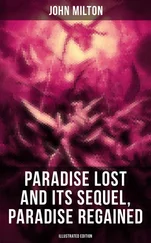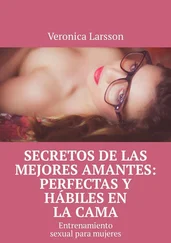No somos complacientes ni creemos que existen estructuras intocables en los Estados europeos del bienestar. Indudablemente, la Europa Social es un paisaje que ha estado congelado demasiado tiempo y no ha conseguido adaptarse a los nuevos desafíos estratégicos. Dentro de los Estados miembros, los modelos de protección social europea no han hecho frente a las fuerzas endógenas –el progresivo envejecimiento de la población, los nuevos modelos de familia, los estilos de vida de la post-escasez– que suponen ahora las mayores prioridades de la reforma estructural.
En la actualidad, Europa se encuentra amenazada por desigualdades crecientes que demandan una nueva respuesta igualitaria. Las tendencias estructurales en la economía global están provocando desigualdades sustanciales en salarios y distribución de la renta; sin embargo, con de-masiada frecuencia en los debates sobre la reforma europea estas cuestio-nes no se han tomado en consideración. A todos los niveles, los gobiernos han fracasado ante el reto de equipar a los individuos con los recursos necesarios para enfrentarse a las nuevas incertidumbres de la vida laboral, a la necesidad de afrontar realidades como la posesión de habilidades obsoletas o una educación inadecuada. Sorprendentemente, durante la última década, la pobreza infantil ha seguido creciendo en la UE. Ante esta situación, los Estados del bienestar han puesto demasiado énfasis en la redistribución pasiva de la renta y la protección social –y no han hecho lo suficiente para fomentar las capacidades y equipar a los individuos para los nuevos desafíos competitivos.
Paradójicamente, el bajo rendimiento económico y social de los Estados miembros alimenta la crisis de legitimación ante la que, actualmente, se encuentra la UE. Se responsabiliza a la UE de perpetuar la liberalización económica y la expansión europea, y de permitir una mayor inmigración –elementos que se consideran causa principal del hundimiento de los niveles de vida y empleo. Las decisiones de Bruselas pueden parecer alejadas de las tensiones étnicas en nuestras ciudades, o de las angustias del paro de larga duración en las regiones desindustrializadas, pero sin una Europa Social robusta, las aspiraciones de una Europa Global quedarán disipadas mientras el populismo y el nacionalismo se reafirman.
Necesitamos, por tanto, un profundo debate sobre el futuro de la Europa Social. Tal como se han desarrollado los acontecimientos, la agenda de Hampton Court corre el riesgo de convertirse en una serie desconectada de iniciativas políticas, sin ninguna duda deseables, pero incoherentes como estrategia conjunta de futuro. En este sentido, veremos como la contribución de Anthony Giddens sugiere, de forma clarificadora y decidida, una amplia visión conceptual de Europa que puede ayudar a esta puesta en común.
En su propuesta, Giddens argumenta que las ideas europeas del bienestar tienen que cambiar: necesitamos pensar más en términos de bienestar positivo e introducir, en nuestro concepto de justicia social, nuevos elementos como los de vida saludable y medio ambiente sostenible.
Estos temas tienen que resolverlos en gran medida los Estados miembros a nivel nacional. El debate sobre el futuro de los modelos sociales europeos debería reflejar el espíritu de la subsidiaridad. Como afirma Roger Liddle en su trabajo, centralizar la acción en el nivel europeo puede ser contraproducente –aunque la UE puede incentivar y estimular reformas dentro de los Estados miembros que vayan más allá del Método Abierto de Coordinación (MAC). La revisión del presupuesto de la UE en 2008, según él, debería plantear la necesidad de crear nuevos instrumentos presupuestarios que proporcionen incentivos para la reforma en los países europeos.
En este sentido, Maria João Rodrigues enfatiza que las políticas de inclusión social deben actualizarse y prestar una mayor atención al desarrollo de nuevas capacidades sociales y profesionales que vayan más allá de asegurar una renta básica. El impulso de las políticas de bienestar debería dirigirse a fomentar capacidades, en lugar de centrarse en la redistribución como medio de compensación individual ante las crisis que puedan producirse. Como sherpa portuguesa que inició el proceso de Lisboa en 2000, Maria João Rodrigues propone algunas reflexiones sobre los pasos a seguir en este sentido.
Otros ensayos del presente volumen se prepararon para la cumbre de Hampton Court durante la presidencia británica de la UE en octubre de 2005.
Joakim Palme da un testimonio elocuente del éxito de los Estados del bienestar escandinavos, que combaten las desigualdades sociales manteniendo al mínimo las tasas de pobreza en las familias con hijos y en los ancianos. Este modelo de política de familia apoya la participación de la fuerza laboral femenina, al mismo tiempo que incentiva la participación masculina en el cuidado de los hijos.
Maurizio Ferrera también propone la creación de servicios de aten-ción para familias y niños, con medidas específicas para asistir a las familias monoparentales. Tanto Palme como Ferrara pretenden mostrar cómo la política social es un elemento esencial que determinará la base impositiva del futuro, y por tanto piden que Europa sitúe a la infancia en un lugar privilegiado y desarrolle la «dimensión asistencial» como cuarto pilar de la integración europea.
Estos autores nos recuerdan que el propósito de la reforma en Europa no es recortar los gastos del Estado del bienestar sino crear una base industrial más productiva y dinámica que pueda financiar de manera sostenible los sistemas de protección social europeos en los años venideros.
Luc Soete propone incrementar el nivel mínimo de habilidades en cada sector y cluster de la economía europea mediante la «activación del conocimiento», y renovar la educación superior para disminuir la distancia que nos separa de los Estados Unidos. La capacidad en I+D no depende solamente de las instituciones dedicadas a la investigación, sino que además se potencia con la creación de unas condiciones adecuadas, a través de incentivos fiscales, promoción de carreras de investigación y derechos de propiedad intelectual –que resultarán esenciales si Europa pretende continuar siendo competitiva en la economía global.
Loukas Tsoukalis defiende la idea del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), que puede ayudar a los trabajadores a adaptarse al cambio económico. En lugar de proteger los puestos de trabajo mediante subsidios a empresas que no tienen viabilidad a largo plazo, la clave se encuentra en promover la rapidez de la reinserción en el mercado laboral.
Patrick Weil argumenta que Europa necesita repensar su visión de la inmigración. Afirma que la política de cuotas ha fracasado y que la UE debería adoptar una política de re-circulación, mediante la cual los inmigrantes que trabajan o estudian en Europa, y luego vuelven a sus países de origen, no pierdan el derecho de regreso.
En conclusión, el propósito de la política social, a nivel europeo, consiste en señalar objetivos deseables e incentivar la reforma, asumiendo la variedad de prácticas de carácter nacional y regional mediante las que se financian las pensiones o los sistemas de salud. Esta pluralidad de prácticas, sin embargo, no evita la necesidad de programas europeos que otorguen un valor añadido a la reforma de los Estados del bienestar y los servicios públicos de los Estados miembros. La subsidiaridad no es una idea arcana procedente de la teoría política sino la clave para una política social y económica efectiva. A través de ella puede conseguirse vitalidad, flexibilidad e innovación, a la hora de diseñar políticas que beneficien a todos los Estados miembros de la UE y aseguren la Europa Social como Europa Global en el siglo XXI.
Читать дальше