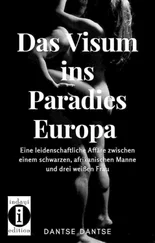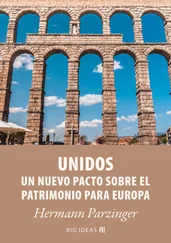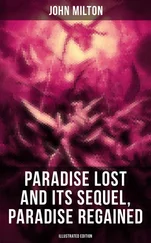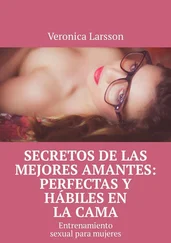Una reflexión teórica que orientó políticas públicas y que ha proseguido en este tiempo, como los textos recogidos en el presente volumen ponen de manifiesto. Hasta el punto de que el entorno intelectual del laborismo o del centro-izquierda británico sigue siendo el núcleo más potente de reflexión en torno a las grandes cuestiones centrales que afectan a las sociedades europeas en el nuevo contexto globalizado. Desde que el 31 de julio de 1998 los laboristas hicieron público su Nuevo Contrato para el Bienestar ha llovido mucho en Europa occidental en materia de capacidad de sus territorios para competir con otros espacios emergentes que han aprovechado bien la incorporación de las tic al proceso productivo y de trasformaciones en la relación capital-trabajo; se han producido profundas mutaciones en la estructura familiar; se ha producido una importante transformación en la estructura demográfica, hasta el punto de que ahora hablamos de un horizonte demográfico sin crecimiento y en proceso de envejecimiento creciente; se ha incrementado el componente multicultural de nuestras sociedades debido a las nuevas corrientes migratorias; se han modificado valores y prioridades; se ha acentuado el proceso de fragmentación y de segmentación social con la aparición de un Cuarto Mundo con que el que casi nadie contaba...
No ha sido el único esfuerzo realizado en Europa occidental que haya tenido reflejo en una nueva generación de políticas públicas. Sólo en Europa existe más de una treintena de centros de pensamiento trabajando en la misma dirección. De otra parte, o tal vez por ello, el catálogo de nuevas experiencias e iniciativas es más amplio de lo que a veces parece. Suecia, Dinamarca, Holanda, e incluso Francia, ofrecen un interesante elenco de medidas que merecen atención y discusión en los foros adecuados. Casi todas pueden resumirse en una palabra, reformas. Reformar para poder mantener lo esencial de aquello que nos hace distintos (no mejores pero sí distintos) y que nos ha permitido haber llegado más lejos que nadie en el proceso de construcción de la sociedad más justa y más equitativa del mundo. Reformar para seguir conciliando crecimiento económico y cohesión social. El Modelo Social Europeo es lo mejor que hemos sido capaces de construir de forma colectiva como europeos y el ejemplo de los países escandinavos demuestra que es posible y que es mejor que otras experiencias que algunos quisieran importar. Reformar porque la profundidad y la velocidad de los cambios en curso hacen imprescindible la reflexión, la construcción de una nueva agenda y el establecimiento de nuevas formas de cooperación, de partenariado y de gobernanza democrática. La relación de cuestiones y propuestas que este libro incorpora es la mejor muestra de la gran cantidad de temas que deben merecer atención.
Porque el nuevo contexto geopolítico, las dinámicas y los cambios sociales en curso han hecho aparecer problemas nuevos. La economía europea ha de saber gestionar con inteligencia la transición hacia una economía del conocimiento y de los servicios. La pobreza ha cambiado de características: ahora es más urbana, más joven y suele adquirir preferentemente rostro de mujer. La exclusión social (el llamado quinto vagón de nuestras sociedades opulentas) afecta ahora a grupos de población distintos a los de hace veinte años. La segmentación y precarización creciente de los mercados de trabajo, las transformaciones de la familia tradicional, las bajas tasas de natalidad y el proceso de envejecimiento de la población, han abierto nuevos escenarios que afectan a la cohesión social y a la propia estructura y viabilidad futura del Estado de Bienestar. El proceso reciente de inmigración constituye por su magnitud un fenómeno nuevo, de gran importancia futura, que obliga a establecer nuevos programas de protección social para favorecer su integración desde el respeto a la diferencia.
Este escenario sin duda condiciona el margen de maniobra de los gobiernos a la hora de diseñar y desplegar políticas y su capacidad para proveer bienes públicos. Ello obligará a prestar atención especial a la economía y al empleo dando pleno contenido a la Estrategia de Lisboa. A establecer nuevas prioridades, nuevas formas de desarrollar las políticas sociales y tal vez a reestructurar el Estado de Bienestar de suerte que, sin reducir el protagonismo del espacio público ni cuestionar las bases que lo inspiran, se garantice mejor el papel redistributivo del Estado en el reparto equitativo de la renta, favoreciendo una progresiva equiparación entre los pueblos de Europa occidental en materia de gasto público social, condición básica del reconocimiento del pleno ejercicio del derecho de ciudadanía. A ejercer un creciente papel en la lucha contra el cambio climático. A alcanzar un liderazgo moral en las políticas de cooperación con otros pueblos haciendo del diálogo y del multilateralismo su mejor activo.
También, o tal vez por ello, las sociedades europeas perciben un horizonte más incierto, más inseguro. Por eso hay movimientos espasmódicos de repliegue, como en Francia, Holanda o Italia. Miedos líquidos, diría Bauman, que reclaman nuevas políticas, nuevos enfoques, nuevas reformas y liderazgos claros. Y en este panorama incierto, en el que la socialdemocracia europea se encuentra indecisa, desbordada y prisionera de sus inercias y de sus tradiciones culturales y programáticas, no es casualidad que algunos centros de pensamiento sigan insistiendo en la necesidad de reformular una alternativa creíble de las bases del Modelo Social Europeo a partir de unos consensos básicos que nadie ha discutido en Europa. La socialdemocracia europea haría bien en no instalarse en una cómoda pero ficticia complacencia y en aproximarse sin prejuicios a los debates sugeridos. No con la intención de imitar nada. Pero una revisión de los grandes temas de fondo parece insoslayable. Otras visiones inspiradas en el liberalismo también merecen atención y respeto intelectual. Unas y otras, con acentos diferentes, deben ser capaces de seguir manteniendo esos consensos básicos que nos han caracterizado, que nos diferencian del modelo norteamericano y que nos deben alejar de tentaciones populistas o de repliegue en un Estado-nación que ya se muestra impotente en el actual proceso de compresión del mundo.
De nada servirá atrincherarse en posiciones ortodoxas de defensa sin discusión del modelo tradicional del Estado de Bienestar keynesiano. Desconocer las dificultades presupuestarias presentes y las todavía mayores dificultades futuras para incrementar los ingresos del Estado, vía aumento de impuestos directos, es situarse en un terreno poco realista. Desconocer los riesgos de «fatiga fiscal» y de quiebra de lealtades políticas tradicionales puede conducir a efectos contrarios a los que supuestamente se pretende combatir. Tampoco parece aconsejable afrontar el futuro desde aquellas posiciones que aconsejan desmantelar el Estado de Bienestar o reducir el gasto público social cediendo al mercado aspectos esenciales del ámbito de los derechos básicos de ciudadanía.
Lo que en estas páginas se sugiere es discutir en torno a grandes retos colectivos y a posibles reformas y su alcance: cómo desarrollar la Estrategia de Lisboa; cómo imaginar nuevas formas de gobernanza democrática supraestatales; cómo asignar de forma más eficiente Fondos Estructurales comunitarios; qué elementos del Estado de Bienestar deben permanecer como pilares fundamentales y como responsabilidad de la esfera pública y qué elementos pueden ser reformados e incluso definir qué servicios públicos deben dejar de tener esa consideración; qué aspectos pueden ser financiados por el Estado y proporcionados indistintamente por el espacio público, por el privado, por el tercer sector o por cualquiera de las posibilidades de colaboración y de partenariado que se han demostrado eficaces; cómo avanzar en formas de gestión más flexibles y que ofrezcan mayor grado de eficacia y de eficiencia en la prestación de servicios; cómo abordar seriamente el capítulo de derechos y deberes, en especial el de deberes; cómo encarar el apartado de delimitación de responsabilidades colectivas e individuales en la prestación de servicios públicos; cómo fomentar la natalidad y cómo atender los cambios en la estructura tradicional de la familia; cómo conseguir mantener o ampliar amplios apoyos de las clases medias en favor del mantenimiento del Estado de Bienestar...
Читать дальше