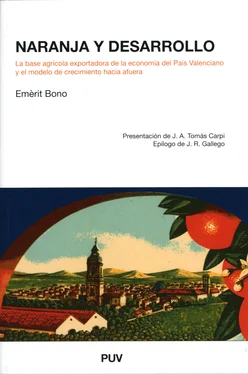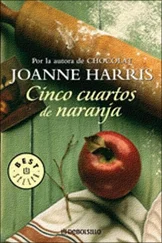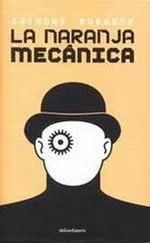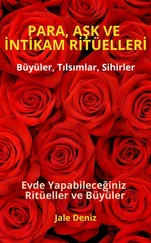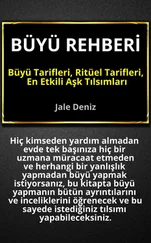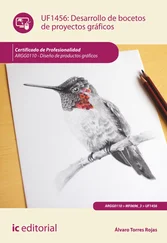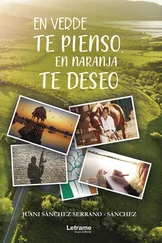Mientras que la agricultura ha ido perdiendo peso dentro de la producción y exportación, tanto regional como del área que nos ocupa, hasta el punto de que, actualmente, apenas representa el 2% del PIB regional, la industria se constituiría en la base económica por excelencia de la economía valenciana. Esto permitía afirmar, a mediados de los noventa, que la Comunidad Valenciana era una región especializada en actividad industrial dentro del contexto nacional, al generar en torno al 28 por ciento del PIB y del empleo regional (Tomás Carpi, 2000, 19). Si esto era cierto para la región en su conjunto, aún lo era más para el espacio central valenciano, a pesar de la presencia de la ciudad de Valencia, eminentemente terciaria. Y es que la base exportadora de la región la definían las actividades industriales y el turismo fundamentalmente. La agricultura aún tenía importancia como actividad exportadora, pero en un tercer lugar. Actividades como la automoción y pavimentos y revestimientos cerámicos se habían constituido en las principales exportadoras de bienes tangibles, y el turismo en la de intangibles.
Sin embargo, la fisonomía industrial del espacio central valenciano, que se benefició a finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX del auge agrícola protagonizado por la naranja, había ido cambiando desde los años setenta. Perderían peso relativo, y con el tiempo absoluto, las actividades más tradicionales, como las lámparas, vidrio, papel, madera y mueble y cerámica, al tiempo que aparecía la producción de automóviles, que daría lugar a un importante complejo en torno a la factoría Ford, que a su vez estimularía al sector metal-mecánico, y la industria agroalimentaria iría creciendo, hasta convertirse en la principal actividad de la zona, a lo que ha contribuido en no poca medida una gran empresa de la distribución con sede en el área, Mercadona.
5. EL CRECIMIENTO FALLIDO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS Y EL DECLIVE DE LA INDUSTRIA VALENCIANA
La especialización industrial de la Comunidad Valenciana se pondría claramente en cuestión en la última década, a instancias del efecto desplazamiento que, tanto por vía económica como política, ha generado la actividad inmobiliaria y de la construcción. En el año 2008 el PIB industrial apenas representaba ya el 14% del PIB regional. Se habían perdido catorce puntos porcentuales en sólo doce años, y el principal motor de la economía valenciana era la actividad inmobiliaria y constructora, cuyos extraordinarios resultados económicos atraían la capacidad empresarial y profesional y los recursos financieros, al tiempo que deslumbraba a los políticos. Actividades relevantes en el origen de la industrialización, como la producción de lámparas, vidrio y textil y confección, han prácticamente desaparecido, al tiempo que otras tan notorias en esta área como el mueble y madera y artes gráficas, han entrado en una clara fase de depresión.
La evolución de la economía valenciana desde la segunda mitad de los años noventa del siglo XX no sólo ha sido, según pone de manifiesto un reciente documento de la Asociación Valenciana de Empresarios, «desequilibrada y poco sostenible en el tiempo, sino que ha generado una euforia desmedida y deslumbrado a empresarios y responsables públicos, desviando la atención empresarial y pública hacia la promoción inmobiliaria y la construcción. Esto no sólo ha desviado recursos que hubieran podido destinarse a otras actividades de mayor proyección temporal e impacto sobre el conocimiento, sino que explica la particular agudeza de los efectos de la crisis sobre la actividad económica y el empleo» (AVE, 2009, 20-21).
Pero el giro del modelo de crecimiento de los últimos años no sólo ha generado un importante «efecto expulsión» de naturaleza económica y un no menos relevante «efecto descuido» de índole política respecto al sector industrial en la economía valenciana. La burbuja inmobiliaria que ha articulado este proceso ha generado otros importantes efectos que han hecho perder competitividad a la base exportadora de la economía valenciana, retrasado la adaptación de la misma a un entorno en cambio acelerado y generado un importante proceso de endeudamiento empresarial y familiar que encorseta su capacidad de adaptación y respuesta en el actual contexto de crisis.
La inflación diferencial que dicha burbuja ha generado, unida al desvío de recursos hacia actividades especulativas y la aniquilación de la política industrial, han hecho perder competitividad y retrasado la adaptación tecnológica y organizativa de la industria tradicional. Precisamente en un momento en que la competencia de los países emergentes en los sectores de especialización valenciana ha arreciado. Tampoco se ha cerrado la tradicional brecha entre el sistema productivo y el sistema de I+D y de formación, toda vez que el minifundismo ha dificultado el avance en la internacionalización del tejido empresarial. Ambos problemas, en un contexto de transformación del sistema económico internacional de la mano de la economía del conocimiento y la globalización, constituyen dos de las debilidades más serias a las que se enfrenta la economía valenciana, junto al bajo nivel de formación de la población en edad laboral y la alta tasa de fracaso escolar a los que ha contribuido notablemente el modelo de crecimiento de los últimos años (por el atractivo y baja exigencia formativa de las actividades de mayor crecimiento —construcción y servicios de bajo valor añadido— y por el descuido de la política educativa que la euforia ha propiciado).
A los anteriores problemas, que constituyen serias debilidades en la perspectiva de un cambio de modelo, se une el alto nivel de endeudamiento de las empresas, especialmente inmobiliarias, familias y administraciones públicas como consecuencia de unas expectativas irracionales desbordadas. Pero lo más grave es que este agujero de la deuda ha engullido al propio sistema financiero, especialmente el regional, más comprometido con la dinámica inmobiliaria, estrangulando su capacidad de financiación de nuevas actividades.
Puede resultar paradójico, pero la situación critica en la que se encuentra la economía valenciana actual mantiene, salvando las distancias del tiempo histórico (diferencias económicas, sociales y políticas), cierto paralelismo con la crisis de la agricultura tradicional que dio origen al modelo de desarrollo que tan inteligentemente ha estudiado el profesor Bono. Entonces la crisis coincidió también con un cambio fundamental: la industrialización y el cambio social de la Europa Occidental. La actual coincide con otro cambio histórico: la consolidación de la economía global y del conocimiento. En aquel momento la sociedad valenciana, de forma espontánea, supo hacer de la necesidad virtud, forjando un importante proceso de transformación del sistema económico, de la mano del sector agrario, que sentaría las bases de la posterior industrialización. Esta fue la tarea de una burguesía ilustrada e inquieta que se arriesgó e innovó, dando origen a innovaciones radicales de alcance sistémico en el contexto regional. Una acción que sirvió de guía a un amplio colectivo de pequeños propietarios que fueron capaces de desplegar su propia capacidad empresarial, dando lugar a un importante proceso de difusión de aquellas novedades y generando un significativo efecto multiplicador económico.
La Comunidad Valenciana de hoy también necesita una profunda transformación de sus estructuras económicas y sociales. Está mucho mejor pertrechada que la de entonces, no sólo en términos absolutos, sino también relativos, atendiendo al contexto internacional. Cuenta con un amplio colectivo, cultura y experiencia empresarial y una fuerte tradición industrial y exportadora. Dispone de una buena posición geográfica, un sistema urbano equilibrado y activos ambientales, culturales e infraestructurales de gran valor para atraer actividades y personas (con fines turísticos y residenciales). La red de institutos tecnológicos y el sistema universitario cuentan con un potencial de despliegue de capacidades científico-técnicas de gran valor, tanto para la transformación de los viejos sectores industriales como para impulsar el desarrollo de otros nuevos. Tiene una imagen reconocida, una posición estratégica en el Mediterráneo y constituye la salida natural de Madrid al mar. Existen sectores emergentes intensivos en conocimiento y con potencial de desarrollo.
Читать дальше