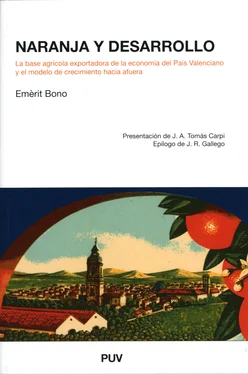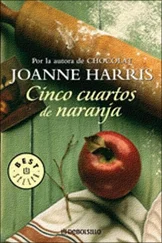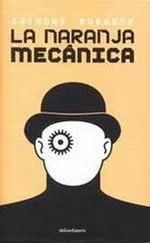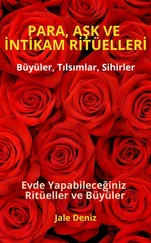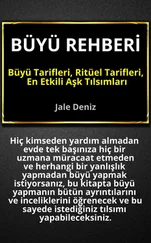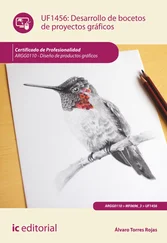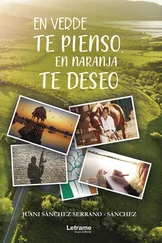Los motores sociales de este proceso fueron una burguesía rural innovadora y elementos de la clase media urbana, que no sólo introdujeron y adaptaron el cultivo al espacio en cuestión, muchas veces en suelos marginales de muy bajo valor agronómico y económico, sino que fueron los captadores y desarrolladores de las técnicas del cultivo. Fueron ellos también los que, alumbrando agua mediante pozos e instalando motores de vapor para elevarla, contribuyeron de manera fundamental al crecimiento del regadío. Sin olvidar su contribución a la creación de los conductos que permitían llevar el fruto a los mercados, aunque la comercialización y el transporte estarían, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en gran medida en manos de actores externos a la región y a la actividad de producción y manipulación. Esta desconexión de los actores del sistema productivo de la naranja y los mercados de destino constituiría una de las principales debilidades del proceso generado en torno a este bien y una importante brecha por la que salía de la región una parte importante de los ingresos generados por el preciado fruto.
Pero en un sistema donde la propiedad está muy distribuida, el rol del pequeño agricultor es fundamental en la explicación del proceso de transformación expuesto. En un sistema de propiedad de estas características y una actividad tan intensiva en capital y mano de obra como la citrícola, es difícil imaginar el importante proceso de acumulación de capital generado, particularmente en los últimos años del siglo XIX y primer tercio del XX, sin una respuesta masiva y entusiasta de este colectivo. Su aportación a la capitalización mediante el uso de su capacidad de trabajo fue fundamental. Y esto fue posible, sin embargo, no sólo por el efecto demostración y la crisis de los cultivos tradicionales, sino también porque el naranjo era compatible, en los primeros años de vida cuando la producción no cubría sus propios costes, con otros cultivos, desde el cereal hasta las hortalizas, haciendo llevadera la fase de transición, siempre y cuando hubiera agua. Este problema, que en parte se afrontó mediante la creación de sindicatos de regantes, asociación de pequeños agricultores para abrir y explotar un pozo, tuvo en la inversión de la burguesía rural en pozos y motores para regar sus propiedades y la venta del excedente de agua a sus vecinos, una solución de importancia decisiva.
Pero además de constituir una innovación radical en la economía valenciana inductora de otras innovaciones, la introducción sistemática del naranjo y sus efectos inducidos daría lugar, tal y como pone de relieve Carlos Llinás en referencia a Castellón (Llinás, 1918, 142), a un proceso de cambio cultural y una nueva actitud frente a la innovación, abriendo la sociedad local a nuevos hábitos y prácticas, a nuevas ideas y valores, a los flujos de información y productos procedentes del mundo desarrollado, así como a la idea de progreso. Hecho este que iría de la mano del cambio social que se estaba produciendo, tanto por la elevación de los niveles de vida como por el cambio en el sistema productivo, con la aparición de nuevos actores, como comerciantes e industriales, a su vez portadores de una nueva visión del mundo.
El cambio que supuso la introducción del naranjo y los efectos arrastre económicos que generó, no sólo supusieron cambios materiales de gran importancia, sino también la apertura de nuevos horizontes tecno-económicos, una nueva concepción del mundo y la superación de inercias psicosociales, especialmente entre los pequeños agricultores y la sociedad rural en general, al tiempo que contribuía de forma decisiva al desarrollo del mundo urbano, fuente de nuevos impulsos transformadores.
3. LOS EFECTOS ARRASTRE DE LA ACTIVIDAD CITRÍCOLA Y EL DESARROLLO DE LA BASE INDUSTRIAL DEL ESPACIO CENTRAL VALENCIANO
Los procesos de industrialización suelen ser resultante de una confluencia de fuerzas y variables, tanto de índole económica como social, institucional y geográfica. Fuerzas y variables que actúan tanto desde el lado de la oferta como del de la demanda. Sin olvidar que todo proceso de desarrollo atraviesa por fases distintas en su evolución, con presencia en cada una de ellas de fuerzas y variables de distinta naturaleza. La industrialización del área que nos ocupa no ha sido diferente. Es necesario tener presente, sin embargo, que sin determinadas fuerzas promotoras en la fase germinal del proceso de industrialización de un territorio, esta actividad nunca alcanzaría la masa crítica necesaria para autopropulsarse, generando y atrayendo nuevas fuerzas y variables que le imprimieran renovado dinamismo. A mi modo de ver, el amplio y prolongado proceso de crecimiento económico que protagonizó la naranja durante el período de más de cincuenta años que van desde los años setenta de mil ochocientos hasta los años treinta de la pasada centuria, el efecto renta y riqueza que originó la transformación económica arriba expuesta y su impacto cultural y sobre la capacidad de innovación de la sociedad valenciana, han sido las fuerzas promotoras de la base industrial que serviría de punto de partida del proceso de industrialización auto-sostenido de carácter endógeno del Área Metropolitana de Valencia. Una base industrial que estaba ya bien asentada en los años treinta del siglo XX y que serviría de trampolín al proceso de rápido crecimiento manufacturero de los años sesenta, a impulsos de la demanda nacional e internacional.
Pero la amplitud que alcanzaron los efectos arrastre del proceso económico generado por el sector agrario, incluyendo, por supuesto, la sensible expansión del regadío, base del cultivo, necesitó del complemento de tres importantes variables:
a) La concentración demográfica de Valencia, con las economías de urbanización y aglomeración que una ciudad de esta importancia supone. Valencia-ciudad más que duplico su población entre 1877 y 1930, representando en este momento más del 40% de la población de la zona costera de la provincia de Valencia.
b) La base artesanal existente, que aportó las capacidades humanas que, desde el lado de la oferta, dieron respuesta a la demanda generada por el efecto renta y el efecto riqueza que la transformación del agro trajo consigo.
c) El alto grado de distribución de la propiedad, producto de la forma que la tenencia de la tierra adopto en el Antiguo Régimen en el País Valenciano, y en especial en esta zona (Tomás Carpi, 1985, cap. XX), y que permitió que los ingresos generados por la naranja alcanzaran un relativamente alto grado de equidistribución, dando lugar a un mercado de masas de ciertos productos apreciados en la zona, especialmente relacionados con la vivienda y las necesidades del hogar (construcción, materiales de construcción, forja, ebanistería, muebles, lámparas, pavimentos y revestimientos cerámicos, textil-hogar..) así como bienes de consumo duradero y servicios.
Estas tres variables han sido fundamentales en la definición del efecto arrastre inducido de la actividad citrícola, producto del efecto demanda e inversión de los perceptores de ingresos generados por la actividad agraria o las que directa (efectos arrastre directos) e indirectamente (efectos arrastre indirectos) estimuló aquélla.
Los efectos arrastre directos pueden clasificarse en efectos hacia atrás y efectos hacia adelante. Los primeros son los estimulados por la demanda de la propia actividad motriz (naranjo y regadío), como son la producción de abono, maquinaria para la extracción de agua, útiles de labranza, insecticidas o servicios de limpieza y fumigación de los árboles. Los segundos son los que origina la preparación del producto para su envío al mercado (recolección, transporte, manipulación, comercialización…) o su transformación en zumos, conservas, etc. Estos efectos generan, a su vez, enlaces con otras actividades con posibilidades de dar origen a su producción, o expandirla si ya existía, en el territorio donde se ha producido la expansión agraria. Tal es el caso de la producción de medios de transporte, las serrerías mecánicas para la preparación de madera destinada a la fabricación de cajas, la fabricación de papel de seda y su estampación, la producción de tachuelas y puntas de París para la fabricación y sellado de las cajas, etc.
Читать дальше