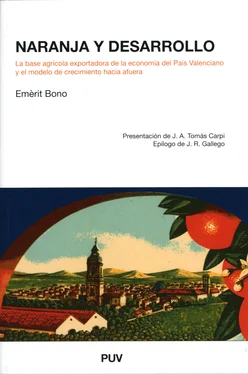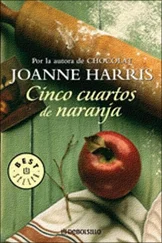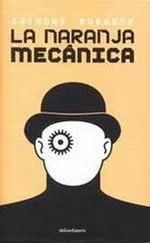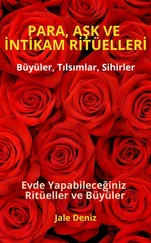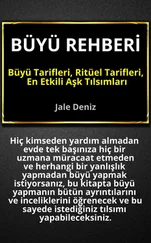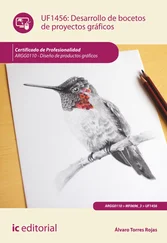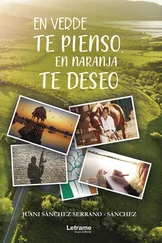Pero esta misma estructura, con actividades muy intensivas en mano de obra y minifundismo empresarial, no atraería recursos procedentes de otros sectores, especialmente el capital y capacidad empresarial, autofinanciándose y generando su propio capital empresarial merced a la movilidad social interna. Estas mismas características empresariales permiten entender la escasa entidad del capital tecnológico en la economía valenciana, la absoluta desconexión de la industria respecto al sistema de I+D y al sistema de formación, así como las pobres capacidades comerciales gestadas, que limitarían su proyección externa, o la harían depender de intermediarios externos. En esto no difería demasiado la industria de la agricultura, lo que desvela el problema generado por la fuerte división de la propiedad y la debilidad del capital social en la sociedad valenciana, las dos cruces principales de su economía en su historia reciente.
4. INDUSTRIALIZACIÓN Y CAMBIO DE LA BASE EXPORTADORA
No es este el lugar ni el momento para analizar el proceso de desarrollo experimentado por la economía valenciana en general, y la del espacio central valenciano en particular, a partir de los años sesenta. Resulta, no obstante, útil situar el sector que tan importante ha sido para crear las condiciones previas del desarrollo económico valenciano de los últimos cincuenta años, en esta nueva fase de evolución de la economía valenciana.
En 1960 la agricultura de exportación constituía aún la principal actividad en la zona costera de la provincia de Valencia, y también en la de Castellón. Más del 42% de la población activa de aquella provincia trabajaba en el sector primario, es decir, en la agricultura. Y en ella la agricultura de regadío, y en especial los cítricos, prevalece de forma absoluta. Si tenemos en cuenta que una parte muy importante del empleo terciario estaba relacionado con esta actividad, es lógico inferir que la base exportadora de la economía del espacio central valenciano era agraria. El sector secundario, con más del 27% de la población activa, tenía ya una importancia no desdeñable. Y en este sector, la industria manufacturera era ya dominante; si bien la dependencia de la industria y la construcción respecto al sector agrario hacía de éste el motor sin discusión de la economía de la zona.
La situación había, sin embargo, cambiado de forma ostensible a mediados de los años setenta. La población activa del sector primario había descendido al 15% del total, mientras que casi el 44% pertenecía al sector secundario, y en especial a la industria. En torno al 41% se relacionaba con el sector terciario, una actividad que se había modernizado sensiblemente, perdiendo mucho peso la actividad de manipulación y comercialización de la naranja. La base exportadora de la economía del espacio central valenciano había dejado de ser predominantemente agraria. El sector industrial había ido desplazando al agrario durante los años sesenta, hasta convertirse en mayoritario. Y desde ese momento el desplazamiento del sector agrario por el industrial y el de la promoción inmobiliaria y construcción, y cada vez más por el terciario (turismo, transporte y logística principalmente) ha sido continuo e imparable hasta la actualidad, en que el sector agrario tan sólo tiene un peso testimonial en la generación de empleo y valor añadido.
Aunque afectada por el estricto corsé de la etapa autárquica de la economía española, la industria valenciana asistió en los años cincuenta del siglo XX a una fase de recomposición y reconstrucción con los restos, especialmente el saber hacer, de la estructura de los años treinta. En este período se experimentaría incluso cierto crecimiento, toda vez que la agricultura recuperaba su impulso exportador y ayudaba a la reconstrucción industrial. Con ello se recreaban las condiciones que permitirían un nuevo impulso industrial, aunque con un estímulo distinto al de la fase precedente: la demanda nacional, primero, y la internacional después.
Entre 1962 y 1973 la economía valenciana en su conjunto protagonizaría un proceso de crecimiento propio de las economías emergentes de hoy, con una tasa de crecimiento acumulativo del 8,1%. El principal motor de este crecimiento fue la industria, que creció a una tasa acumulativa del 11,5%. Aunque el sector de edificación y obra pública lo hizo a una tasa del 13,3%, su dependencia del industrial resulta poco discutible, especialmente en lo que a la construcción respecta. También el sector servicios, a rebufo del proceso de industrialización, crecería a una tasa del 7,6% acumulativa durante este período. Por el contrario, la agricultura creció de manera muy modesta, menos de un 2%. Entre otras cosas porque no sólo había entrado en una fase de madurez, sino porque había iniciado el período de declive y de estrangulamiento por razones estructurales. En suma, la industria venia a coger el testigo de la agricultura como actividad motriz del sistema económico del espacio central valenciano.
Una vez realizada la función fundamental de contribuir significativamente a la creación de una base industrial que la sustituiría como motor del proceso de desarrollo económico, la agricultura entraría en una prolongada fase de depresión. Lo que había sido uno de sus pilares fundamentales de cambio y poderoso generador de efectos arrastre inducidos, el alto grado de distribución de la propiedad, se convertía, con el tiempo, en el principio de su negación al dificultar la adaptación al cambio que se venía produciendo en las fuerzas productivas y en las fuentes de ventajas competitivas. La fuerte división de la propiedad se ha convertido en un obstáculo para la racionalización del sector, impidiendo, por razones organizativas, la capitalización humana del mismo y la elevación de la productividad y competitividad de la actividad, a pesar de los meritorios esfuerzos del cooperativismo de segundo grado. Esto no sólo ha sumido al agro del espacio central valenciano en un proceso de letargo comatoso, al amparo además de las expectativas de transformación del suelo agrario en suelo urbano e industrial, sino que está llevando al progresivo abandono de toda actividad agraria, por inviabilidad económica, con serio quebranto de los valores ecológicos, paisajísticos y culturales que representa, y que tan importantes resultan, como elemento distintivo y de calidad de ambiente, para un territorio con vocación turística y residencial.
El desarrollo de la base industrial en el nuevo periodo, un proceso que sería de rápida expansión, primero, y maduración, después, se sustentaría en fuerzas muy distintas a las del despegue de finales del siglo XIX y primer tercio del XX. Si en aquella fase fue el crecimiento agrario, la extensión del regadío y el desarrollo urbano de Valencia, en primer lugar, y de las principales ciudades de la zona costera los generadores de demanda y ambiente para el crecimiento y cambio estructural de la industria, en esta nueva el elemento diferencial y principal motor sería la demanda nacional, impulsada por el significativo proceso de crecimiento, industrialización y desarrollo urbano de la economía española que siguió al Plan de Estabilización. A partir de este trampolín no pocas empresas iniciarían su proyección internacional por medio de las exportaciones a los mercados europeos y norteamericano.
El contar con varios clusters empresariales en actividades poco exigentes en capital y producción flexible, algunos de ellos especializados en materiales de construcción y bienes de consumo duradero relacionados con el hogar (muebles, lámparas, vidrio, iluminación, textil-hogar…), confirió a este espacio no sólo capacidad de respuesta rápida a la demanda nacional, sino que lo hizo beneficiarse sobremanera del impulso urbanizador de los sesenta y principios de los setenta. Los flujos de inmigración, las escasas barreras de entrada a la condición de empresario y las características sociales de los distritos industriales (proximidad entre empresarios y trabajadores, apoyo familiar al emprendedor, emulación e imitación…), alimentaron el proceso de los recursos clave: mano de obra barata y capacidad emprendedora. El fondo de conocimiento tácito y de capacidades humanas existentes, facilitaron un proceso de aprendizaje poco exigente en conocimiento codificado y formación. La apertura al exterior de la economía española facilitaría al mismo tiempo la modernización tecnológica de la industria valenciana. El carácter poco intensivo en capital de la mayor parte de actividades no sólo favorecía su crecimiento sino que hacía de la autofinanciación la fuente fundamental de acumulación de capital, junto con el crédito bancario a corto y medio plazo para circulante.
Читать дальше