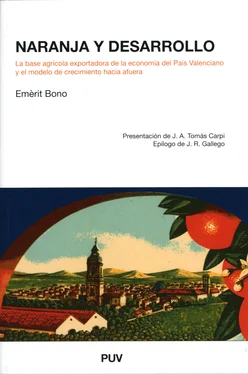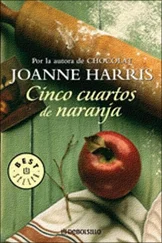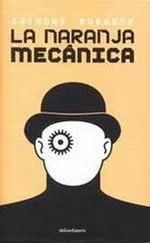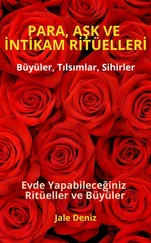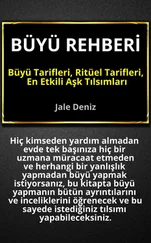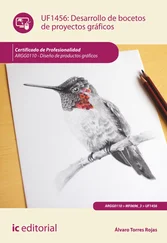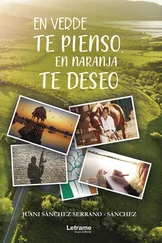Aunque la introducción comercial de este cultivo data del siglo XVIII, y a mediados del siglo XIX ya parece asentada una economía comercial en torno a él en distintos espacios de la provincia de Castellón (Bou Gascó, 1879, 54) y de Valencia (Tomás Carpi, 1985, 623-624), su rápida expansión y sistemática difusión, por la larga plana costera de Castellón y Valencia y valles colindantes, no se iniciaría hasta el último tercio del siglo XIX. Y ello a pesar de la mayor rentabilidad de este cultivo respecto a los tradicionales. Semejante respuesta más que obedecer a un comportamiento irracional por parte de los pequeños agricultores, respondía a la importante inversión que su introducción comportaba y el alto riesgo que para dichos actores suponía renunciar a cultivos probados, aunque menos rentables. Hay que tener presente que la introducción del naranjo exigía la transformación en regadío mediante nuevas acequias o pozos, incluyendo norias y maquinaria hidráulica, lo que suponía una inversión que el pequeño agricultor difícilmente se podía permitir hacer solo. En tal caso, o se compraba el agua o se recurría a la acción asociativa de los pequeños agricultores, una inversión social aún más costosa en la sociedad valenciana de entonces y de ahora. Sólo cuando los cultivos tradicionales, como la vid (para vino y pasa), el cáñamo o la morera (para la seda), entraron en franca crisis, por razones económicas o biológicas, la trasformación se impuso, como una cuestión de necesidad más que de elección, para un gran número de agricultores.
Esto pone de relieve el papel fundamental desempeñado por la burguesía rural y la clase media urbana de la época, cuya apuesta por la transformación de terrenos poco productivos o improductivos en huertos de naranjos y tierras de regadío tendría la doble función de desarrollar la producción naranjera a lo largo de la mayor parte del siglo XIX y de generar el efecto demostración que orientaría y estimularía, después, al pequeño agricultor (Tomás Carpi, 1985, 463-464 y 626). Este efecto demostración, que se consolidaría a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, iría creando las condiciones ambientales (creencias y actitudes) favorables a una más amplia difusión social del nuevo cultivo, a la que la crisis de los cultivos tradicionales (del cáñamo, en la provincia de Castellón, de la seda, en la de Valencia fundamentalmente, y después de la vid y la pasa, con crecientes problemas de demanda y la invasión de la filoxera) de finales de dicho siglo y principios del XX daría el definitivo empujón.
Lo anterior permite entender tanto la aceleración del crecimiento del regadío y de las plantaciones de naranjos en el último tercio del siglo XIX, como la eclosión del primer tercio del siglo XX. En la provincia de Valencia se paso de unas 3400 hectáreas en 1878 a en torno a las 10.000 en 1900, que se convirtieron en más de 38.000 en 1931 (Liniger-Goumaz, 1962, 77). En la de Castellón había unas 1270 hectáreas en 1878, que se habían convertido en 8000 a principios del siglo XX (Bou Gascó, 1879, 325 y Maylin, 1905) y más de 28.000 en 1930 (Bellver Mustieles, 1933, 164). Aunque después de la Segunda Guerra Mundial este cultivo aún seguiría creciendo, lo haría a mucho menor ritmo, hasta llegar a su punto álgido en los años setenta, en los que daría comienzo la fase de declive. Puede decirse, por tanto, que el naranjo ha sido una fuerza económica relevante durante doscientos años, con casi un siglo de máximo protagonismo e incidencia económica en la Comunidad Valenciana, que ha dejado un sello imperecedero en la estructura económica y la cultura de esta región.
La importante transformación que tendría lugar durante el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX no sólo permitiría sobrellevar los desfavorables efectos económicos de la crisis de los cultivos tradicionales, sino que se convertiría en el propulsor de una significativa elevación de los ingresos de cuantos se relacionaban con la actividad agraria, así como de la renta y el valor de la tierra, en el mayor espacio económico de la Comunidad Valenciana. Los testimonios que se tienen de este fenómeno, referidos a la provincia de Castellón, son muy elocuentes. Maylin, a principios del siglo XX hacia notar que los ingresos de una propiedad estándar se habían multiplicado por más de veinte con la introducción del naranjo (Maylin, 1905, 86). Carlos Llinás, que fue cronista de Castellón de la Plana, destacaba que agricultores con propiedades insignificantes se convirtieron en acomodados labradores con la introducción del nuevo cultivo (Llinás, 1918, 138). Hay que tener en cuenta, por otro lado, que el naranjo iba bien en tierras poco aptas para otros cultivos, es decir, tierras marginales en el contexto de la agricultura tradicional, como eran las arenosas, pedregosas, marjales o de montaña.
Pero esta mejora se extendía a los no propietarios por mediación del incremento de los salarios, que no sólo superaban considerablemente a los de las zonas no naranjeras, sino también a los que se pagaban en la ciudad (Tomás Carpi, 1985, 467-468). Hacia 1930 los salarios en el campo de Vila-real, Borriana o Castellón de la Plana llegaban a duplicar los que se pagaban en Vinarós, Benicarló o Vall d’Uixó, y casi duplicaban a los pagados de promedio en actividades urbanas de aquellos municipios (Tomás Carpi, 1985, 467-468). No puede extrañar, por tanto, que Mundina (Mundina, 1973, 640-641), refiriéndose a Vila-real, y Roca y Alcayde (Roca y Alcayde, 1932, 407), hablando de Borriana, coincidiesen en que el naranjo había sacado, hacia los años setenta de mil ochocientos, de la pobreza a la mayor parte de sus habitantes y enriquecido a estas poblaciones.
Comparativamente con la alternativa de cultivo más rentable del momento, cual era la vid, el valor promedio de la producción por hectárea de naranjo, sin estar en plena producción, era más de cuatro veces superior a principios del siglo XX (Tomás Carpi, 1985, 466). Esto y su adaptación a cualquier tipo de tierra, unido a la transformación al regadío que la citricultura trajo consigo, explicaría el que la introducción del naranjo conllevase una considerable revalorización de las tierras, aumentando exponencialmente la riqueza del área afectada por este cultivo. Ya en los años setenta de mil ochocientos, Bou Gascó hacia notar que tierras cuyo precio por ha-negada no superaba los 60 reales, alcanzaban precios de entre 800 y 1000 reales una vez transformados en naranjales (Bou Gasco, 1878, 214).
De cuanto se viene diciendo se deduce que lo realmente importante económicamente fue la combinación del crecimiento del naranjo y la extensión del regadío por toda la plana costera y valles colindantes. Pero cultivo y regadío, que en sí mismos ya constituían un importante proceso de innovación y cambio estructural, trajeron consigo otras innovaciones, al tiempo que daban lugar a la aparición de nuevas actividades. Por un lado, el naranjo y las hortalizas generarían un importante cambio en la función de producción, no sólo por la mayor intensidad del factor capital físico y humano que exigían, sino por la introducción de forma sistemática e intensiva del agua y de los abonos, tanto naturales como artificiales. El regadío mediante agua de pozo, impulsado especialmente por el cultivo del naranjo, introduciría en el campo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, la máquina de vapor para elevar este preciado input (Janini Janini, 1923, 2122). Por último, y posiblemente lo más importante, la naranja daría lugar a una actividad de recolección, manipulación y transporte generadora de un importante efecto multiplicador, tanto en lo laboral como en lo económico. Un efecto inmediato que, sin considerar el beneficio de la intermediación y el transporte desde la región a los mercados de destino, representaba una cantidad superior al del valor de la fruta en el campo. Se trataba de las actividades de transporte local, recolección, manipulación, embalaje y presentación (Tomás Carpi, 1985, 472-473). Es decir, el impacto sobre la economía regional de la actividad naranjera fue considerablemente superior a la que generaba la actividad agrícola. Y este impacto no tenia parangón en otros cultivos. También los efectos arrastre sobre otros sectores, generadores de nuevas capacidades empresariales, humanas y tecnológicas, serían considerables, abriendo una nueva senda de transformación de la estructura productiva regional. Todo lo cual permite hablar del proceso tecnológico y económico impulsado por la introducción del naranjo como un auténtico cambio de paradigma tecno-económico de alcance regional.
Читать дальше