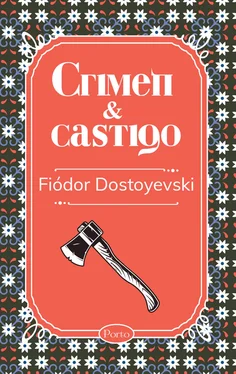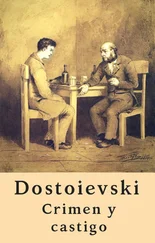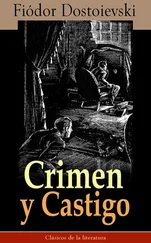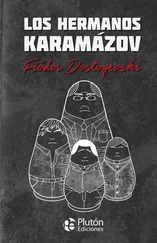‘Veinte para el policía, tres a Nastasya por la carta, así que debo haber dado cuarenta y siete o cincuenta a Marmeládov ayer’, pensó, calculando por alguna razón desconocida, pero pronto olvidó para qué había sacado el dinero de su bolsillo. Lo recordó al pasar por una taberna y sintió hambre... Al entrar en la taberna bebió un vaso de vodka y comió una especie de pastel. Terminó de comerlo mientras se alejaba.
Hacía mucho que no tomaba vodka y le hizo efecto de inmediato, aunque solo bebió una copa. Sus piernas le pesaron y una gran somnolencia le invadió. Volvió a casa pero al llegar a Petrovsky Ostrov se detuvo por el cansancio. Se apartó del camino y se metió entre los arbustos, se hundió en la hierba y se quedó dormido al instante. Por una condición mórbida del cerebro, los sueños suelen tener una actividad singular, se experimentan con vivacidad y una extraordinaria apariencia de realidad. A veces se crean imágenes monstruosas pero el escenario y el cuadro completo son tan verídicos y están llenos de detalles tan delicados, tan inesperados, pero tan artísticos, que el soñador, si fuera un artista como Pushkin o Turgenev, nunca podría haberlos inventado en el estado de vigilia.
Tales sueños enfermizos siempre permanecen mucho tiempo en la memoria y causan una impresión poderosa en el sistema nervioso, sobreexcitado y trastornado. Raskólnikov tuvo un sueño espantoso. Soñó que volvía a su infancia, a su pueblo natal. Era un niño de unos siete años que caminaba por el campo con su padre en la tarde de un día festivo. El día estaba gris y pesado; el campo era exactamente como lo recordaba. De hecho, lo recordaba mucho más vívidamente en su sueño que en su memoria.
La pequeña ciudad se erigía en una llanura tan desnuda como la mano, sin un sauce a la vista. Solo a lo lejos se apreciaba un bosquecillo, como una mancha oscura en el borde mismo del horizonte. Unos pasos más allá de la última huerta se encontraba una taberna, una gran taberna, que siempre había despertado en él un sentimiento de aversión, incluso de miedo, cuando pasaba por allí con su padre. Siempre había una multitud, siempre gritos, risas e insultos, horribles cantos roncos y a menudo peleas. Figuras borrachas y de aspecto horrible rondaban por la taberna. Él solía aferrarse a su padre y le temblaba todo el cuerpo cuando se encontraba con ellos.
Cerca de la taberna, el camino se convertía en una pista polvorienta, cuyo polvo siempre era negro. Era un camino sinuoso y unos cien pasos más adelante giraba a la derecha hacia el cementerio. En el centro del cementerio se encontraba una iglesia de piedra con una cúpula verde, donde solía ir a misa dos o tres veces al año, con su padre y su madre, cuando se celebraba el servicio en memoria de su abuela, quien llevaba mucho tiempo muerta y a la que nunca había visto.
En estas ocasiones solían llevar, en un plato blanco atado en una servilleta de mesa, una especie de arroz con leche, con pasas clavadas en forma de cruz. Le encantaba esa iglesia, con sus imágenes anticuadas y sin adornos y el viejo sacerdote con la cabeza temblorosa. Cerca del sepúlcro de su abuela, marcada con una piedra, estaba la pequeña tumba de su hermano menor, que había muerto a los seis meses. No lo recordaba en absoluto pero le habían hablado de él y siempre que visitaba el cementerio, religiosamente y con reverencia, se persignaba, se inclinaba y besaba la pequeña tumba.
Ahora soñaba que pasaba con su padre por delante de la taberna que da camino al cementerio. Iban cogidos de la mano y él miraba la taberna con temor. Una circunstancia peculiar atrajo suatención:parecía haber una especie de fiesta con una multitud de pueblerinos vestidos para la ocasión, campesinas, sus maridos y gentuza de todo tipo, todos cantando y más o menos borrachos. Cerca de la entrada de la taberna había un carruaje pero era un carruaje extraño, uno de esos grandes que suelen ser jalados por caballos pesados y que van cargados con barriles de vino u otras mercancías de peso.
Siempre le gustó mirar esos grandes caballos de carga, con sus largas crines, sus gruesas patas y su paso lento y uniforme, atravesando una montaña perfecta sin aparentar esfuerzo, como si fuera más fácil ir con carga que sin ella.
Pero ahora, por extraño que parezca, en los ejes de ese carro vio una pequeña y delgada bestia escuálida, uno de esos jamelgos campesinos que a menudo había visto esforzarse al máximo bajo una pesada carga de leña o heno, especialmente cuando las ruedas estaban en el barro o en un surco y los campesinos los golpeaban con crueldad, a veces incluso en la nariz y en los ojos, y él se sentía tan apenado por ellos que casi lloraba y su madre siempre lo alejaba de la ventana. De repente se formó un gran alboroto de gritos y cantos que venía de la taberna, donde un número de campesinos grandes y muy borrachos salieron con camisas rojas y azules y abrigos echados sobre los hombros.
“Entra, entra”, gritó uno de ellos, un joven campesino de cuello grueso y cara carnuda y roja como una zanahoria. “Los llevaré a todos, ¡Suban! A todos ustedes, ¡Suban!”.
Pero al instante se produjo un estallido de risas y exclamaciones en la multitud.
“¡Llevarnos a todos con una bestia como esa!”.
“¿Por qué, Mikolka, estás tan loco como para poner un jamelgo como ese en un carro así?”.
“¡Como mucho esta yegua tiene veinte años compañeros! Suban, los llevaré a todos”, volvió a gritar Mikolka, saltando de primero en el carro, agarrando las riendas y acomodándose en la parte delantera.
“El caballo bayo se ha ido con Matvieyi”, gritó desde el carro “y este caballo bruto, compañeros, me rompe el corazón, siento como si quisiera matarla. ¡Entra, te digo! ¡La haré galopar!”, y tomó el látigo, preparándose con gusto para azotar a la yegua.
“¡Sube! ¡Vamos!”.
La multitud se rió.
“¡Oye! ¡Va a galopar! ¡Claro que galopa! No ha tenido un galope durante los últimos diez años. ¡Va a trotar! ¡No se preocupen por ella, compañeros, traigan un látigo cada uno y prepárense!”.
Todos subieron al carro de Mikolka, riendo y haciendo bromas. Entraron seis hombres y todavía había espacio para más. Subieron a una mujer gorda y de mejillas sonrojadas. Iba vestida de algodón rojo, con un tocado puntiagudo y zapatos de cuero grueso. Se la pasó partiendo nueces y riendo.
La multitud que los rodeaba también se reía y ¿cómo podían evitarlo? Aquel miserable bestia iba a arrastrar a todo el carro al galope. Dos jóvenes en el carruaje estaban preparando los látigos para ayudar a Mikolka. Al grito de ‘arre’ la yegua tiró con todas sus fuerzas pero, lejos de galopar, apenas podía avanzar hacia adelante. Luchaba con sus patas, jadeando y encogiéndose de los golpes de los tres látigos que le llovían sobre ella como el granizo. Las risas en el carro se redoblaron pero Mikolka entró en cólera y golpeó furiosamente a la yegua, como si supiera que ella realmente podía galopar.
“Dejame entrar a mí también, compañero”, gritó un joven de la multitud, a quien se le había despertado el apetito. “Entren, entren todos”, gritó Mikolka, “los arrastrará a todos. La mataré a golpes”. Y golpeó y golpeó a la yegua, fuera de sí por la furia.
“Padre, padre”, gritó. “Padre, ¿qué están haciendo? Padre, están golpeando al pobre caballo”.
“Vamos, vamos”, dijo su padre. “Están borrachos y son tontos, se están divirtiendo. ¡Vamos, no mires!” y trató de alejarle pero él se apartó de su mano y, horrorizado, corrió hacia el caballo. La pobre bestia estaba mal. Jadeaba en su lugar y trataba de tirar pero estaba a punto de caerse.
“Golpéenla hasta que muera”, gritó Mikolka, “a eso hemos llegado. Lo haré por ella”.
Читать дальше