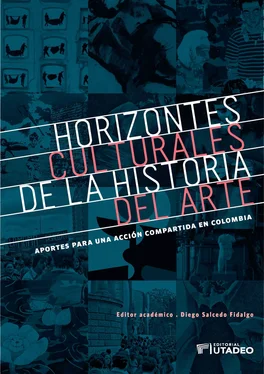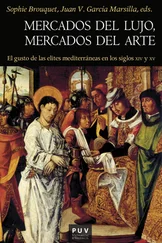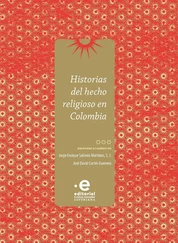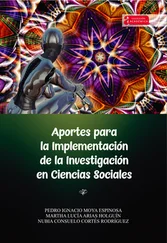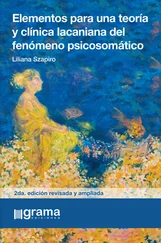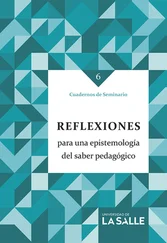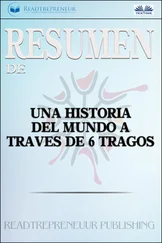Igualmente, en Colombia se vivió una hegemonía política con el partido liberal a la cabeza, el cual buscó la modernización del país a través del apoyo a los medios de comunicación, la generación de políticas que protegían la industria nacional, la educación, la alimentación y la higiene, entre otros aspectos. Se estableció la soberanía del Estado frente a la Iglesia católica, se crearon nuevos medios masivos de comunicación y un sistema educativo igualmente masivo, este último fortalecido con estrategias como la de la creación de las bibliotecas aldeanas que llegaban a zonas rurales donde antes no había acceso a la educación. Este fue un tema fundamental dentro de la llamada “Revolución en marcha”, por lo cual se invirtió más presupuesto en la creación de las bibliotecas aldeanas y en el fortalecimiento y mejora de las escuelas normales, para lo cual se creó la Inspección Nacional Educativa, encargada de la calidad de la educación en todos los niveles y de la aplicación de las reformas sobre este tema. Este órgano estaba asesorado por una misión pedagógica alemana: “El país industrial que empezaba a desarrollarse, los cambios esperados en la agricultura y la vida rural, las exigencias técnicas del mundo de los negocios requerían de un nuevo hombre dotado de una mentalidad más realista, más acorde con las necesidades del país, también más colombiano por su conocimiento de la historia, la cultura y los problemas de la nación” (Jaramillo et al. 1998, 90-91).
Otras variables que se tomaron en consideración fueron:
1 El star system2, como estrategia de promoción y divulgación del cine producido por Hollywood.
2 Las nociones previas sobre lo femenino, como la idea del “bello sexo”.
3 Los discursos provenientes de la religión católica, de los manuales sociobiológicos, de puericultura, cartillas, artículos de revista, entre otros.
Teniendo en cuenta estas variables y las del problema general se recurrió a algunos planteamientos propuestos desde la teoría de la imagen, la semiótica y el análisis crítico del discurso.
En el análisis de los discursos visuales, se abordó la relación entre elementos de forma y de contenido para establecer las posibles relaciones con los contextos en los que fueron producidos, en los que circularon y en los que, probablemente, se generaron apropiaciones. Una estrategia importante que se implementó fue la de relacionar los componentes icónicos con los estilos de la época, lo cual permite establecer vínculos entre los diversos discursos que circularon en la época en la que se ubica el objeto de estudio.
Además, se abordaron los recursos argumentativos, las relaciones entre los objetivos trazados inicialmente por el emisor y las posibles apropiaciones por parte del receptor.
Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se hizo una revisión documental, y se identificaron fuentes bibliográficas sobre temas como: el cuerpo, la estética, la comunicación, estudios sobre las representaciones femeninas, el cine como industria y el contexto histórico.
Revisión de fuentes documentales
Se trabajó con archivos y fuentes primarias, se decidió hacer un análisis de fuentes primarias que se obtuvieron de las hemerotecas de las bibliotecas Nacional y Luis Ángel Arango y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, además de algunas imágenes de las investigaciones sobre el cartel ilustrado en Colombia y los heraldos de cine. En los archivos de las hemerotecas se trabajó a partir de las revistas Estampa, Cromos, Mundo al día, Pan, Vida, Contrastes, Acción liberal y con el Manual del obrero, publicaciones que tuvieron una importante circulación en la época en las principales ciudades. Y, por otro lado, se estudiaron fuentes secundarias relacionadas con estudios sobre lo femenino desde diferentes perspectivas. Se seleccionaron alrededor de 1000 imágenes de las revistas antes mencionadas, en este trabajo colaboraron de forma activa los estudiantes del semillero en Teoría e Historia del Diseño gráfico de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, ya que como se mencionó al comienzo este trabajo alimentó simultáneamente el proyecto de investigación que se adelantó en el Programa de Diseño gráfico.
Posteriormente, se diseñaron fichas de clasificación de las fuentes que se estaban levantando en los archivos. Se clasificó la información teniendo en cuenta datos como: 1) tipo de imagen (heraldo, cartel, anuncio); 2) publicación, archivo; 3) año, volumen; 4) página; 5) texto; 6) técnica; 7) soporte; 8) tipo de imagen; 9) dimensiones; 10) productora; 11) distribuidora; 12) género cinematográfico; 13) directores, actores, actrices, guionistas; y 14) diseñador. Esta clasificación preliminar permitió organizar el archivo para los análisis posteriores; además, a cada imagen se le asignó un código y palabras clave, que luego facilitaron la búsqueda en la base de datos.
A continuación de la obtención de las imágenes, se hizo un análisis a partir del registro visual y verbal de las imágenes, y dentro de cada nivel se consideró el contenido manifiesto y el latente. En este sentido, en el registro visual manifiesto se tuvieron en cuenta los elementos morfológicos, dinámicos y escalares de las imágenes, la descripción de los personajes y el tipo de representación, y en el caso de las imágenes de las revistas, el tipo de fotografía, el uso del cuerpo, el color, la composición, etc.
Por otro lado, en el registro verbal manifiesto se apreciaron la forma de la letra, los títulos de las fotografías, los pies de foto, los textos dentro de las fotografías y el contenido de cada una. En relación con el registro visual y verbal latente, se hizo la identificación y análisis de los códigos cromáticos, retóricos e iconográficos, así como las apelaciones del mensaje y las categorías estéticas establecidas.
Otro de los elementos fundamentales dentro del proceso de clasificación y análisis de las fuentes secundarias fue la definición de las categorías enmarcadas o asociadas con la construcción del cuerpo y de los modos de ser en lo femenino en la época delimitada. Además, es importante recordar que el eje principal es el estético, por lo cual los conceptos sobre el cuerpo, el género y lo femenino propuestos por autoras como Judith Butler resultaron pertinentes en el proyecto. En consecuencia, se entiende que al hablar de la construcción del sujeto se la concibe no como una actividad, “[…] sino que es un acto, un acto que ocurre una vez y cuyos efectos se establecen firmemente […] un proceso de reiteración mediante el cual llegan a emerger tanto los ‘sujetos’ como los ‘actos’” […] (Butler 2003, 28). Entonces, la construcción del sujeto implica “[…] un proceso de materialización que se estabiliza a través del tiempo para producir el efecto frontera, de permanencia y de superficie que llamamos materia” (Butler 2003, 28). Para esta investigación se tuvo en cuenta el estudio de las normas que regulan específicamente la construcción del género.
En concordancia con lo anterior, se decidió trabajar con dos niveles de análisis: construcción del sujeto por sujeción y construcción del sujeto por liberación, tanto en el cuerpo como en las subjetividades y para ello se recurrió a las nociones sobre lo femenino desde la tradición y desde las diferentes interpretaciones sobre lo que probablemente significaba ser una “mujer moderna”.
En relación con las nociones tradicionales sobre la mujer se hizo una asociación con los conceptos alrededor de lo que significó el “bello sexo” del siglo XIX:
[…] se presentaba una mujer cuya condición física era débil y hasta enfermiza. Al respecto, Lucía Guerra Cunningham (1989) señalaba que la fragilidad femenina no era sólo el resultado de los escritos de algunos románticos de la época, sino que era además sustentada por científicos como Auguste Comte, quien calificó a la mujer como similar a las razas inferiores, basándose en la escala de evolución de Charles Darwin […] (Bermúdez 1993, 108).
Читать дальше