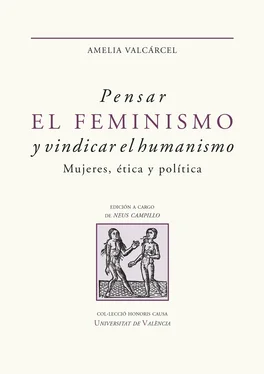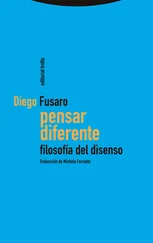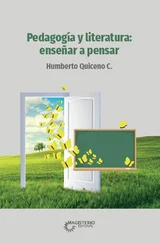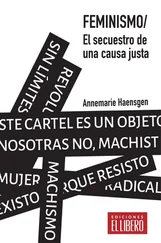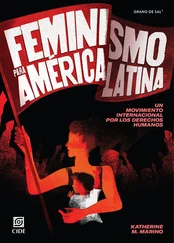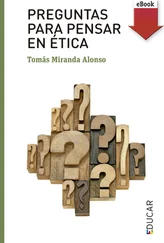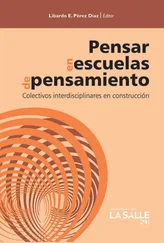En el tema de la educación femenina, su utilidad y sus usos, se ventiló parte de la agenda teórica de la primera ola del feminismo. La gran polémica ilustrada logró pasar a debate temas que o en el pensamiento o en las costumbres se daban por hechos inamovibles y por ende irrefutables. Dotó de terminología política a la obligada sumisión femenina y abolió o puso en tela de juicio algunos usos del pasado que entendió como abusos. Cuando Wollstonecraft respondió con su Vindicación al Emilio de Rousseau, la polémica había recorrido ya un gran trecho. Ella misma se había ocupado previamente de escribir un libro, de los que abundaban, sobre la mejor manera de educar a las jóvenes. En él escribe: «A menudo es necesario recurrir a la razón para que llene los vacíos de la vida, pero son demasiadas las mujeres cuya razón permanece latente». La «no culpable minoría de edad».
El derecho de las mujeres a adquirir una educación formal, esto es, unos conocimientos contrastados y avalados, fue el derecho más frecuentemente exigido por las primeras y los primeros feministas. Apuntaba también ya en el XVIII la dinámica de las excepciones: Algunas grandes damas, Mme. de Chatelet, a quien ha estudiado en esta Universidad Isabel Morant, por ejemplo, se dedicaban a las ciencias; otras a las artes, como Mme. Vigée-Lebrun; alguna otra entró a formar parte de las reales academias. Estas eran en origen fundaciones reales o con el amparo regio, cuyo prestigio las situaba por encima de las instituciones heredadas de alta educación, rebajado como lo tenían su crédito algunas universidades por la presencia todavía en ellas de elementos escolásticos. Las reales academias fueron una apuesta de los déspotas ilustrados por la renovación del saber. Por ello hubo antes académicas que alumnas.
Porque la cuestión era ¿debía reconocerse para todas las mujeres afectadas (pueblo llano excluido por tanto), la misma capacidad, derecho y ambición que para aquellas que se consideraban realmente excepcionales?
Nos falta todavía algo de investigación para conocer el nombre, el lugar y la fecha exacta en que la primera mujer fue autorizada a acudir a las aulas universitarias. Pudiera en España haber sido Arenal. Por el momento se supone que ello ocurrió en Europa, en alguna universidad de Alemania y en los aledaños de la guerra franco-prusiana. Si hubo incursiones anteriores, ilegales, no consta noticia alguna. Desde que el saber se transmite en estas aulas e instituciones las mujeres fueron excluidas de él. A lo largo del último tercio del siglo XIX algunas universidades comenzaron a autorizar a mujeres especialísimas a asistir a determinado tipo de estudios. Las condiciones eran duras de cumplir: ocupar un lugar separado, no intervenir en forma alguna, renunciar a los exámenes y a los correspondientes títulos. Se mantuvieron casi sin cambios durante medio siglo. En España es tenido por bueno que Concepción Arenal siguió de este modo los estudios de derecho y se adjunta que, en su caso, le fue aconsejado que vistiera de hombre. De ser cierto, la prohibición del saber habría llegado en nuestro país a ser más fuerte que el generalizado tabú, invariante antropológica en verdad, que ordena que los sexos se distingan.
Hace cinco años, en 2011, se cumplió el siglo del acceso corriente a la universidad de las mujeres españolas. A cien años de ello, las cifras actuales son pasmosas. El sesenta por ciento, largo, del alumnado universitario son mujeres, repartidas en todas las licenciaturas y especialidades. Y parecida cifra se maneja en todos los países de nuestro entorno. Aquel año de 1911 las universitarias que acudieron a las aulas de la Complutense no habían tenido que realizar la peregrinación de permisos a la que las mujeres estaban obligadas. Cada rector debía aprobar su ingreso y para ello cada uno de sus profesores hacerlo también separadamente. Aquel año ya estaba claro que habían venido para quedarse. Siguieron ocupando, eso sí, un lugar separado en el aula. Y uno de esos primeros días fueron recibidas a pedradas por un grupo de sus compañeros. En su defensa salió sobre el terreno un espontáneo; en la prensa lo hizo Rosario de Acuña con su conocido artículo «la jarca universitaria». En él deja claro el sobreentendido que ha permitido tal barbaridad, la siniestra misoginia ambiente: «¿A quién se le ocurre ir a estudiar a la universidad? ¡Dios nos libre de las mujeres letradas! ¿A dónde iríamos a parar? ¡Tan bien como vamos con el machito! ¿Es acaso persona una mujer?». Acuña, que no había podido realizar estudios universitarios, y era aun así una intelectual progresista reconocida, añade su voluntad: «Hay que engendrar la pareja humana de tal modo que vuelva a prevalecer el símbolo del olmo y de la vid, que tal debe ser el hombre y la mujer; los dos subiendo al infinito de la inteligencia, del sentimiento, de la sabiduría, del trabajo, de la gloria, de la inmortalidad» mientras envía a los apedreadores «ilustrísima falange de machos españoles» a hacer el mico bailando en un tablado con taparrabos. Gente que hace cosas tales no puede aspirar a ser la élite de un país. Quizá no esté de más conocer que este artículo le valió… el destierro.
Eran sin embargo tiempos sufragistas. Cuando el cambio de época sobrevino y la Revolución francesa alumbró un mundo nuevo, fueron, por el contrario, las codificaciones que solemos llamar napoleónicas, las que consagraron en el derecho civil y el penal la exclusión de las mujeres de la ciudadanía, como también el nuevo tiempo las dejó fuera de la educación formal. Por eso pudo escribir Pardo Bazán a finales del XIX que la brecha existente entre los sexos se había agrandado en vez de cerrarse durante el siglo del progreso. El nuevo estado que promovía la unificación legislativa y normalizaba tanto los tramos educativos, como sus accesos y los títulos, excluyó a todas las mujeres, sin excepción, de los derechos civiles, de los políticos y del acceso al sistema educativo. Las excepciones ya no fueron avaladas por el nuevo orden y tuvieron que cultivarse en el seno de la autodidaxia.
La segunda ola del feminismo, el movimiento sufragista, comenzó la dinámica de retroalimentación entre derechos educativos y voto. Sufragismo fue, en la década de los felices veinte, el término popular por el que se conoció a la segunda ola del feminismo, la que abarca desde el Manifiesto de Séneca en 1848 hasta el fin de la Gran Guerra (y sus múltiples consecuencias, legales, políticas, educativas, culturales y estéticas). Abarca unos ochenta años de agitación, asociaciones, ligas, programas, debates y manifestaciones que se suceden con mayor o menor intensidad en todos los países occidentales, en especial en aquellos que son formalmente democracias representativas. Los dos objetivos que presiden la lucha sufragista son el voto y la educación. El derecho al sufragio, que acabará dando nombre al movimiento, fue una vindicación relativamente poco asumida por el propio movimiento en sus inicios. Debe recordarse que fue el único punto del Manifiesto de Séneca que se aprobó por mayoría y no por unanimidad. La primera petición formal se presentó en Gran Bretaña, en los Comunes, y con un avalista excepcional, J. Stuart Mill, en 1867. En verdad y en los inicios el interés de esta segunda ola feminista estuvo más centrado en los derechos civiles y educativos. La diversas ligas femeninas y las ligas del sufragio se nutrieron en buena parte de mujeres en trance de profesionalización que hacían valer sus todavía escasas victorias en la obtención de títulos medios para fundamentar su derecho a la ciudadanía plena. La situación, cuando a final del XIX el completo sufragio masculino se hizo norma, se volvió más y más explosiva. Las y los sufragistas argumentaron sobre un punto evidente: el completo sufragio masculino permitía el derecho de voto a cualquier varón, incluidos iletrados, dementes, analfabetos, insanos y viciosos, y a ninguna mujer, incluidas honestas madres de familia, maestras, enfermeras, universitarias y aun doctoras, que alguna lo había logrado.
Читать дальше