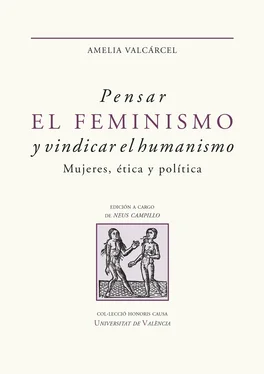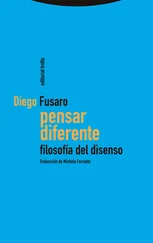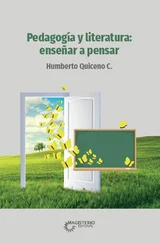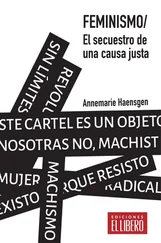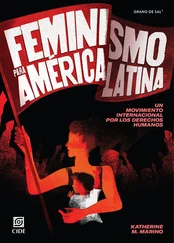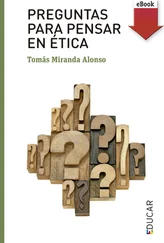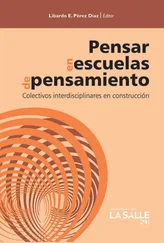Y allí mismo, según entro, compruebo que la rebeldía luce, destella, reverbera… porque puedo fácilmente constatar que la capilla se utiliza para dar clases de lógica y que en el amplio hall del segundo piso luce una silueta o dibujo grafitero que pretende ser una caricatura de Carlos Marx. De entre sus pobladas barbas sale un bocadillo que reza «soy un tipo simpático». Ese fue el recibimiento que me diera mi facultad…
¿Debería dejar yo al olvido estos pequeños detalles? No lo creo. No creo que pertenezcan a lo olvidable. No son recuerdos propiamente míos e intransferibles. Pertenecen a una época. Son la materia que llamamos «la pequeña historia de las grandes cosas».
Una completa cultura, cierto que casi desmemoriada, se iba gestando dentro de aquel mundo; esos eran los tiempos. Tiempos, me arriesgo a afirmar, muy filosóficos. Puesto que se nos escondía o se nos negaba la razón de lo inmediato, tendíamos a traspasar la inmediatez a fin de darle gusto a la inteligencia. A la gente que nos dedicamos a filosofar, a más de dar un poco de cautela, se nos suele situar en ciertas torres de marfil, más cerca del cielo que del suelo. Pero ya aquel Rafael «por el que la naturaleza, madre de todas las cosas, temió ser vencida», aquel digo, dibujó a la filosofía en su todo y partes, disputando como suele, pero en su disputa más recurrente y antigua con un Platón que allá apunta arriba y un Aristóteles que obstinadamente señala el suelo. La filosofía es ágil y curiosa y sus dos milenios y medio de edad no le han quitado las ganas de lanzarse a gráciles saltos ni de esforzarse en caminar todas las sendas pensables aunque no existan. La filosofía es la parte más refinada y menos astuta de la curiosidad. Es pensamiento, la energía más sutil y necesaria de cuantas existen, pero, por ser pensamiento, es sobre todo tiempo.
La que se impartía en Valencia, fama erat , seguía el ritmo del tiempo puntero. Los métodos la acompañaban. Las asignaturas se elegían. En las aulas debatíamos a la menor oportunidad. Todo corría veloz.
Y mi pequeño tiempo me impone otro recuerdo que debo relatarles. Por si no es evidente mi apego a Montaigne, inmediatamente lo confieso: nunca me canso de dar gracias por este Genio. Pues sucedió que… En la época en que yo cursaba mi primero de especialidad en aquella facultad tan bien plantada de Blasco Ibáñez, tuve por docente al catedrático de filosofía Montero Moliner. Era persona aseadísima, de trato un tanto distante pero exquisito. Tenía mejillas sonrosadas y airoso pelo blanco. Nos impartía sus clases benévolamente, sin moverse nunca de su silla en la alta tarima. Un buen día de primavera entrada le tocó a Montaigne. O puede que le tocara salir a escena al escéptico francés mientras mi profesor explicaba a Kant, que era su favorito. El caso sea que, al desgaire, y sin esperar respuesta, Montero preguntó al aula mientras ponía los ojos sin embargo en el techo: «Porque… ¿acaso alguno de ustedes ha leído la Apología de Raimundo de Sabunde , un compatriota insigne, escrita por Montaigne?». Acorazado silencio. Se oye un carraspeo y se alza una mano. Nuestro catedrático baja los ojos y recorre las filas por ver de dónde ha salido el ruido. Hay una chica que llega por poco a los cincuenta kilos con la mano medianamente alzada. Sí, confieso que era yo. Se le dibuja una expresión atónita. «Señorita… ¿ha leído usted la Apología de Raimundo de Sabunde ?». «Sí», respondo yo, ya con un punto de desafío. El señor Montero se levanta, camina hacia el borde de la tarima y se dobla por la mitad en una especie de reverencia. «Señorita… Me inclino ante usted». Se sienta, pero, quizá pareciéndole escaso el aspaviento, repite la operación. Vuelve a alzarse, recupera el borde de la tarima y de nuevo se dobla por la mitad doblando la reverencia. Y repite: «Me inclino otra vez ante usted, señorita».
¿A qué tramo de la pequeña historia de las grandes cosas pertenece esta anécdota? O mejor, ¿qué cosa es propiamente una anécdota? Es, como la anterior, simplemente, un sucedido al que no se le concede importancia. Las anécdotas son intransitivas. Pero en ocasiones las anécdotas, y van dos, crecen, se desarrollan, digamos que se hacen mayores. Pueden hasta convertirse en epítomes. Quizá no sea el caso de esta. Pero si le diéramos una vuelta… Veamos… ¿Es verosímil que algo así se produjera en el momento presente? Algo bulle en la trastienda de mi cabeza que dice que no. Y si ocurriera… ¿Acabaría el señor Montero en la oficina de la defensoría estudiantil? Hace muy poco que yo misma comencé a extrañarme de esa pequeña historia. Quiero significar que, cuando me sucedió, de ello hace sus buenos cuarenta años, no es que normal me pareciera, pero tampoco me lo tomé por la tremenda. Eran esas cosas que hacían los catedráticos reverendos y que servían para aumentar su anecdotario. Formaba parte de la imagen corporativa, por así decir. Además, Montero Moliner nos había permitido refugiarnos en un armario de su despacho el día que los fachas vinieron a nuestra facultad con la estupenda intención de molernos a palos, por rojillos. No había por donde escapar. Un cojo de ambos pies, como turbio Hefesto, que los guiaba, guardaba el puente ya citado que transformaba el edificio en una ratonera. Creo que fue una de mis peores medias horas la que pasé en aquel armario. Si bien en este y otros parecidos casos hay que aplicar el pensamiento de un conocido maestro de moral contemporáneo, el gato Garfield, el cual, asaltado por un par de perros y colgando de un árbol la entera noche, piensa: «algún día me acordaré de esto… y me reiré».
La bonhomía de don Fernando estaba fuera de sospecha. Sin embargo… piensen con el corazón limpio de polvo y paja… ¿Esto de las sucesivas reverencias… se lo habría hecho a un chico? Así es el feminismo, hijo no esperado de la Ilustración y pariente cercano de la filosofía de la sospecha. En muchas ocasiones nos sucede lo que señaló certeramente Virginia Wolf: que urgidas las mentes a contemplar el obstáculo, no pueden ponerse en el estado incandescente en que la genialidad se acrisola y vislumbra. Hay tanto para pensar, además.
Pareciera a veces nuestro mundo como un joven y levantado árbol que muchas tempestades agitan. ¿En qué puede una filosofía de la sospecha contribuir a que perdure? Nuestro saber superior ha sufrido cambios, discontinuidades y relevos. Un notable pensador, que aquí mucho estudiábamos, Kuhn, llamó a este discurrir «la estructura de las revoluciones científicas». Nunca olvidemos que nuestra élite intelectual actual es el resultado del relevo de las antiguas elites clericales. Este relevo se gestó en la Baja Edad Media, cimentó su legitimidad en el barroco y por fin produjo el sorpaso en la época ilustrada. Durante todo ese largo periodo de tiempo, el talento femenino existió, sin duda alguna, pero fue entendido como una excepción, aquella que confirmaba la regla. Con las mujeres se seguía aplicando el precepto agustiniano: nada necesitan aprender; nada les sea enseñado.
La primera ola del feminismo, la polémica feminista ilustrada, coincidió en el tiempo y en los conceptos de uso culto con el momento en que esta nueva élite tomó la delantera. Terminada la Querelle des Anciens et des Modernes , aquietada Europa por la fecunda Paz de Westfalia, abonada por la filosofía barroca, la Modernidad comenzó un paso firme. El Siglo de las Luces convirtió en programa lo que todavía permanecía, en el Pensamiento Barroco, en el mero limbo especulativo. De hecho, con la polémica en torno a la educación de las damas, comenzó a desarrollarse la tradición de pensamiento a la que damos el nombre de feminismo. Significativamente ese, La educación de las damas , es el título de uno de sus libros fundadores, el segundo de Poulain de la Barre. Libro este que mi profesora Neus Campillo conoce como nadie.
Читать дальше