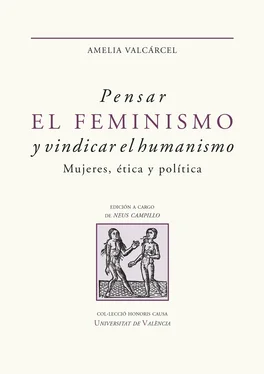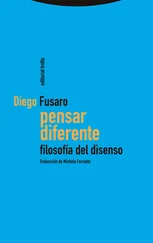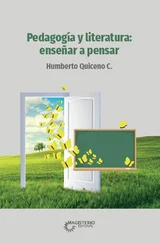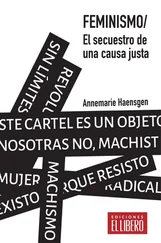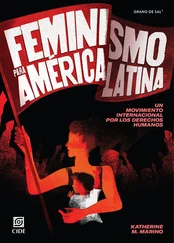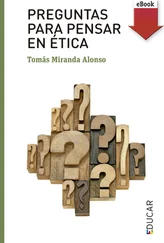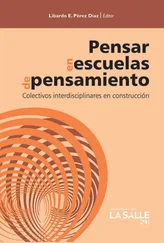Fue presidenta del XIX Congreso Español de Filósofos Jóvenes, copresidenta de diferentes congresos de ética y filosofía política, directora de Leviatan. Revista de Hechos e Ideas , miembro del consejo editorial de colecciones de libros y revistas –entre ellas destacaría la colección «Feminismos»– y forma parte de diversos consejos asesores. Así mismo, es presidenta de la Asociación Española de Filósofas «María Zambrano». Le fue concedido el Premio Rosa Manzano en 2006 por su contribución esencial al pensamiento feminista. Recibió también en 2006 la Medalla de Plata del Principado de Asturias como reconocimiento a su trayectoria.
Escribe muy bien, con un gran dominio del castellano, nada de extrañar en alguien que, a los 12 años, leyendo Ideas y creencias de Ortega, descubrió su vocación por la filosofía. Sus escritos son un modelo de ensayo filosófico; no en balde quedó finalista del Premio Nacional de Ensayo en dos ocasiones, por Hegel y la ética en 1989 y por Del miedo a la igualdad en 1994.
Es importante señalar que toda esa actividad es expresión de diferentes formas de ejercer la política feminista. Su proyección pública individual es la proyección pública de las mujeres y de su lucha, emulando a la pionera del feminismo Mary Wollstonecraft cuando dijo «hablaré en nombre de las de mi sexo» al escribir su Vindicación . La relevancia de la individualidad para la política adquiere en ella una proyección de solidaridad, porque la realiza en nombre de las mujeres. Es por ello por lo que es una de las máximas exponentes del feminismo en España.
2. PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y FEMINISTA
Por lo que se refiere a su trayectoria académica e investigadora, habría que señalar que se doctoró en la Universidad de Oviedo en 1982 con una tesis sobre la Ética de Hegel . Desde entonces fue ampliando sus investigaciones a través de diversos proyectos, primero desde la Universidad de Oviedo, en donde fue profesora desde 1977 y catedrática de Filosofía Moral y Política desde 2002, y posteriormente desde la UNED, donde es actualmente catedrática de Filosofía Moral y Política. Realizó su labor investigadora en diferentes proyectos de investigación tanto desde las universidades como desde el Instituto de Filosofía del CSIC. Entre estos proyectos destacaría «Metafísica y desarrollo científico cultural», «Paridad», «La herencia de la Ilustración», «Sobre mujer y poder» o «Leibniz y la idea de Europa».
A través de estos proyectos fue desarrollando una serie de investigaciones que centró en torno a una reflexión: la cuestión sobre si el feminismo es una teoría política y una ética. Esa afirmación, que nos parece obvia en la actualidad, cuando empezó a plantearla era inusual. Incluso el título de su escrito era una interrogación: «¿Es el feminismo una teoría política?». Un tema sobre el que volvió en 1991, en el libro Sexo y filosofía. Sobre «mujer» y «poder» , publicado en Anthropos, que era el compendio de una amplia investigación configurada desde un núcleo teórico que ha sido central en el desarrollo de su pensamiento político. Núcleo formado por varias ideas: (1) Una respuesta afirmativa a esa pregunta: sí, el feminismo es una teoría política. (2) La idea de igualdad es la idea central de esa teoría, (3) por qué «el poder» es un tema clave de toda teoría política, y el feminismo tiene que articular la idea de poder en relación con las mujeres, y (4) por último, aunque no menos importante, una provocativa afirmación: «El derecho al mal».
«El derecho al mal» era un artículo que publicó en 1980 en la revista El Viejo Topo y que incluyó como apéndice de Sexo y filosofía diez años después; «el derecho al mal» aún tenía sentido como reclamo para las mujeres.
¿Por qué? Porque al suponer que «la consecución de los objetivos del movimiento feminista aumentará la suma del bien en el mundo, se nos exige que expongamos no solo nuestra utopía sino también las utopías ajenas».
El problema que ella veía en esa adjudicación era que para realizarlas se atribuían a las mujeres «virtudes que pueden ser contempladas como resultado de la dominación».
Habría que decir: «No reclamamos entonces nuestro mal, el mal por el que se nos ha definido y no queremos tampoco el bien que se nos imputa, sino exactamente vuestro mal. No se pretende mostrar la excelencia sino el derecho a no ser excelentes» (p. 183 de dicho escrito).
Aunque provocativa, la afirmación del derecho al mal introducía un problema que arrastraba la historia del feminismo: las relaciones de las mujeres con la idea de poder. Tras reflexionar sobre la génesis del feminismo desde las ilustraciones históricas, el sufragismo, el ocaso del feminismo de nuevo y las nuevas luchas, una historia que muestra, en definitiva, que «las mujeres han sido el tercer estado dentro del tercer estado», tras todo eso, puso de relieve la necesidad para el feminismo de encarar la discusión sobre el poder criticando la postura tradicional de que las mujeres abominan del poder.
Era esta una discusión que requería previamente la del estatuto del genérico «Mujer», «mujeres». Amelia Valcárcel centró su análisis en «las figuras de la heteronomía» en su condición genérica, como Otro , una designación que excluye a las mujeres de la esfera de la individualidad y del pacto. Ella explica que la causa del no poder se encuentra en la falta de costumbre del pacto.
A mi entender, su pensamiento político feminista se formaría como una constelación que articularía poder , igualdad , individualidad y pacto . Ahora bien, ella señala que en el feminismo se dan ciertas peculiaridades. En comparación con otros movimientos, el feminismo ha sabido que no puede abandonar la defensa de la igualdad y que no debe dejarse atomizar individualmente si quiere ser eficaz, esto es, que debe entonces asumir un nosotras que necesariamente lo lleva hacia la diferencia.
Ella afianza una distinción que Celia Amorós realiza entre dos universos simbólicos distintos, «el espacio de los iguales» y «el espacio de las idénticas». Mientras que el fundamento de la igualdad de los varones es equipotencia, reconocimiento mutuo de la individualidad, las mujeres, sin embargo, soportan el peso de una identidad que se resuelve en figuras finitas, estereotipadas. A partir de ahí la cuestión del poder hay que matizarla.
Que las mujeres no quieren el poder puede querer decir «queremos transformar el poder». Pero es distinta de los que defienden que «la Mujer simboliza el antipoder», afirma en este escrito.
Sin embargo, Amelia Valcárcel nos advierte de que «interrumpir la designación heterónoma requiere poder hacerlo, exige poder» (ibíd.: 125). Las mujeres necesitan poder para su lucha.
Hay, por lo tanto, dos cuestiones centrales: cómo se consolidó y redefinió un patriarcado que sitúa a las mujeres en la heterodesignación, la desigualdad, el no poder y la esencialidad genérica. Y cómo se ha generado autonomía para las mujeres. Es decir, qué dificultades han tenido y tienen las mujeres para adquirir la autonomía, la igualdad, el poder, la individualidad.
Si su teoría política feminista quedó articulada en torno a mujer , igualdad , individualidad , poder , su desarrollo posterior vino a completar y complementar estos análisis. Numerosas publicaciones lo fueron mostrando, los libros El miedo a la igualdad (1994) y La política de las mujeres (1997), entre otros.
Tuve la suerte de asistir en nuestra universidad al seminario sobre «Románticos y decadentes: Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche», que impartió Amelia en el Institut Universitari d’Estudis de la Dona. Comprobé por primera vez su capacidad discursiva, pareja a su cuidada escritura.
Читать дальше