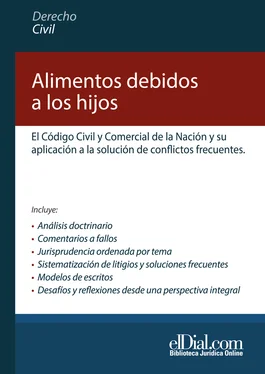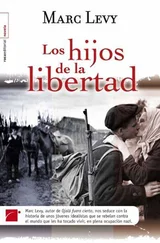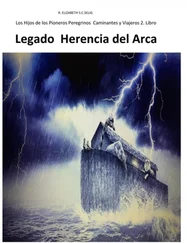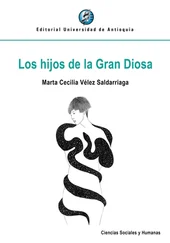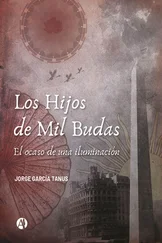En ese sentido, la figura de los alimentos provisorios adquiere especial significancia pues, como ya se señaló anteriormente, éstos no constituyen un derecho diferente al de los definitivos, sino que permiten otorgar una urgente respuesta a la satisfacción de las necesidades del alimentado durante la sustanciación del proceso. Es entonces el prudente arbitrio judicial el que determinará su cuantía, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto –posibilidades económicas del alimentante y necesidades urgentes del alimentado–, de las cuales no se requiere una prueba acabada, y la entidad del derecho que se intenta proteger.
Finalmente, es dable destacar que pese a las críticas que ha merecido la inclusión de normas procesales en el Código Civil y Comercial de la Nación, en oportunidad de regular los “Procesos de Familia” en el Capítulo 1, Título VIII del Libro Segundo (Art. 705 y ss.), la explicitación de los principios sobre los cuales éstos se asientan resulta de suma importancia para evitar la frustración de los derechos consagrados en las normas de fondo. Pues, como bien lo expresa Lorenzetti,[23] “…la reiterada constitucionalización del Derecho Privado no sólo involucra a las cuestiones de fondo sino también a las procedimentales, la cual lo es con mayor ímpetu cuando se trata de relaciones de familia ya que en este campo, el proceso, el tiempo, el modo y las diferentes miradas dan cuenta de la complejidad de los conflictos de familia”.
La realidad familiar en tiempos modernos: el progenitor afín en el Código Civil y Comercial
Ivanna Chamale de Reina
I. Introducción
A estas alturas, a nadie escapa que la irrupción del Código Civil y Comercial en nuestro ordenamiento jurídico nacional significó la introducción de notorios avances en el tratamiento de las distintas materias que componen el Derecho Privado, no pudiendo dejar de resaltarse que tales logros, en su gran mayoría, se han gestado a partir de las consideraciones valorativas realizadas por la doctrina y la jurisprudencia nacionales, con basamento en una aguda observación de la realidad social de nuestro medio.
El Derecho es una ciencia eminentemente social, pues reconoce su fundamento primario en el hombre y su conducta imbricada en el ámbito de lo social que es donde interactúa relacionándose con los otros hombres (interferencia intersubjetiva), conformándose así la trama social. Ámbito éste que se corresponde con la llamada “dimensión fáctica” del Derecho –en los términos de Alexy–,[24] y que tiene que ver con el derecho como hecho, es decir, como hechos sociales.
A su vez, la sociedad requiere de un orden regulatorio para desarrollarse y cumplir su finalidad, es entonces cuando se hace presente el Derecho y las normas jurídicas que lo integran. Dichas normas se vislumbran como una representación intelectual de las referidas conductas humanas dispuestas, de ese modo, para ser captadas por el jurista en su labor de interpretación.
Ahora bien, la vida social conformada a partir de esas conductas humanas interactivas no permanece inalterable a través del tiempo; muy por el contrario, cambia constantemente, se complejiza, adoptando diferentes formas y realidades. Por ende, el Derecho debe adecuarse a esos cambios y tenerlos presentes a fin de garantizar su vigencia regulatoria, lo que implica también que las normas que lo integran sean lo suficientemente permeables para representarlos y ordenarlos, requiriéndose de una especial sensibilidad.
Éste ha sido el norte en la labor llevada a cabo por los redactores del Código Civil y Comercial: la observación atenta de esas conductas sociales, procurando captarlas en su esencia para permitir, luego, y a través de esa “mirada”, la adecuación de la legislación civil y comercial en forma clara y precisa a la realidad de nuestro país, la que obviamente debe hacerse en sintonía con los lineamientos dados por la Constitución Nacional y los Derechos Humanos jerarquizados allí explícitamente (Art. 75, inc. 22 de la Const. Nacional).
En definitiva, nuestra sociedad ha cambiado y dicho cambio se relaciona necesariamente con las formas de estos tiempos modernos, en los que se han gestado realidades diferentes y el ordenamiento normativo debe estar a la altura de dicha dinámica. El jurista tiene que afrontar los problemas sociales concretos y actuales, brindando soluciones congruentes, creativas y, fundamentalmente, lo más justas posible. Para la consecución de dicha tarea precisa de herramientas legales que le posibiliten dar respuesta a tamaño desafío.
En virtud de ello, resulta claro que el Código Civil y Comercial no ha circunscripto sus objetivos a la unificación de las materias (civil y comercial), sino que procura también el establecimiento de una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público y el derecho privado para la optimización del Derecho en general. La denominada “constitucionalización del Derecho Privado” así determinada se ha patentizado en todos los campos normativos reformados, de los que, sin duda, el Derecho de Familia no ha sido ajeno, constituyéndose inclusive en uno de los más prolíficos en este aspecto.
Como venimos sosteniendo, la dinámica social de estos últimos tiempos se ha modificado conforme a los cambios socio-culturales producidos y en relación a la temática aquí propuesta, también ejercieron su influencia. En efecto, la concepción y la conformación de la familia se ha modificado sustancialmente, provocando también cambios significativos en las relaciones interpersonales verificadas dentro de ese ámbito. La ordenación de tales relaciones requiere la impronta de los principios vigentes en los tratados de Derechos Humanos consagrados en nuestra Carta Magna, cobrando así una especial resignificación en la comunidad jurídica y social.
A propósito de ello, bien nos ilustra Graciela Medina que “Los principios de derecho de familia decimonónicos fueron pensados para una sociedad patriarcal, donde el matrimonio era indisoluble, en la familia no existía igualdad entre sus miembros y las relaciones eran jerárquicas. Las normas eran de orden público y la autonomía de la voluntad era escasa. A lo largo del siglo XX la sociedad cambió copernicanamente, sus relaciones se democratizaron y hoy trascurridos 15 años del siglo XXI podemos afirmar que los principios generales que regulan el derecho de familia son el principio de libertad, de igualdad, de solidaridad, de responsabilidad y de interés superior del menor”.[25]
II. Formas familiares modernas. La familia ensamblada
La realidad social nos muestra que la concepción tradicional de la familia ha mutado. El sistema contenido en el Código Civil derogado reconocía un único modelo de familia fundado a partir del matrimonio (compuesto por miembros heterosexuales) y en los que la concepción de otras formas familiares diferentes en su constitución, resultaba impensable.
Sin embargo, en el transcurso del siglo XX ese paradigma familiar comienza a revertirse, operándose múltiples cambios socioculturales que hacían vislumbrar la construcción de nuevos modelos de familia. Dichos cambios son los que quedan ahora reconocidos y regulados por el nuevo ordenamiento unificado.
El Derecho de familia ha estado asociado desde un comienzo normativo al orden público y la fuerte presencia del Estado delineando la regulación de sus instituciones –el matrimonio, la filiación, entre otros–, caracterizándose por el desconocimiento de la autonomía de las personas para regir sus vidas en aspectos relacionados con la sexualidad, la procreación y todo lo atinente al denominado proyecto de vida personal.
Por ello, es que los autores y la jurisprudencia vienen hace largo tiempo ya, haciendo hincapié en la necesidad de reconocer que la familia no es una institución natural, sino que es un producto evidentemente cultural, por lo que su destino se encuentra ligado al iter que la sociedad recorre, convirtiéndola, por ende, en un fenómeno cambiante. En ese sentido, se ha señalado que en la mención de que toda la sociedad ha cambiado, “no podemos dejar de notar que ello ha devenido en un obligado cambio de las diferentes realidades por las que atraviesan las familias y la forma en que el Estado debe responder con iguales o distintas herramientas, pero siempre garantizando los mismos derechos a cada uno de los integrantes de las familias (cualquiera sea su conformación). Porque como se plasma en los Fundamentos del Proyecto, lo que se necesita es conquistar la igualdad real y no abstracta para todos los ciudadanos”.[26]
Читать дальше