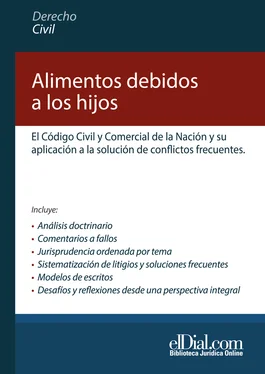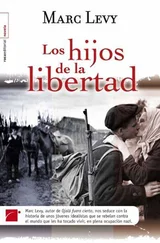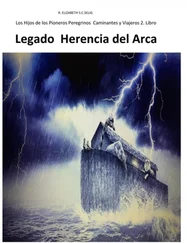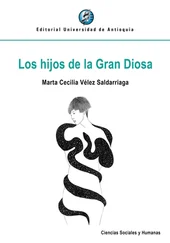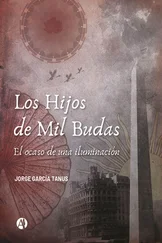Al respecto, la doctrina de la reforma destacó que “La elección de esta denominación pretende reflejar una nueva perspectiva en la regulación legal de las relaciones paterno/materno-filiales, pasando del plano del ejercicio de un poder sobre los hijos al cumplimiento de una responsabilidad de los progenitores en acompañar, dirigir y orientar su evolución hasta que ejerzan por sí mismos sus derechos en plenitud, de conformidad con los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño”.[10] Resulta evidente, además, que el mentado cambio terminológico se aprecia en su magnitud a partir de la interpretación armónica de la norma con las contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 5°, que alude a las “responsabilidades” de los padres) y la Ley 26.061 (Art. 7°, “responsabilidad familiar”).
Sin perjuicio de ello, es dable tener presente que tanto con la denominación anterior de patria potestad como con la actual de responsabilidad parental, el acento está puesto en la actuación funcional del rol de los padres, pues está direccionado a lograr que los hijos ejerzan plenamente los derechos que hacen a su protección y formación. Sin duda que el cumplimiento acabado de tan digna función traspasa el ámbito intra familiar para repercutir en el social y, más precisamente, en la órbita de lo gubernamental. En efecto, esos han sido los mandatos explícitos contenidos en las normas constitucionales-convencionales que rigen nuestro sistema legal y que comprometen la participación del Estado como su garante principal. Concretamente, basta recordar que el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece: “Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”.
En ese sentido, tiempo atrás ya se expedía nuestro cimero Tribunal advirtiendo que: “modernamente la noción misma de patria potestad se define más allá de los derechos de los padres […] es una verdadera función social que los padres deben desempeñar en orden a la humanización de los hijos, con la pertinente garantía del Estado”.[11]
En definitiva, la responsabilidad parental es entendida como el instituto previsto para la formación integral y la protección de los sujetos en desarrollo, que no sólo incluye las funciones nutricias de alimento, sostén y vivienda, sino también las funciones normativas, tendientes a la educación, diferenciación y socialización de aquéllos.[12]
II. Prestación Alimentaria
Ciertamente, la realidad familiar se traduce en la existencia de un deber moral de solidaridad entre los integrantes del grupo que se irradia hacia todos los diversos aspectos que la implican, entre los que se cuenta como primordial el de la prestación alimentaria y, en lo que aquí respecta, la establecida a favor de los hijos.
En efecto, la propia normativa estructura el derecho y la obligación alimentaria con fundamento en los vínculos familiares, resultando comprendidas en dicho cuadro de las relaciones alimentarias la debida a los hijos, las derivadas del parentesco, del matrimonio y, ahora también, las de las uniones convivenciales.
En relación a la obligación alimentaria de los hijos, puede destacarse que se trata de un deber jurídico particular, que tiene como destinatario a una determinada categoría de sujeto –el ser humano en desarrollo–, y reviste el carácter de personal (intuito personae) e intransferible, además, recayendo sobre ambos progenitores.
Por otra parte, cabe ponderar que el derecho alimentario de los hijos está sujeto a una tutela jurídica especial, razón por la que en el supuesto de encontrarse restringido, conculcado o amenazado en su integralidad, sea por acción u omisión de parte de sus deudores principales, de la sociedad o del Estado, su restablecimiento inmediato se impone y acarrea sanciones de tipo retributivas.
Se ha señalado con acierto que “Esta demarcación de la noción de deber jurídico nos permite conceptualizar a la obligación alimentaria de los padres como un deber jurídico particular derivado del nexo filial, con fundamento moral y finalidad asistencial, que comprende la satisfacción de las necesidades de subsistencia y formación de los hijos menores en la medida de los recursos que posean”.[13]
Corolario de lo expuesto hasta aquí resulta lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el sentido de que “Cuando se trata de reclamos vinculados con prestaciones alimentarias a favor de menores, los jueces deben buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conlleva este tipo de pretensiones, para lo cual deben encauzar los trámites por las vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que hoy cuentan con particular tutela constitucional”.[14]
Finalmente, se tiene que el Código Civil y Comercial reconoce el carácter prioritario del derecho alimentario en numerosas normas, siendo de especial utilidad interpretativa la explicitación de los principios generales que rigen la materia y sobre los cuales se cimienta su estructura.
Lidera el mencionado enunciado de principios, contenidos en el artículo 639, el Interés Superior del Niño que, si bien ha sido sindicado como un concepto jurídico indeterminado, está claro que apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al niño. Se intenta que este principio proporcione un parámetro objetivo que permita resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto, se prioriza el del niño.[15]
III. Los Alimentos Provisorios
Más allá del alcance y las implicancias que presenta la cuestión alimentaria –cuyo desarrollo expositivo superaría ampliamente los márgenes propuestos para el presente trabajo–, en este acápite se pretende abordar, de forma particular, lo atingente a los denominados alimentos provisorios.
Y al respecto se ha señalado que, “Los alimentos provisorios están destinados a satisfacer las necesidades impostergables del alimentado durante el breve plazo que debe mediar hasta el dictado de la sentencia, y por ello su fijación depende de una valoración provisoria de los elementos de juicio incorporados al expediente al momento en el que se determina”.[16]
Resulta claro entonces que su objetivo es atender sin demora las necesidades básicas del peticionante, hasta el dictado de la sentencia definitiva que otorgue la prestación alimentaria. De allí que la doctrina sea conteste en destacar su naturaleza netamente procesal, más precisamente, cautelar, con la particularidad de coincidir en su objeto con la pretensión principal; por lo que se entiende que constituye un “anticipo de tutela jurisdiccional del derecho alimentario”.[17]
Esta última apreciación lleva a destacar que, pese a que el juicio de alimentos está previsto como un proceso de conocimiento pleno sumamente abreviado, el proveimiento jurisdiccional respecto de una prestación alimentaria provisoria requiere de un trámite aún más ágil, pues la naturaleza de la petición no admite demoras al tratarse de la satisfacción de necesidades urgentes del alimentado.
En ese sentido, se ha señalado que: “En los procesos de familia las medidas cautelares adquieren un peculiar contorno, verificándose profundas modificaciones en torno a su carácter instrumental; a su proveimiento inaudita parte; a los presupuestos que hacen a su admisibilidad y ejecutabilidad; a la facultad del órgano para ordenarlas de oficio y la legitimación de las partes para solicitarlas; a la disponibilidad inmediata de su objeto; y por fin, a su no sujeción normativa a términos de caducidad”.[18]
Читать дальше